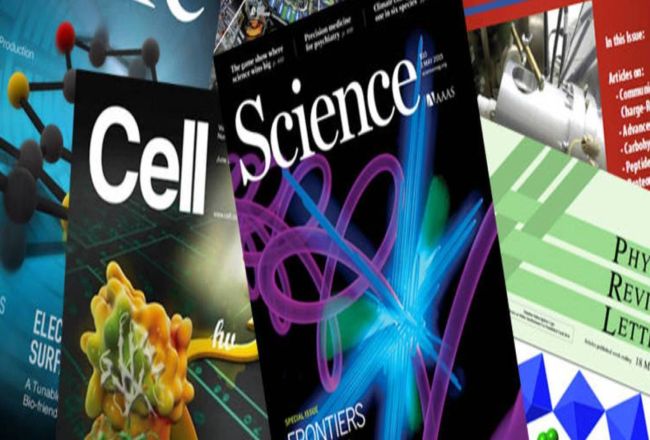Por: Joan Santacana Mestre. El Cuaderno. 29/07/2020
Joan Santacana escribe sobre el «corrupto andamiaje de las llamadas revistas científicas de impacto, JCR y otras gaitas».
Ahora resulta que las revistas científicas de prestigio no son fiables. ¡Que sorpresa! The Lancet, una de las que más méritos acapara, o The New England Journal of Medicine han publicado investigaciones que han tenido que ser retiradas de edición. La primera de las dos revistas publicó un estudio sobre la hidroxicloroquina (HCQ) y su eficacia contra la COVID-19, basado en los datos de una empresa de Chicago que afirmaba tener datos de casi cien mil pacientes en centenares de hospitales de todo el mundo. El primer autor que firmaba el artículo era un cardiólogo de Harvard, una de las supuestas mecas de la investigación de vanguardia actual. Según ellos, el uso de HCQ era nefasto para el tratamiento de la pandemia. Pero cuando se empezó a investigar (no se requirió grandes esfuerzos) se descubrió que todo el aparato científico del articulo era falso, al margen de la validez o no de la hidroxicloroquina.
Después de este escándalo, que demuestra una vez más la superchería de este corrupto andamiaje de las llamadas revistas científicas de impacto, JCR y otras gaitas, muchos se han rasgado las vestiduras. Nosotros ya comentamos este tema de las revistas de impacto en un artículo de EL CUADERNO de febrero de 2019, titulado «La burbuja científica y el desencanto de la investigación». Una vez más, los hechos nos dan la razón. Detrás de todo este falso aparato científico se esconde el más absurdo engaño. En el fondo se parte de la base que hay publicaciones revestidas de autoridad que garantizan los saberes y la investigación. Claro está que estas publicaciones no están al servicio de la comunidad científica de forma gratuita; ni tan siguiera es gratuito publicar en ellas. Los investigadores de cualquier rama del conocimiento se ven empujados a publicar en ellas porque las autoridades académicas de sus respectivos países sólo conceden méritos académicos, crédito, dinero y ayudas a aquéllos que son admitidos en estas publicaciones. Pero para publicar en ellas no sólo se requiere gastar los escuálidos fondos de las universidades de todos los países del mundo en este empeño, sino que los temas que interesan no son los nuestros: ¡siempre son los suyos! ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Están las grandes empresas farmacéuticas que de esta forma avalan sus productos y desacreditan los de la competencia? ¿Está la filosofía conservadora que descarta los artículos de ciencias sociales que discuten la hegemonía del pensamiento único de determinados sectores ideológicos?
De una vez por todas hay que proclamar bien alto que la ciencia no la validan las autoridades académicas, ni las revistas de impacto, ni las JCR, ni tan siquiera los cenáculos científicos en cuyas tertulias se deciden las inversiones del dinero. La ciencia se valida por la comunidad científica cuando muchas evidencias se suman a un hecho o fenómeno concreto. Es el tiempo y sólo el tiempo lo que desenmascara las supercherías y los fraudes, cometidos a veces —como es este caso— con intención de engañar, o bien cometidos por simple y pura ignorancia. No se puede sustituir el nihil obstat quominus imprimatur por el aceptado de estas revistas científicas. En la vieja tradición eclesiástica se utilizaba esta formula latina, que se puede traducir por «no existe impedimento para que sea impreso», para publicar un texto, un artículo o un libro. En la Iglesia católica, en cada obispado, y por supuesto en Roma, había un colegio de censores que otorgaba el nihil obstat. Para evitar que los censores fueran importunados por los autores rechazados, o por los que tenían sus obras prohibidas, su nombre permanecía en el anonimato. Por supuesto, para que se autorizara una publicación, ésta tenía que apoyar sus argumentos en textos previamente aceptados y las citas en latín eran casi obligadas.
A mis colegas de las universidades de todo el mundo, este procedimiento, casi con toda seguridad, les recuerda el que ellos y ellas sufren cuando quieren publicar en una de estas revistas. Saben, en primer lugar, que hay temas que no interesan y que por lo tanto hay que abstenerse de presentar; también saben que hay que citar autores y artículos de las propias revistas en las que se quiere publicar. No es necesario citar en latín hoy, pero si resulta imprescindible hacerlo en inglés —el nuevo latín—, y finalmente saben que existen censores que aprobarán o rechazarán su artículo. Claro está que siempre queda el recurso de pagar…
Por cierto que, entre el estamento de los clérigos, era imprescindible conseguir el nihil obstat para cualquier cargo u honor eclesiástico, incluida la canonización. Del mismo modo, uno tiene la fundada sospecha que determinados sectores de las nuevas derechas, especialmente en Estados Unidos y por consiguiente en Europa Occidental, han hallado en este sistema la fórmula ideal para controlar la investigación y el sistema ideológico que pueda haber detrás de ella. De la misma forma que desde el siglo XVII, con la revolución científica, hasta mediados del siglo XX, era la comunidad científica la que avalaba una investigación cuando muchos elementos se sumaban a sus evidencias, el neocapitalismo eufórico y desbordado de las últimas décadas cree haber encontrado la fórmula para ir imponiendo el pensamiento único y el control sobre la investigación. ¿Seremos estúpidos o soy yo quien me equivoco por ser tan mal pensado?
Joan Santacana Mestre (Calafell, 1948) es arqueólogo, especialista en museografía y patrimonio y una referencia fundamental en el campo de la museografía didáctica e interactiva. Fue miembro fundador del grupo Historia 13-16 de investigación sobre didáctica de la historia, y su obra científica y divulgativa comprende más de seiscientas publicaciones. Entre sus trabajos como arqueólogo destacan los llevados a cabo en el yacimiento fenicio de Aldovesta y la ciudadela ibérica y el castillo de la Santa Cruz de Calafell. En el campo de la museología, es responsable de numerosos proyectos de intervención a museos, centros de interpretación, conjuntos patrimoniales y yacimientos arqueológicos. Entre ellos destaca el proyecto museológico del Museo de Historia de Cataluña, que fue considerado un ejemplo paradigmático de museología didáctica.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: el Cuaderno.