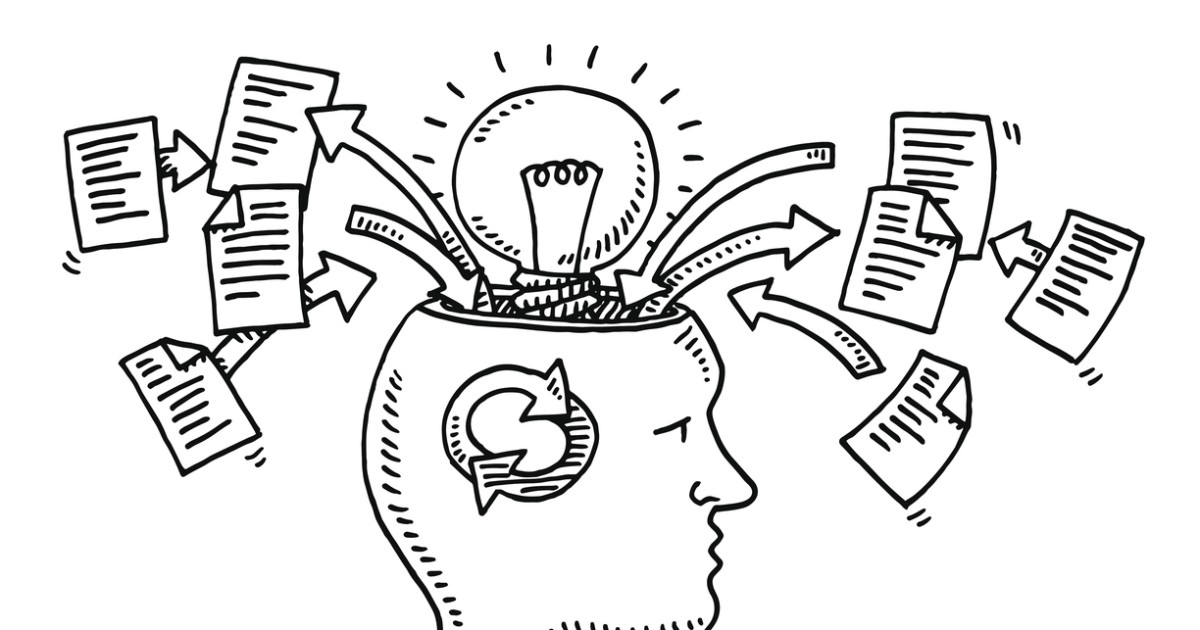Por: Hugo Mercier. 09/02/2021
Es fácil desesperarse por el estado del discurso político. Troles, debates estériles en los medios sociales, políticos que apelan al mínimo común denominador, nos hacen sentir que la mayoría de gente es incapaz de hilar argumentos mínimamente decentes, y aun cuando se aporten buenos argumentos, son incapaces de hacer cambiar de opinión a nadie. Se diría que la argumentación política es mayormente fútil.
Esta idea puede sustentarse en cierta evidencia empírica, tanto experimental como observacional. Un ejemplo de evidencia experimental son los resultados de los politólogos Bredan Nyhan y Jason Reifler, quienes encontraron que, al menos en algunos casos, intentar corregir los pareceres equivocados de la gente (como, por ejemplo, sobre el descubrimiento de armas de destrucción masiva en Irak tras la guerra) no sólo no moderaba sus opiniones, sino que las reforzaba (Nyham y Reifler, 2010). En cuanto a la evidencia observacional, considérese el caso reciente de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama, acusado varias veces de acosar sexualmente a adolescentes cuando era treintañero. Resulta que el 29% de los encuestados en un sondeo respondió que estas imputaciones les hacían más proclives a apoyar a Moore.1 En vista de esto, ¿no está justificado desesperarse?
Dan Sperber y yo mismo hemos concebido y puesto a prueba una teoría del razonamiento humano que puede contribuir a dar sentido a estos resultados, a la vez que defiende una visión mucho más optimista del poder de la argumentación (Mercier y Sperber, 2017).
Lo que proponemos es que el razonamiento humano evolucionó principalmente con un propósito social: para proporcionar argumentos encaminados a convencer a otros, ofrecer justificaciones de nuestras acciones, y para evaluar los argumentos y justificaciones de otros. Aquí me centraré en la función argumentativa del razonamiento.
Considerar que el razonamiento tiene una función argumentativa permite dar sentido a algunos hallazgos intrigantes. La psicología experimental ha confirmado lo que sugiere un examen rápido de los comentarios de internet: cuando la gente elabora argumentos, están abrumadoramente sesgados hacia su propio punto de vista (Mercier, 2016). Debido a este sesgo de confirmación, cuando la gente razona por sí misma, es improbable que corrija sus propios errores, de modo que tiende a mantener sus planteamientos iniciales (véase, por ejemplo, Frederick, 2005; Wason, 1966). De hecho, puede adoptar posturas más extremas (un fenómeno conocido como polarización; véase, por ejemplo, Tesser, 1976).
Para la mayoría de teorías del razonamiento el sesgo de confirmación es un defecto en el que no se repara fácilmente. Desde el punto de vista de la teoría argumentativa del razonamiento, por el contrario, el sesgo de confirmación es un rasgo del mismo. Si consideramos que la función de la elaboración de argumentos es convencer a otros, entonces es más que razonable que pensemos mayormente en argumentos que sustentan nuestro punto de vista o atacan el de nuestro interlocutor.
No obstante, si vamos a la evaluación de las razones ajenas, la teoría argumentativa del razonamiento predice que la gente debería ser lo bastante exigente para no dejarse convencer por argumentos pobres, y a la vez lo bastante objetiva para dejarse convencer por argumentos lo bastante buenos. Si la evaluación de los argumentos ajenos fuera tan sesgada como la generación de los propios, la argumentación misma no tendría objeto alguno.
Ahora bien, ¿no queda esta predicción invalidada por los resultados antes mencionados, así como nuestra frustración personal cuando no conseguimos convencer a nuestros interlocutores? Uno de los factores que pueden explicar por qué la gente no cede ni siquiera ante argumentos poderosos es la ausencia de interacción con la fuente del argumento. Uno recibe un argumento que no es concluyente –los argumentos políticos raramente lo son– y, en buena lógica, no queda convencido del todo. Una reacción natural, si el asunto preocupa lo suficiente, es generar contraargumentos. Es lo que cualquiera de nosotros haría en una discusión. Pero en una discusión cara a cara la fuente del argumento original puede intentar refutar los contraargumentos. En ausencia de esta interacción, dichos argumentos contrarios no se contestan, y es esta producción de contraargumentos lo que conduce a la polarización (Edwards y Smith, 1996; Taber y Lodge, 2006).
Esto apunta a una primera condición de la argumentación eficiente: el ida y vuelta de la discusión. Nadie nace siendo un Cicerón, capaz de anticipar los contraargumentos y crear largas y elaboradas alegaciones. En vez de eso, tendemos instintivamente a iniciar una discusión con argumentos relativamente débiles y genéricos, y esperar a que se esgriman contraargumentos que podemos encarar, refinando nuestros propios argumentos en el proceso (Mercier, Bonnier y Trouche, 2016). Esta solución es la más económica y eficiente con diferencia. Desafortunadamente, se vuelve contra nosotros en ausencia de respuesta. La mayoría de los comentarios poco meditados que podemos ver en la red son productos primarios del razonamiento que no se han beneficiado de la forja y el refinamiento de una discusión adecuada.
En cambio, experimentos en los que se ha pedido a la gente que intercambie argumentos dentro de grupos pequeños han obtenido resultados sistemáticamente positivos. En el curso de la discusión, los malos argumentos se rebaten y los buenos se clarifican y refuerzan, y acaban imponiéndose (Resnick, Salmon, Zeitz, Wathen y Holowchak, 1993). El resultado es que quienes tienen las mejores ideas son capaces de convencer a los otros miembros del grupo. A medida que las mejores ideas se propagan, observamos un mejoramiento significativo de la argumentación durante la discusión grupal. Gracias al intercambio de argumentos, los interlocutores entienden cuál es la respuesta correcta a problemas lógicos y matemáticos (Laughlin, 2011; Trouche, Sander y Mercier, 2014), los estudiantes aprenden mejor (véase, por ejemplo, Slavin, 1995), los jurados llegan a veredictos mejores (Hastie, Penrod y Pennington, 1983), los meteorólogos hacen predicciones más ajustadas (Mellers et al., 2014) y los médicos hacen mejores diagnósticos (Hautz, Kämmer, Schauber, Spies y Gaissmaier, 2015).
Incluso en el dominio político, el intercambio de argumentos puede tener consecuencias positivas. Los politólogos han examinado el potencial de la democracia deliberativa, la idea de que dejar que los ciudadanos discutan las políticas puede llevarles a adoptar opiniones más lúcidas. Se han llevado a cabo muchos experimentos consistentes en reunir a ciudadanos para hablar de políticas concretas, con resultados positivos. Los participantes suelen acabar más informados y con una mejor comprensión de las posturas opuestas, y tienden a converger hacia un razonable término medio (véase, por ejemplo, Fishkin, 2009; Landemore, 2012; Luskin, Fishkin y Jowell, 2002).
No obstante, para que la discusión en grupo tenga efectos benéficos deben darse unas cuantas condiciones. La primera es que tiene que haber algún desacuerdo. Si todo el mundo está de acuerdo en todo, lo más probable es que los argumentos a favor de la opinión consensuada se acumulen sin apenas examen, lo que conduce a una forma de polarización colectiva conocida como polarización grupal (véase, por ejemplo, Barron, 2003).
Ahora bien, si cierto desacuerdo es útil para impulsar la discusión, también debe haber un amplio acuerdo sobre otras cuestiones. Para que funcione, un argumento debe basarse en lo que los interlocutores ya creen, o están dispuestos a aceptar en confianza. La argumentación entre personas que no están de acuerdo en nada es imposible. Esta cuestión está adquiriendo cada vez más importancia, ya que, al menos en algunos países, la confianza en instituciones esenciales, desde la ciencia hasta el estamento periodístico, se está erosionando.2 Probablemente es por esto por lo que algunos votantes no se dejaron influir por las acusaciones contra Moore, porque para que un argumento tenga algún peso, uno debe confiar en la fuente. Esto también podría estar detrás de, por ejemplo, la resistencia a la idea del cambio climático. Al menos en Estados Unidos, los que no creen en el cambio climático no parecen tener menos formación ni cultura científica que los que sí creen. La cuestión no es que no entiendan los argumentos, sino que confían en autoridades diferentes (Kahan et al., 2012).
Si los puntos en común son cruciales para que la argumentación funcione, también lo son los incentivos comunes. En una relación puramente antagonista no puede haber comunicación útil, y menos aún argumentación. No tendría sentido intentar convencer a un jugador de póker de que revele sus cartas. En política los incentivos raramente coinciden perfectamente, pero en muchos casos todavía debería ser posible encontrar puntos comunes. Tener presentes estos puntos comunes puede contribuir a una argumentación más productiva.
En definitiva, las condiciones en las que es más probable que la argumentación proporcione buenos resultados son la compartición de incentivos, el acuerdo en muchos puntos aparte del desacuerdo en el tema de discusión, el debate en grupos reducidos y la posibilidad de discutir las cuestiones en profundidad. En gran medida, la ciencia ejemplifica estas condiciones: al menos en el marco de una disciplina, los científicos tienen el incentivo común de cumplir ciertas normas centrales, comparten el mismo marco teórico, discrepan en (numerosos) puntos concretos, y pasan mucho tiempo discutiendo. Como cabría esperar, la argumentación en ciencia es extraordinariamente eficaz. Las malas ideas se rebaten, y las buenas se propagan con la rapidez que permite la evidencia en que se apoyan, lo cual puede ser ciertamente deprisa (véase, por ejemplo, Kitcher, 1993; Mancosu, 1999; Oreskes, 1988).
En política, la argumentación eficiente tropieza con más obstáculos. Puede haber menos incentivos compartidos, menos principios comunes o, por el contrario, escasa discrepancia (entre los miembros de un mismo partido, por ejemplo). Cuando los debates tienen lugar en escenarios abiertos al gran público (el ejemplo paradigmático son los debates presidenciales) el coste de aparecer cambiando de opinión, y parecer inconsistente, excede con mucho cualquier beneficio que pueda tener adherirse a los mejores argumentos. Los debates en ámbitos más privados tienen más posibilidades de ser mucho más productivos. De hecho, las discusiones con los ciudadanos tienen la capacidad de cambiar las opiniones. (Mansbridge, 1999). Si buena parte de las campañas políticas, desde los debates televisados hasta los anuncios negativos, parece tener poco efecto, conversar con los ciudadanos, abordando sus preocupaciones concretas y tomándose en serio sus argumentos, puede ser más eficaz. Pedir a los ciudadanos que discutan las políticas juntos, como hemos visto, puede ayudarles a adquirir opiniones más lúcidas. Las campañas puerta a puerta, de manera individualizada, pueden hacer que la gente cambie de opinión incluso sobre cuestiones morales controvertidas, como los derechos de los transexuales (Broockman y Kalla, 2016). Los políticos pueden persuadir a los ciudadanos cuando discuten con ellos, y les ofrecen buenos argumentos, en encuentros en consistorios virtuales (Minozzi, Neblo, Esterling y Lazer, 2015).
Las argumentaciones expuestas en ámbitos de máxima difusión probablemente son las menos eficaces, pero no son representativas. En otros contextos la argumentación funciona bien: la gente concibe argumentos sólidos que se evalúan detenidamente y, si son lo bastante buenos, conducen a cambios de opinión significativos. En las condiciones adecuadas la argumentación puede demostrarse muy eficaz, incluso en política.
Notas
1 Encuesta disponible en http://winwithjmc.com/wp-content/uploads/2017/11/Alabama-Senate-Executive-Summary-General-Election-Poll-2.pdf.
2 Véase, por ejemplo, «America is facing an epistemic crisis», por David Roberts, disponible en https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/2/16588964/america-epistemic-crisis.
Referencias
Barron, B. (2003), When smart groups fail, Journal of the Learning Sciences, 12(3), 307–359.
Broockman, D. y J. Kalla (2016), Durably reducing transphobia: A field experiment on door-to-door canvassing, Science, 352(6282), 220–224.
Edwards, K. y E.E. Smith (1996), A disconfirmation bias in the evaluation of arguments, Journal of Personality and Social Psychology, 71, 5–24.
Fishkin, J. S. (2009), When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford: Oxford University Press.
Frederick, S. (2005), Cognitive reflection and decision making, Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25–42.
Hastie, R., S. Penrod y N. Pennington (1983), Inside the Jury, Cambridge: Harvard University Press.
Hautz, W. E., J. E. Kämmer, S. K. Schauber, C. D. Spies y W. Gaissmaier (2015), Diagnostic performance by medical students working individually or in teams, Jama, 313(3), 303–304.
Kahan, D. M., E. Peters, M. Wittlin, P. Slovic, L. L. Ouellette, D. Braman y G. Mandel (2012), The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks, Nature Climate Change, 2(10), 732–735.
Kitcher, P. (1993), The advancement of science: Science without legend, objectivity without illusions, Nueva York: Oxford University Press.
Landemore, H. (2012), Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many, Princeton: Princeton University Press.
Laughlin, P. R. (2011), Group problem solving, Princeton: Princeton University Press.
Luskin, R. C., J. S. Fishkin y R. Jowell,(2002), Considered opinions: Deliberative polling in Britain, British Journal of Political Science, 32(03), 455–487.
Mancosu, P. (1999), Between Vienna and Berlin: The immediate reception of Godel’s incompleteness theorems, History and Philosophy of Logic, 20(1), 33–45.
Mansbridge, J. (1999), Everyday talk in the deliberative system, en S. Macedo (ed.), Deliberative politics: Essays on democracy and disagreement, New York: Oxford University Press, págs. 211-242.
Mellers, B. et al. (2014), Psychological strategies for winning a geopolitical forecasting tournament, Psychological Science, 25(5), 1106–1115.
Mercier, H. (2016), Confirmation (or myside) bias, en R. Pohl (ed.), Cognitive Illusions (2ª ed.), Londres: Psychology Press, págs. 99–114.
Mercier, H., P. Bonnier y E. Trouche (2016), Why don’t people produce better arguments?, en L. Macchi, M. Bagassi y R. Viale (eds.), Cognitive Unconscious and Human Rationality, Cambridge: MIT Press, págs. 205–218.
Mercier, H. y D. Sperber (2017), The enigma of reason, Cambridge: Harvard University Press.
Minozzi, W., M. A. Neblo, K. M. Esterling y D. M. Lazer (2015), Field experiment evidence of substantive, attributional, and behavioral persuasion by members of Congress in online town halls, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(13), 3937–3942.
Nyhan, B. y J. Reifler (2010), When corrections fail: The persistence of political misperceptions, Political Behavior, 32(2), 303–330.
Oreskes, N. (1988), The rejection of continental drift, Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, 18(2), 311–348.
Resnick, L. B., M. Salmon, C. M. Zeitz, S. H. Wathen y M. Holowchak (1993), Reasoning in conversation, Cognition and Instruction, 11(3/4), 347–364.
Slavin, R. E. (1995), Cooperative learning: Theory, research, and practice (vol. 2), Londres: Allyn & Bacon.
Taber, C. S. y M. Lodge (2006), Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs, American Journal of Political Science, 50(3), 755–769.
Tesser, A. (1976), Attitude polarization as a function of thought and reality constraints, Journal of Research in Personality, 10(2), 183–94.
Trouche, E., E. Sander y H. Mercier (2014), Arguments, more than confidence, explain the good performance of reasoning groups, Journal of Experimental Psychology: General, 143(5), 1958–1971.
Wason, P. C. (1966), Reasoning, en B. M. Foss (ed.), New Horizons in Psychology: nº 1, Harmandsworth: Penguin, págs. 106–137.
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografia: Expansión