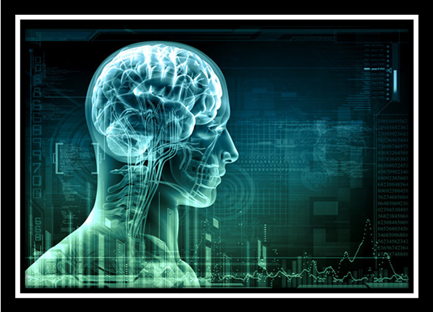Por: Luis Armando González[1]. 23/09/2021
1. Introducción
Algunos especialistas apuntan que uno los grandes asuntos que ocupan a la ciencia es el cerebro humano y su relación con la vida mental. No es para menos, pues ahí se juegan las respuestas a preguntas que atañen a los misterios, incertidumbres y certezas que nos atañen directamente. Nuestra vida subjetiva es el teatro de fantasías, ilusiones, creencias, ideaciones y convicciones de las cuales pueden surgir las creaciones más extrañas y disparatadas, así como las creaciones más razonables y lógicas. Tabúes, mitos y prejuicios tienen su puerta de entrada en las zonas de la subjetividad inconsciente, en donde anidan y se transfieren a las creencias, las opiniones y valoraciones que se manifiestan cotidianamente, y que influyen en las actitudes y los comportamientos de las personas. Esto ha sido un tema de análisis de la psicología social desde mediados del siglo XX y en la actualidad ocupa a psicólogos cognitivos y evolucionistas, que están empeñados en determinar las bases biológicas (genéticas y neuronales) de las percepciones, creencias, opiniones y valoraciones de los seres humanos, que asumen que “hay pocas dudas de que, de un modo u otro, las diversas partes del cerebro trabajan conjuntamente para producir nuestros estados mentales y nuestros comportamientos” (Gazzaniga, 2019, p. 110).
Como veremos con más detalle en este escrito, estados mentales, tejidos de creencias, ideaciones, intuiciones, prejuicios, opiniones y valoraciones, dan la pauta para la elaboración de lo que los especialistas llaman una “Teoría de la mente”, es decir, “capacidad de atribuir, a sí mismo y a otros, estados mentales, tales como creencias, ideas, intenciones, deseos, desde las que interpretar e interactuar con el mundo circundante… [La teoría de la mente] “tiene un claro origen adaptativo, opera de forma intuitiva, espontánea y tenemos que hacer un esfuerzo reflexivo ulterior para tomar clara conciencia de ella… [Por la teoría de la mente], interpretamos que el individuo percibido es un sujeto intencional, al que atribuimos una serie de estados mentales: sorpresa, curiosidad, interés, conocimientos” (Olite, 2018, pp. 34-35). Y como concluye Juan Carlos Olite:
“En suma, un individuo tiene Teoría de la Mente cuando intuye, entiende, que otros poseen una perspectiva cognitiva distinta de la propia –no sólo otras intenciones y gustos, sino más bien otra ‘representación’ de la realidad—, otro conjunto de ideas y creencias; en consecuencia, dicho individuo conjetura, en la medida de lo posible, acerca de tales ideas y creencias, puesto que mediante su análisis puede predecir las conductas posibles que se siguen de ellas. El niño que ha adquirido la Teoría de la Mente se desarrolla poderosamente como psicólogo intuitivo, pero la estructura cognitiva seguirá siendo la misma” (Olite, 2018, p. 35).
Todos los seres humanos –salvo casos excepcionales como las personas con autismo— tenemos una Teoría de la Mente, en virtud de la cual, precisamente, atribuimos, de forma espontánea, intenciones, deseos, creencias, conocimientos y expectativas a los demás. La afirmación anterior ya adelanta lo complejo que son las relaciones e interacciones sociales. Pero también lo que las sostiene: individuos –los seres humanos— que tenemos una trayectoria evolutiva de la cual no podemos prescindir, individuos que cargamos con una herencia genética y que, con ella y a partir de ella, se nos abren posibilidades inmensas –aunque no infinitas— para ir conociendo el mundo que nos rodea e irnos conociendo a nosotros mismos y a los demás. Esas posibilidades cognoscitivas se concretan en el quehacer científico, cuyos frutos más recientes en el campo de la biología evolutiva, psicología evolucionista, genética y neurociencias están revelándonos aspectos de nosotros mismos que hasta unas cuantas décadas atrás nos eran desconocidos. La comprensión científica del ser humano –de nosotros— es cada vez más firme, aunque naturalmente quedan múltiples misterios pendientes de ser abordados y resueltos. Estas páginas son una reseña de algunos de los planteamientos a partir de los que se está tejiendo, en estos momentos, la comprensión científica del ser humano.
2. El horizonte teórico
Desde un punto de vista teórico, además de los planteamientos más recientes en psicología cognitiva y psicología evolucionista –en los cuales son firmes las tesis sobre la Teoría de la Mente—, es parte del legado conceptual heredado –en la línea de las formulaciones de Ignacio Martín-Baró sobre las relaciones entre acciones e ideología (Martín-Baró, 1983)— que los comportamientos de los individuos no son ajenos a sus creencias, percepciones, opiniones y valoraciones, aunque no se trata de una relación mecánica. Lo novedoso que aportan distintos estudios recientes (Pinker, 2018; González, 2019 a; Damasio, 2018; Gazzaniga, 2010) es que un aspecto fundamental en el acervo de creencias, percepciones, opiniones y valoraciones de las personas es la Teoría de la Mente, es decir, predisposición instintiva (heredada genéticamente) de los individuos Homo sapiens de atribuir creencias, gustos, deseos, intenciones, expectativas y conocimientos a quienes les rodean, especialmente, aunque no exclusivamente, a las personas con las que se interactúa cotidianamente[1].
“Teoría” no se refiere aquí al sentido usual que tiene la palabra en el mundo académico, sino a algo más básico que consiste en conjeturas espontáneas sobre los estados mentales (sentimientos, intenciones, etc.) de los demás, es decir, una “teorización psicológica” primaria, no aprendida, pero que con el paso del tiempo (y las influencias culturales) se irá, con suerte y una educación rigurosa, definiendo mejor, por la vía de corregir sus defectos, siendo uno de ellos –pero no el único[2]— el de no ser conscientes de que atribuimos espontáneamente intenciones, estados mentales, sentimientos, prejuicios y capacidades a otros[3].
En el caso de los contenidos cognoscitivos (teóricos-conceptuales) del currículo de primera infancia, un menor o mayor dominio de esos contenidos, por parte de los agentes educativos, puede arrojar luz sobre su práctica (exitosa o no) en los distintos espacios de aprendizaje. Y, asimismo, esta exploración puede arrojar luces sobre las áreas de conocimiento a potenciar en la formación docente en primera infancia. En el caso de la exploración de las creencias, valoraciones y opiniones de los agentes educativos sobre la primera infancia puede arrojar luz sobre los poco coherentes (o no) que pueden ser esas creencias, opiniones y valoraciones con las exigencias curriculares, por ejemplo, en materia de los derechos de los niños y las niñas. Detectar las áreas problemáticas de esas creencias, valoraciones y opiniones puede dar pautas para procesos formativos que las corrijan o aminoren sus efectos. En cuanto a la indagación de la Teoría de la Mente de los agentes educativos puede dar pie para ayudar a los docentes a corregir su visión de lo que creen que creen (sienten, piensan, desean) los niños y las niñas; y, asimismo, el conocimiento de esas creencias sobre creencias, si se detecta que son contraproducentes para el currículo, puede dar líneas de acción formativa especializada.
En otras palabras, no es impertinente la exploración de las siguientes preguntas: ¿con qué profundidad conocen los ejes fundamentales del currículo de primera infancia los agentes educativos que lo llevan a la práctica? ¿Cuáles son las ideas, creencias, opiniones y valoraciones de estos agentes sobre la primera infancia? ¿Cuáles son sus creencias, opiniones, etc. sobre los derechos de los niños y las niñas? ¿Qué es un niño y niña para esos agentes educativos? ¿Cuál es su opinión sobre el castigo y la disciplina? ¿Cuál es el trato ideal que se tiene que dar a los niños y a las niñas?, y por último ¿cuál es la Teoría de la Mente que tienen, sobre los niños y las niñas, esos agentes educativos?
En resumen, conocer la visión de primera infancia que tienen los agentes educativos involucrados es una vía de acceso a la explicación de lo que sucede en el “aterrizaje” curricular en los diferentes contextos nacionales. Hay otras –por ejemplo, las relativas a lo que se hace en los planos pedagógicos o didácticos— que también deben ser exploradas. Sin embargo, la mirada investigativa debe ponerse en los agentes educativos en primera infancia: sus conocimientos curriculares, sus opiniones, creencias y valoraciones sobre los niños, las niñas, sus derechos, dignidad, capacidades y relaciones entre ellos y los adultos, y su Teoría de la Mente. Como paso previo es pertinente hacerse cargo, así sea de forma somera, de los ejes actuales del debate teórico sobre la primera infancia –que hace parte de un debate más amplio acerca de la naturaleza humana—, pues en el mismo se están revisando tesis que, hasta hace dos o tres décadas, se consideraban firmes.
2.1. Los ejes del debate actual
En efecto, los estudios sobre la primera infancia están pasando por una fase de renovación teórica y experimental de extraordinaria magnitud. Las concepciones sobre la infancia que dominaron durante el siglo XX están siendo sometidas a una revisión a fondo de muchos de sus supuestos teóricos (y conceptuales); y está en marcha la formulación de una visión del ser humano que se sostiene, en sus fundamentos, en los avances alcanzados por la biología evolutiva, la biología molecular, la genética, la paleontología y la paleoantropología, todas ellas disciplinas que trabajan –junto con la física de las partículas elementales, la teoría de las cuerdas y la astronomía— en los temas-problema que están en las fronteras de la ciencia contemporánea.
La psicología evolucionista, y la psicología y la neurociencia cognitivas son el crisol en el que confluyen, para la comprensión de la vida mental, las emociones, los sentimientos y los comportamientos humanos, los resultados de las disciplinas mencionadas. En el nuevo andamiaje teórico, conceptual y experimental que se está construyendo en la nueva visión del psiquismo humano –sus bases y desarrollo neuronales, sus condicionamientos genéticos, su articulación con la cultura— destacan, entre otros, los nombres de Michael S. Gazzaniga, Juan L. Arsuaga, Richard Dawkins, Steven Pinker, Antonio Damasio, Leda Cosmides y John Tooby. En la elaboración que está en curso, los aportes de autores como Jean Piaget, Lev Vogotski, Alexander Luria, Henri Wallon o Alberto Merani hacen parte de unos antecedentes importantes, pero –como sucede en la ciencia— no sin una corrección y superación de algunas de las tesis que ellos sostuvieron cuando se conocía menos la arquitectura cerebral y la estructura modular del cerebro, las bases neuronales y genéticas no sólo del lenguaje, sino de la cultura religiosa y artística (Gazzaniga, 2019); los condicionamientos evolutivos (genéticos) en la elaboración, por parte de los seres humanos, de una “Teoría de la Mente” (atribuir estados mentales, deseos, disposiciones y creencias a otros) (Damasio, 2018); la influencia de los genes en las capacidades, actitudes y conductas de los humanos y de todos los seres vivos; y la no separabilidad de la especie humana –Homo Sapiens— de una historia evolutiva que la integra en un género junto con otras especies humanas, al igual que lo integra al mundo natural por sus vínculos genéticos con todos los seres vivos (Dawkins, 2017; Arsuaga, 2019; Cosmides y Tooby, sf.).
Son variados los temas y problemas que están siendo abordados en el debate en curso. Sólo para mencionar algunos de los que más llaman la atención, está, en primer lugar, el de las etapas del desarrollo ontogenético. Autores como Richard Dawkins están revisando la tesis de que las etapas de ese desarrollo (desde la concepción hasta la muerte de los individuos) tienen límites nítidos (que incluso se pueden fechar); se está proponiendo, con evidencias sólidas, que esas etapas no sólo son arbitrarias, sino contraproducentes porque dan la pauta para detectar “anormalidades” inexistentes. Dawkins hace una dura crítica a lo que él llama la “tiranía de la mente discontinua” que, en el campo evolutivo (en la filogénesis y en la ontogénesis), ve discontinuidades –es decir, realidades discretas— donde no las hay, pues “cuando el contexto es el de todos los animales que han existido, no sólo los que existen en la actualidad, la evolución nos dice que hay líneas de continuidad gradual que vinculan literalmente a cada una de las especies” (Dawkins, 2004, p. 417). Es decir, la visión discreta de las realidades evolutivas no tiene en
“cuenta la posibilidad de que un individuo pueda estar a mitad de camino entre dos especies, o a una décima de camino que va de la especie A a la B. Esta es precisamente la misma cortapisa intelectual que paraliza los interminables debates sobre cuál es el momento exacto en que un embrión se convierte en un ser humano. (…) De nada sirve explicarla a esta gente que, dependiendo del rasgo del rasgo humano que más nos interese, un feto puede ser ‘humano a medias’ o un ‘humano en una centésima parte’. Para una mente cualitativa y absolutista, humano es como diamante. No existen casas a medias. Las mentes absolutistas pueden ser un peligro. Son una fuente de verdadero sufrimiento…Es lo que yo he definido como la tiranía de la mente discontinua” (Dawkins, 2004, p. 413).
En segundo lugar, el debate, persistente a lo largo del siglo XX, entre aprendido y heredado se está resolviendo a favor de lo heredado, pero entendiendo que lo aprendido se articula con las disposiciones genéticas (las individuales y las compartidas con todos los miembros de la especie). O sea, la apuesta porque los aprendizajes lo son todo está siendo cuestionada por los avances científicos más sólidos de los que se dispone. Como dice Steven Pinker en su libro Tabla rasa “no somos tablas rasas”, es decir, páginas en blanco en las que el medio ambiente puede escribir lo que desee. Algunas cosas sí se pueden escribir, y es necesario que se escriban en el momento oportuno; otras no lo son en cualquier momento o en ninguno. Por último, otro tema central que está siendo abordado con meticulosidad es del desarrollo neuronal y las capacidades cognoscitivas y emocionales que son posibles a partir de ese desarrollo.
Son cada vez más más firmes las evidencias sobre lo dilatado que es ese desarrollo en el ser humano, hasta pasada la adolescencia o incluso más tarde. La “neotenia” es un rasgo evolutivo de la especie Homo sapiens: la prolongación de rasgos infantiles en la edad adulta. Junto a esto se tiene la estructura modular del cerebro que explica por qué algunos aprendizajes son más efectivos que otros. Y, finalmente, la maduración neuronal dilatada, por un lado, pone reparos al corte de etapas evolutivas, y por otro explica la propensión a imitar (que es una propensión genética) de los niños y las niñas, a la asimilación fácil de lo que les llega del exterior (cosas positivas y cosas negativas), la invención, la creatividad y la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, adivinando o suponiendo sus intenciones. O sea, los niños y las niñas desde muy temprano en su desarrollo son capaces de elaborar una Teoría de la Mente.
En síntesis, en el debate neurocientífico actual se está perfilando una nueva visión de la primera infancia, visión en la cual el sentido mismo de una “primera” infancia se podrá en entredicho. Este debate hace parte de una discusión más amplia sobre el ser humano, su naturaleza biológica y la emergencia, desde esa naturaleza, de dimensiones que hasta ahora han sido vistas como ajenas a lo natural-biológico. Así, lo humano como algo puramente humano, incontaminado por lo no humano, ha sido puesto en jaque por las investigaciones genéticas que revelan las relaciones sexuales y la descendencia fértil entre Homo Sapiens y homo Neanderthalensis. Y es que estos últimos también eran seres humanos, lo mismo las principales especies del género Homo: Homo habilis, de hace unos 2,3 millones de años; Homo rudolfensis, de hace unos 1,9 millones de años; Homo ergaster, de hace unos 1,8 millones de años; Homo georgicus, de hace unos 1,8 millones de años; Homo erectus, de hace unos 1,5 millones de años; y Homo antecessor, de hace unos 900 mil años (Carbonell y Tristán, 2017; Arsuaga, 2019). Desaparecidos los neandertales, hace unos 30 mil años (después de una presencia en la tierra que inició unos 127 mil años atrás), fue el tiempo –como anota Juan Luis Arsuaga— de los primeros representantes europeos, llegados de África, de la especie Homo sapiens: los cromañones. “Desde entonces somos los únicos humanos y los únicos homínidos sobre el planeta” (Arsuaga, 2019, p. 77).
No somos, sin embargo, los únicos primates y, en el Orden de los primates[4], nuestro pariente más cercano es el chimpancé con el cual compartimos el 98% de nuestro material genético, lo cual “no se refiere –explica Richard Dawkins— ni al número de cromosomas ni al número total de genes, sino al número de ‘letras’ de ADN (técnicamente, pares de bases) que casan entre sí dentro de los genes respectivos de humanos y chimpancés” (Dawkins, 2015, p. 286).
Y de la misma manera que no hemos sido, sino hasta tiempos recientes, la única especie humana, somos parte, como ya se anotó, de un género que incluyó a otras especies humanas, y además también somos parte de la Tribu de los homininos[5] (y de la Familia de los homínidos) que incluye otros dos géneros (con sus especies e individuos que las forman) con los cuales tenemos un parentesco más directo que con los chimpancés. Esos dos géneros son el Australopithecus (con sus especies A. afarensis[6], A. anamensis, A. platyops, A. garghi, A. Africanus, A. sediba y A. bahrelghazali) y Paranthropus (con sus especies P. robustus, P. boisei y P. aethiopicus) (Cela Conde y Ayala, 2013). Evidencias fósiles y genéticas indican que fue en África donde surgió –no abruptamente, sino evolutivamente— la especie Homo sapiens, hace unos 150 o 100 mil años. “La prueba paleontológica apunta hacia África como el lugar de origen de nuestra especie y los datos que han obtenido los biólogos moleculares estudiando poblaciones actuales no lo desmienten” (Arsuaga, p. 105). Nuestra especie ha tenido un largo recorrido, desde su salida de África y su posterior irradiación por el mundo, hasta el tiempo presente, cuando su éxito reproductivo –que es lo que cuenta en las especies biológicas— está fuera de toda duda[7]. Richard Dawkins aclara el significado de esa “salida” de África por parte de nuestros ancestros humanos:
“la frase ‘salir de África’ ha sido utilizada por Karen Blixen para referirse al gran éxodo de nuestros antepasados desde el continente. Pero se produjeron dos éxodos distintos, y es importante no confundirlos. Hace relativamente poco tiempo, quizá menos de 100 mil años, bandas errantes de Homo sapiens con aspecto muy similar a nuestro, dejaron África y se diversificaron, dando lugar a todas las razas que vemos en el mundo hoy en día: inuit, nativos americanos, nativos australianos, chinos y todas las demás. La frase ‘salir de Àfrica’ se aplica a ese éxodo reciente. Pero hubo un éxodo anterior, y estos erectus pioneros dejaron fósiles en Asia y en Europa, incluidos los especímenes de Java y de Pekín. El fosil más antiguo conocido fuera de África se encontró en Georgia, en Asia Central, y de denominó Hombre de Georgia: una criatura diminuta cuyo cráneo (…) se ha datado con métodos modernos en 1,8 millones de años de edad” (Dawkins, 2015, p. 174).
2.2. La marca de la evolución
Según el consenso científico –que es el marco de referencia en esta investigación—los individuos Homo sapiens no fueron creados desde cero por ningún Creador, en un instante determinado, sino que tienen una procedencia evolutiva cuyos ancestros vivieron hace unos 3, 500 millones de años, cuando LUCA (el Ancestro Común Universal) dio pie a la diversidad biológica que se desencadenó desde entonces (Briones, Fernández Soto y Bermúdez de Castro, 2016). Y su parentesco cercano con el chimpancé se explica porque compartieron un ancestro común hace sólo unos 5-7 millones de años. Richard Dawkins lo relata así:
“hace entre 5 y 7 millones de años, en algún lugar de África, los peregrinos humanos tenemos una cita de capital importancia: nuestro primer encuentro con peregrinos de otra especie. De otras dos especies para ser exactos, pues los peregrinos chimpancés comunes y los peregrinos chimpancés pigmeos o bonobos ya han unido fuerzas unos cuatro millones ‘antes’ de encontrarse con nosotros. El antepasado que tenemos con ellos, el Cotenpasado 1, es nuestro doscientoscincuentamilésino tatarabuelo, es decir, que entre él y nosotros median 250.000 generaciones (…)” (Dawkins, 2004, p. 251).
Y hacia atrás en el tiempo, el parentesco del Homo sapiens con otros seres vivientes –sus ancestros lejanos— está fuera de toda duda en biología evolutiva y biología molecular. Todos los seres vivos estamos emparentados, aunque entre algunos el parentesco es más cercano que entre otros. El pasado evolutivo de la especie Homo sapiens –al igual que sucede con cualquier otra especie— ha dejado su huella (biológica, embriológica, anatómica, funcional, mental, emocional) en los individuos Homo sapiens actuales. No hay diseño ni perfecciones en lo que somos en lo biológico, lo emocional y lo mental –y por extensión en lo social-cultural—, sino un ensamble de piezas seleccionadas por la naturaleza, a lo largo del tiempo evolutivo, a partir de las líneas ancestrales que derivaron hacia un primate para el cual caminar erecto, usar las manos y crear esquemas mentales (para sentirse a sí mismo y sentir a los demás) le fue útil para sobrevivir y dejar descendencia.
“El cuerpo humano –escribe Richard Dawkins— está repleto de lo que, en cierto sentido, llamamos imperfecciones, pero, desde otra perspectiva, deberían ser vistas como compromisos ineludibles que resultan de nuestra larga historia ancestral como descendientes de otros animales… Hemos sido animales terrestres durante unos cuatrocientos millones de años, y hemos caminado sobre nuestras extremidades posteriores durante el 1% de ese tiempo, aproximadamente. El 99% de nuestro tiempo sobre la tierra hemos tenido una columna vertebral más o menos horizontal y hemos caminado sobre cuatro patas… Caminar habitualmente sobre dos patas como sólo lo hacemos nosotros tiene, sin embargo, implicaciones de gran alcance sobre todo el cuerpo, que requieren muchos ajustes compensatorios… Un reajuste similar debe seguir a cada cambio que se haya hecho en la forma de vida: el paso de la tierra al agua, del agua a la tierra, al aire o al espacio subterráneo… Decir que hay implicaciones en cada cambio es decir poco. Hay cientos, miles de implicaciones que se ramifican, formando ramificaciones de ramificaciones. La selección natural está siempre retocando, cambiando la forma, ‘toqueteando’, tal como lo expresa el gran biólogo molecular francés Francois Jacob” (Dawkins, 2015, pp. 326-328).
La larga historia ancestral del Homo sapiens está presente en toda su estructura corporal, en el esqueleto, los tejidos y músculos, el sistema nervioso y el cerebro, este último en lo absoluto ajeno (en sus pliegues, resquicios y funciones que lo caracterizan) a la historia evolutiva de nuestra especie y, más en general, a la historia de los organismos vivientes en la tierra. “Monos desnudos”, nos llama, con toda razón Desmond Morris (Morris, 2011) y Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches nos llaman “monos muy lampiños” (Arsuaga y Martín Loeches, 2016). Según estos dos últimos autores, además de ser unos primates con una sorprendente plasticidad ecológica y omnívoros –cazadores y recolectores, carroñeros, carnívoros, caníbales y vegetarianos—, “los humanos también somos muy ‘raros’ en nuestro desarrollo. Para empezar –y nunca mejor dicho— nacemos tremendamente desvalidos (…), mientras que las crías de los chimpancés y otros simios son muy precoces” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, p. 103 y ss.). O sea, los individuos Homo sapiens nacen –nacemos— antes de estar listos (biológicamente) para vivir por su propia cuenta, lo cual –siendo una debilidad extraordinaria— es la puerta abierta para posibilidades de desarrollo posteriores que involucran directamente al cerebro, que es la estructura material, en palabras de Arsuaga y Martín-Loeches, de una “inteligencia extraordinaria”.
No sólo en lo desvalidos que somos al nacer, sino también en la sexualidad nos diferenciamos de otros primates y simios. Entre las diferencias más notables está el que la sexualidad de los individuos (hembras y machos) Homo sapiens no está atada a la reproducción biológica (aunque obviamente no la excluye), pues se puede realizar independientemente de los momentos de fertilidad de las hembras y no necesariamente entre parejas de distinto sexo. Y nuestros parientes los bonobos tienen una sexualidad intensa, que no excluye actos homexuales (De Waal, 2018). Además, los monos desnudos no pregonan la ovulación, “sino que se mantiene oculta a la vista… Los chimpancés tienen grandes testículos. Los de nuestra especie, en cambio, son de tamaño moderado. Por el contrario, el pene humano es considerablemente más grande y carece del hueso pénico que tienen los demás primates y otros muchos mamíferos… La cúpula es normalmente frontal, algo muy raro en los simios. Las hembras tienen orgasmo (…) y pechos grandes de forma permanente, aunque no estén lactando y existe un repliegue membranoso en la vagina llamado ‘himen’ o ‘virgo’. Por otro lado, humanos nos besamos, nos acariciamos y practicamos juegos sexuales como preámbulo al coito” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, pp. 105-106).
2.3. Cerebro y teoría de la mente
Con todo y esas diferencias con los chimpancés, compartimos ancestros comunes con ellos y con los bonobos (De Waal, 2018). Y, en nosotros, la vena agresiva y violenta, según algunos autores (Pinker, 2018) y de dominación, de los primeros (chimpancés), se junta con la vena de empatía, de los segundos (bonobos), y que consiste en “hacerse una idea de las ansias y necesidades de los otros y ayudarles a satisfacerlas” (De Waal, 2018, p. 16). Es decir, estamos armados biológicamente para ponernos en lugar de los demás, ya sea para ayudarlos o para dominarlos; y el órgano biológico que lo hace posible es nuestro cerebro, que es el que produce una “mente humana”: un “órgano extremadamente especializado y sensible, formado en los humanos por alrededor de un billón de células, de las cuales unos cien mil millones son neuronas” (Sánchez Ron, 2019, p. 64).
Se trata de “un cerebro que no surgió de la nada, no apareció de golpe ni está hecho a imagen y semejanza de ningún dios. Nuestro cerebro es en realidad el de un primate que ha evolucionado hasta llegar a ser como es hoy” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, p. 208). Es un órgano, cuya complejidad permite al Homo sapiens trascender la mente simiesca –al decir de Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches— en lo cual lo que destaca es que el “cerebro humano es un órgano especial y específicamente diseñado para entender las mentes de los demás” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, p. 214), es decir, para elaborar lo que distintos especialistas han denominado una “teoría de la mente”. Y la misma constituye “una de las habilidades más sorprendentes del cerebro. No tratamos a los demás como a muñecos de cuerda, sino que pensamos que están animados por la mente: un ente no físico que no podemos ver ni tocar, pero que para nosotros es tan real como los cuerpos y los objetos. Nuestra teoría de la mente, además de permitirnos prever por las creencias y los deseos de las personas cuál va a ser su conducta, va unida a nuestra capacidad para comprender a los demás y a la concepción de la vida y la muerte” (Pinker, 2018, p. 338). Comprendemos a los demás; categorizamos en “buena o mala” la conducta de nuestros hijos y también la de otros individuos con los que nos relacionamos. El Homo sapiens en un individuo assessor “provisto de una concepción valorativa del comportamiento propio y ajeno… Los individuos assessor no pueden evitar percibir la conducta teñida de valor” (Castro Nogueira, et al., 2016, p. 180).
Dicho de otra forma, la teoría de la mente nos permite ponernos en el lugar de los demás, “leer los objetivos de otras personas, para de ese modo, poder copiar sus actos y lo que con ellos pretenden” (Pinker, 2018, p. 108). Cuando fallan los mecanismos cerebrales que lo hacen posible –por razones genéticas, por lesiones o por consumo de drogas— las personas no pueden ponerse en el lugar de los demás, pues son incapaces de leer su mente. Para Steven Pinker, la cultura se perpetúa gracias a esos mecanismos que hacen posible “discernir las creencias e intenciones de otras personas”.
Y para Antonio Damasio “las culturas sólo se hicieron realmente merecedoras de dicho nombre miles de millones más tarde, en organismos humanos complejos animados por mentes culturales, es decir, mentes inquisitivas y creativas….[Para ello] “la mente tenía que ser capaz de representar, en forma de imágenes, dos conjuntos distintos de datos: los del mundo exterior de cada organismo individual, en el que los demás que forman parte del tejido social del individuo, tienen un papel preponderante e interactúan con él; y el estado del interior de ese organismo individual, que se experimenta en forma de sentimientos. Esta capacidad se basa en una innovación del sistema nervioso central: la posibilidad de confeccionar, dentro de los circuitos neurales, mapas de objetos y acontecimientos que se hallan fuera de los circuitos neurales” (Damasio, 2018, pp. 256-257).
La capacidad de “confeccionar, dentro de los circuitos neurales, mapas de objetos y acontecimientos que se hallan fuera de los circuitos neurales” es propia del cerebro del Homo sapiens. En su libro El cerebro. Big bangs, comportamientos y creencias, Rob Desalle y Ian Tattersal anotan de manera concluyente:
“Nuestro cerebro gobierna casi todas las acciones que emprendemos. Desde el punto de vista conductual, es el que hace que cada uno de nosotros sea un individuo único. Y en conjunto, el cerebro humano, extraordinario y sin precedentes, es el que hace posible que nuestra especie sea la entidad psicológicamente compleja, sumamente característica y en ocasiones extraña, que es” (Desalle y Tattersal, 2017, p. 21).
La mente humana es la manifestación más evidente de esa complejidad. Y, siguiendo las ideas de Arsuaga y Martín-Loeches, la base material de la mente (y de la capacidad de sentir y pensar sobre lo que sienten y piensan los demás) radica en:
- En que la especie Homo sapiens es la “más encefalizada el planeta, por cuanto poseemos el cerebro más grande en relación con el tamaño de nuestro cuerpo”.
- En que como resultado del aumento del cerebro (especialmente de la corteza cerebral) han “surgido algunas circunvoluciones que no se encuentran en otras especies genéticamente cercanas a las nuestra”.
- La maduración del cerebro, en el ser humano, “parece realmente muy lenta; a veces, a los sesenta años de edad no ha madurado del todo. En nuestra especie, el giro parahipocámpico desempeña un papel crucial en la memorización y recuperación de recuerdos, principalmente… los que tienen que ver con los recuerdos y vivencias particulares de cada uno. Es probable que esto explique una maduración tan tardía. Esta función del giro parahipocámpico podría tener que ver con su proximidad a una zona del cerebro emocional que también compartimos con otras especies, y que de nuevo desempeña un papel muy importante en las peculiaridades de nuestra mente. Estamos hablando del hipocampo, la parte de nuestro cerebro que más se necesita para guardar recuerdos en la memoria”.
- Las diferencias entre los hemisferios derecho (que controla los movimientos de la mano izquierda) e izquierdo (que controla los movimientos de la mano derecha): el primero, “estaría especializado en algunas funciones visuoespaciales, es decir, de orientación del individuo con respecto al espacio exterior. Este hemisferio sería también eficaz en algunas funciones específicas como la musicalidad y la entonación del lenguaje (…) o para captar detalles de estímulos visuales. Por su parte, el hemisferio izquierdo está especializado en muchas de las operaciones mentales que se han venido considerando tradicionalmente como ‘específicamente humanas’, o al menos que en nuestra especie muestran un grado de desarrollo considerable. Los aspectos más fundamentales del lenguaje, como las reglas gramaticales o el significado de las palabras y sus sonidos, dependen directamente de él” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, pp. 218-223).
El cerebro, pues, es un órgano fundamental en la supervivencia del Homo sapiens. Se trata de un órgano sumamente complejo, tal como lo ponen de manifiesto las “infinitas conexiones” que establecen sus componentes, comenzando con sus neuronas hasta pasar a sus subestructuras y funciones, y es que “las distintas zonas de nuestro cerebro, y especialmente sus funciones, no se definirían tanto por el lugar donde están sino, sobre todo, por las conexiones que reciben y envían hacia otras partes del cerebro” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, p. 226). Se abre paso, de la mano de científicos como Michael S. Gazzaniga, una visión de la arquitectura cerebral de tipo modular y estratificada, lo cual significa que “la mayoría de neuronas están conectadas con las neuronas vecinas. Las conexiones cortas consumen menos energía, menos espacio y menos tiempo en la transmisión de señales, produciendo una comunicación eficiente entre las neuronas localizadas. Por lo tanto, cuando los cerebros se agrandan, se produce una reorganización de sus conexiones y cambia su arquitectura cerebral. La arquitectura estructural resultante es una basada en grupos de neuronas localizadas bien conectadas entre sí, denominados ‘comunidades’. Este tipo de organización permite que esos grupos separados se especialicen de forma independiente en la realización de una determinada función: así nace un módulo” (Gazzaniga, 2018, p. 121). Y remata este autor:
“Aunque la mayoría de neuronas de un módulo tienen conexiones cortas con neuronas de módulos vecinos, un pequeño número de ellas establece también conexiones cortas con neuronas de módulos vecinos, lo que permite la conexión de un circuito neuronal. Se forma un circuito neuronal cuando un módulo recibe información, la modifica y la transmite a otro módulo para una ulterior modificación. Por lo tanto, aunque la mayoría de módulos apenas establecen conexiones con otros módulos, esta interconexión permite que los módulos vecinos formen a su vez grupos que posibilitan un procesamiento más complejo” (Gazzaniga, 2018, p. 121).
En fin, el conocimiento de la estructura estratificada y modular del cerebro está permitiendo entender mejor esas características que se suelen identificar como propias de los seres humanos: la conciencia reflexiva y la inteligencia creativa, es decir, la que permite plantear y resolver problemas. La idea de que son “insufladas” desde el exterior, que son unas sustancias (cosas) o que flotan el aire no se sostienen bajo ningún punto de vista. El conocimiento de sus bases neuroanatómicas está dando la pauta para la superación de las concepciones puristas de la conciencia o de la inteligencia, de decir, como dimensiones de la realidad humana “incontaminadas” de lo que, lamentablemente, se consideró algo “primitivo” o “animal”: los sentimientos y las emociones. La expresión “inteligencia emocional” hace eco de ese prejuicio, como si la inteligencia humana pudiera ser, en sus raíces y fundamentos biológicos, algo no emocional. Y lo mismo se puede decir de la conciencia: sus bases neuroanatómicas no radican sólo en la corteza cerebral, sino que hunde sus raíces en las zonas subcorticales que dan vida a las emociones y los sentimientos, pero también a una conciencia primaria compartida por animales humanos y no humanos. Al respecto, Gazzaniga cita a Jaak Pankksepp, para quien:
“rasgos comunes de la conciencia animal y humana tanto a nivel conductual como neuronal: son: búsqueda, temor, ira, deseo, cuidado, aflicción y juego. Estos sentimientos, que en gran parte pueden atribuirse a las funciones del sistema límbico subcortical, llevan a los animales –incluidos los humanos— a comportarse de formas que favorecen la búsqueda de alimento, refugio y pareja; la evitación del daño; la protección de sí mismos y de su parentela, y el establecimiento de relaciones sociales con familiares y amigos. Si consideramos que la conciencia es un sentimiento subjetivo sobre algo, las emociones constituyen uno de sus componentes fundamentales” (Gazzaniga, 2018, p. 192).
Y lo mismo se puede decir de la inteligencia como actividad mental subjetiva –que se siente subjetivamente—que se hace preguntas (se interroga) sobre algo del propio cuerpo o del mundo externo: las emociones constituyen uno de sus fundamentos. Así como hay una conciencia primaria, compartida por animales humanos y no humanos, seguramente hay una inteligencia primaria, afincada en las bases neuroanatómicas que sostienen las emociones y los sentimientos. En el caso de la conciencia, como lo revela la evidencia clínica recabada por Gazzaniga, lesiones en las zonas subcorticales, que dan vida a las emociones y los sentimientos, afectan la conciencia primaria ligada estrechamente a aquéllas y también, de alguna manera, la conciencia reflexiva que se sostiene en el neocortex; y a la inversa, lesiones o deterioro en el neocortex –por ejemplo, en niños con anencefalia (sin corteza cerebral) o con hidranencefalia (corteza cerebral mínima)— prácticamente dejan intactas las emociones, los sentimientos y conciencia primaria. De lo cual se puede concluir que
“tanto la subcorteza como la corteza contribuyen a la plena experiencia consciente. Desde una determinada perspectiva, los niños con hidranencefalia experimentan emociones que parecen idénticas a las de los niños con la corteza intacta. Dado que su comportamiento manifiesto es similar, nos apresuramos a proyectar también en ellos el complemento íntegro de una experiencia metaautoconsciente (es decir, la consciencia de que son conscientes). ¿Realmente tienen consciencia de sí mismos? Sin una corteza que proporcione las funciones necesarias para la cognición, no pueden saber que son conscientes. Como mínimo para tener plena consciencia de que uno está teniendo una experiencia consciente, tienen que funcionar ambas capas” (Gazzaniga, 2018, p. 194).
Así que, dada la estructuración evolutiva del cerebro humano, el neocortex fue lo último en llegar. Las emociones, los sentimientos y la conciencia primaria (y también la inteligencia primaria) tienen su raíz neurobiológica en áreas subcorticales que evolucionaron previamente, y que, como concluye Panksepp, “se han conservado en todas las especies de mamíferos, y sólo en una fase posterior del proceso evolutivo se revistieron de los mecanismos de aprendizaje y las cogniciones de orden superior proporcionados por una extensión adicional: la corteza” (Gazzaniga, 2018, p. 192). En virtud de esta secuencia evolutiva, la consciencia reflexiva (y la inteligencia creativa) se resiente –aunque no se anule— si hay daños en la base neuroanatómica de las emociones, sentimientos y consciencia (e inteligencia) primaria, mientras que estas últimas se ven poco o nada afectadas ante daños en las bases neuroanatómicas de aquélla.
En una persona normal (sin dolencias o daños en sus estructuras corticales y subcorticales) la consciencia (y la inteligencia) es imposible sin emociones, sentimientos y consciencia primaria; y las emociones, sentimientos y consciencia primaria son inseparables de “los mecanismos de aprendizaje y las cogniciones de orden superior proporcionados por una extensión adicional: la corteza”. La consciencia y la inteligencia siempre son, y de manera inevitable, emocionales. No hay, pues, una conciencia emocional (o una inteligencia emocional) opuesta a una consciencia (o inteligencia) no emocional, salvo casos graves de deterioro neurobiológico que puedan acercar a las personas afectadas a la situación límite de vivir de emociones y sentimientos anclados en la consciencia primaria (como en los casos de hidranencefalia o anecefalia) o de conciencia e inteligencia reflexivas con emociones y sentimientos menguados (o apagados) por lesiones o deterioro en las zonas subcorticales de su cerebro[8].
2.4. Cerebro ejecutivo
El cerebro consume una energía extraordinaria, pero compensa con creces ese inconveniente y otros propios de su ensamblaje evolutivo: dirige nuestra vida, nos permite entendernos y entender a los demás (para ser compasivos, para manipularlos, para juzgarlos o para hacerles daño), elaborar proyectos de futuro (planes) y prever las consecuencias de nuestros actos, establecer “conexiones” entre las cosas y formular “explicaciones” acerca del mundo que nos rodea. Nos permite ser, entre otras cosas, “animales de hipótesis”, es decir, primates que anticipamos lo que podría suceder con esquemas mentales previos (genéticamente implantados en nuestras estructuras neuronales) a cualquier contacto con el mundo que nos rodea.
Nada más ajeno a la mente del Homo sapiens que ser una tabula rasa (un papel en blanco en el que se imprimen las marcas de las experiencias) o una plastilina que puede ser manipulada al antojo de educadores, medios de comunicación o sacerdotes. Nuestros genes lo impiden, lo mismo que nuestra historia evolutiva: “la tabla no puede ser rasa –dice Steven Pinker— si los distintos genes la pueden hacer más o menos inteligente, articulada, aventurera, tímida, feliz, escrupulosa, neurótica, abierta, introvertida, dada a la risa tonta, torpe en la orientación espacial, o proclive a mojar tostadas con mantequilla en el café” (Pinker, 2018, p. 89).
El inductivismo, que descansa en el supuesto de la tabla rasa, no tiene lugar en una visión científica de la mente humana ni tampoco de la “mente” de los animales, pues “los animales tienen un conocimiento innato (aunque, por supuesto, inconsciente), y no vienen al mundo absolutamente ignorantes de lo que se van a encontrar en él… claro que la conducta de los animales no sólo responde a la herencia genética recibida, sino que los animales también acumulan información a lo largo de su existencia, sobre todo los que tienen un sistema nervioso central más desarrollado: los mamíferos. Hay por lo tanto dos tipos de conocimiento: el filogenético, acumulado a lo largo de la evolución (y grabado en nuestros genes), y el ontogenético, que adquiere el animal durante su vida (y que nosotros transmitimos gracias al lenguaje por la vía de la cultura)” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, pp. 230-231). Asimismo, por el lado evolutivo, apunta Pinker:
“La evolución es fundamental para comprender la vida, incluida la vida humana. Como todos los seres vivos, somos el resultado de la selección natural: hemos llegado hasta aquí porque heredamos unos rasgos que a nuestros ancestros les permitieron sobrevivir, encontrar pareja y reproducirse. Este hecho trascendental explica nuestros afanes más profundos: por qué tener un hijo ingrato duele más que la mordedura de una serpiente, por qué es una verdad reconocida universalmente que un hombre soltero[9] que posea una buena fortuna debe buscar esposa, por qué no nos resignamos sumisos a la noche, sino que protestamos, protestamos por la muerte de la luz. La evolución es fundamental para entendernos a nosotros mismos, porque los signos del diseño de los seres humanos no acaban en el ojo. Pese a su exquisita obra de ingeniería, el ojo no sirve para nada sin el cerebro. Su output no son las figuras sin significado del salva pantallas, sino la materia prima de un conjunto de circuitos que procesa una representación del mundo externo, Esta representación alimenta otros circuitos que interpretan el mundo mediante la asignación de unas causas a unos efectos y su distribución en categorías que hacen posible unas predicciones útiles. Y esa interpretación, a su vez, trabaja el servicio de móviles como el hambre, el miedo, el amor, la curiosidad, la búsqueda de estatus y de la estima” (Pinker, 2018, p. 92).
O sea, el cerebro del Homo sapiens, resultado de un ensamblaje evolutivo de millones de años, es el que dirige nuestra vida, nuestras acciones, nuestros comportamientos y es la base material de las ideaciones con las nos representamos la mente de los demás y el mundo externo, con sus conexiones, sus causas y efectos; y ello en función de la supervivencia y la relación con otras personas y el entorno socio-natural. Son fundamentales en esas tareas ejecutivas los lóbulos frontales, como bien lo entendió en su momento Alexander Luria (Luria, 1979) y ahora es reafirmado por la neurociencia contemporánea.
“El cerebro humano –hace notar Elkhonon Goldberg— es el sistema natural más complejo del universo conocido; su complejidad rivaliza con, y probablemente supera, la complejidad de las estructuras sociales y económicas más intrincadas… El cerebro tiene su CEO[10], su director, su general: los lóbulos frontales. Para ser precisos esta función está conferida a una parte de los lóbulos frontales: la corteza prefrontal… Los lóbulos frontales fueron los últimos en llegar. En la evolución su desarrollo empezó a acelerarse sólo con los grandes simios. Como sede de la intencionalidad, la previsión y la planificación, son lo más específicamente ‘humano’ de todos los componentes del cerebro humano” (Goldberg, 2016, pp. 38-39).
Y, ahondando más en esa especificidad, la corteza prefrontal es la base neuronal de la libertad y de nuestra capacidad para determinar el futuro, que son los “vástagos fundamentales de la extraordinaria evolución del cerebro humano. Tanto la libertad como la creatividad tienen su raíz evolutiva más reciente en la corteza prefrontal, el último ámbito del manto cerebral en alcanzar la madurez estructural, tanto en la evolución como en el desarrollo individual… La libertad tiene dos componentes principales… el primero es la capacidad para escoger experiencias del pasado, y el segundo es para escoger el futuro con base en el pasado elegido… El más esencialmente humano es el segundo, la capacidad de la corteza prefrontal para predecir acontecimientos, amén de seleccionar, decidir, planear, preparar y organizar acciones con objetivo en el futuro inmediato o lejano” (Fuster, 2015, p. 95).
Ese cerebro, complejo y rico en conexiones, ensamblado con el resto de órganos y estructuras que conforman el cuerpo humano, es el que ha servido a la especie Homo sapiens (a los individuos que la forman y a sus genes) para ser unas “máquinas de supervivencia” (Richard Dawkins, 2017; González, 2019 b) sumamente eficaces desde que esta especie comenzó su andadura por el planeta. No es una máquina perfecta, pues no ha sido diseñada por una mente maestra, pero sus imperfecciones –que son muchas—no han sido óbice para que sus genes se hayan mantenido operantes en más de 100 mil años. El cerebro –y, especialmente, la corteza prefrontal— ha sido crucial en esa “máquina de supervivencia” que somos los Homo sapiens. Su estructura genética le ha permitido librar, durante todo ese recorrido evolutivo, las batallas más feroces para sobrevivir. Desde hacer la guerra y competir violentamente con otros miembros de la especie por los recursos, pasando por la manipulación, la mentira y el conocimiento cierto, hasta cooperar y ser solidarios con los débiles… Todas las estrategias que han estado al alcance de su cerebro ejecutivo han sido convertidas en acicate para asegurar la reproducción y la descendencia a lo largo de su recorrido evolutivo.
El desarrollo del cerebro en los mamíferos está en la base de sus capacidades cognitivas, aprendizaje, hábitos y comportamientos, que son cruciales para su supervivencia. En los homínidos, y en el caso específico del Homo sapiens, “el crecimiento evolutivo y diferenciación de la neocorteza tienen mucho que ver con la mayor capacidad de adaptación al entorno y con la prolongación de la vida. En el cerebro humano, esta corteza ha creado un gran número de áreas especializadas para responder a toda clase de señales sensoriales, así como para ejecutar toda suerte de movimientos habilidosos” (Fuster, 20154, p. 62). En el cerebro humano y, con especial importancia, en su neocorteza radica la base material de la vida mental, las facultades y posibilidades cognitivas y de aprendizaje; un cerebro que se estructura a partir de patrones evolutivos –en la filogénesis y la ontogénesis— regulados genéticamente, pero en interacción con el medio ambiente natural y social. Y la selección natural darwiniana–que es el mecanismo que marca las rutas de la evolución— ha favorecido, en la evolución de los mamíferos, un máximo agrandamiento cortical –según destaca Joaquín Fuster— en las áreas denominadas de “asociación”, que “están al servicio de las funciones cognitivas superiores”:
“esto es, las que se ocupan del conocimiento y la memoria. Como es lógico, se ocupan también de las transacciones neurales entre el organismo y el entorno que dependen de esas funciones. En el cerebro humano existen dos regiones corticales con áreas de asociación. Una, la parte posterior del cerebro, se extiende por grandes porciones de los lóbulos parietal, temporal y occipital (región PTO), que contienen redes de conocimiento y memoria (cógnitos) adquiridas a través de los sistemas sensoriales. Estas redes –cógnitos— se encargan de los aspectos superiores de la cognición, entre los que se incluyen la percepción, el lenguaje y la inteligencia. La otra región asociativa es la corteza prefrontal, la corteza de asociación del lóbulo frontal, que atiende los aspectos ejecutivos de la cognición, en especial la organización temporal de las acciones en las esferas de la conducta, el lenguaje y el razonamiento. Esta corteza ‘ejecutiva’ se desarrolla al máximo en el cerebro humano, donde ocupa casi una tercera parte de la totalidad de la neocorteza. La evolución de las conexiones entre las neuronas prefrontales y las de otras áreas corticales es especialmente pertinente al desarrollo de las distintas prerrogativas cognitivas del ser humano en lo referente al lenguaje, la planificación y el ejercicio de la libertad. Estas conexiones, junto con las neuronas que enlazan, constituyen los componentes esenciales de la infraestructura neural de las redes cognitivas y, por tanto, de todas las funciones cognitivas de la corteza cerebral” (Fuster, 2015, pp. 63-64).
Es en ese contexto en el cual, desde criterios científicos, se debe enmarcar el desarrollo del individuo humano –la ontogénesis—, comenzando desde la fecundación para proseguir con la trayectoria de vida posterior al nacimiento. Siguiendo a Fuster (Fuster, 2015, pp. 68 y ss.) se pueden anotar las siguientes ideas:
- “En la actualidad, es cada vez más evidente que, como ocurre en la evolución de las especies y los rasgos, el desarrollo de las características y funciones del cerebro en la ontogenia resulta de interacciones dinámicas entre los elementos de poblaciones biológicas: poblaciones genéticas, poblaciones neuronales, poblaciones sinápticas, poblaciones de redes y poblaciones de fibras nerviosas”.
- “El neonato llega al mundo con la estructura de corteza cerebral prácticamente completa, con sus principales elementos en su sitio. La neocorteza, la corteza ‘nueva’ en términos evolutivos, ya se caracteriza por su estructura laminar, la presencia en la misma de los principales tipos de células nerviosas, sinapsis y otros contactos entre células, así como los neurotransmisores químicos o inhibitorios más importante”.
- “Hay periodos de exuberante producción de neuronas seguidos de periodos de disminución. Lo mismo cabe decir de la sinapsis y otros elementos de la arquitectura celular. De todos modos, desde el principio se da un incremento gradual y más o menos continuo de conexiones de fibras entre células en casi todas las capas de la neocorteza. Este aumento de la conectividad persiste hasta bien entrada la edad adulta, evidenciándose con toda claridad en la mielinización –cobertura con mielina— de largas conexiones de fibras entre áreas corticales. Esto se traduce en incrementos generales de sustancia blanca cortical incluso en presencia de algunas disminuciones relativas de sustancia gris”.
- “El aumento asociado a la edad en la conectividad cortical es crítico para el desarrollo del libre albedrío. La conectividad es imprescindible para un código relacional, como el código de cognición y de los cógnitos de la memoria y conocimiento… En virtud de la capacidad combinatoria de las conexiones, un número también definido de ensamblajes neuronales puede codificar, mediante combinación y permutación, un número casi infinito de diferentes elementos de conocimiento y memoria… Es la capacidad combinatoria de las conexiones las que nos proporciona la individualidad de nuestra memoria, nuestro conocimiento y nuestras acciones”.
- “Habida cuenta de que la conectividad cortical aumenta con la edad a un ritmo superior al de la masa cerebral, es razonable llegar a la conclusión de las opciones (…) tanto de inputs que van a la corteza ejecutiva como los outputs que salen de la misma también se incrementan con la edad a un ritmo muy elevado… La mejor prueba directa del incremento asociado a la edad y del refuerzo de la conectividad cortical es la mielinización –dependiente de la edad— de largas fibras nerviosas corticales… Lo primero que se mieliniza son las áreas sensoriales y motoras de la corteza. En lo sucesivo, la mielinización tiene lugar en áreas de asociación progresivamente superiores. Las últimas áreas que mielinizan del todo son las de la corteza de asociación posterior y frontal (…). Gracias a los escáneres modernos, actualmente sabemos que la corteza prefrontal no alcanza la plena mielinización hasta la tercera o cuarta década de vida (…). Las consecuencias de este hecho son importantes, sobre todo en lo relativo a la madurez cognitiva y, por supuesto, a la libertad de acción y la responsabilidad ligadas a la misma”.
- “Parece más que posible que buena parte de la agitación adolescente se deba a un desequilibrio entre los dos lados, el emocional y el cognitivo, del ciclo PA [Percepción-Acción]. En un lado están los ciclos emocionales bajo la avalancha de los grandes cambios hormonales; sumemos a eso las exigencias de gratificación en presencia de principios de conducta todavía inmaduros. En el otro lado hay una corteza prefrontal inmadura preparada para la acción física sin la capacidad, aún no disponible, para el razonamiento o el buen juicio. El resultado es la libertad orientada hacia el yo y establecida en función del yo con apenas responsabilidad, algo propio del adolescente común”.
- “A los 20 años, la libertad ha adquirido una dimensión social en la mayoría de los individuos, y con ello la responsabilidad social que limita, o más bien complementa, la libertad individual… [que] está acercándose a su estabilidad adulta. La tercera década exige clara decisiones cognitivas sobre el futuro. Para entonces, la madurez plena alcanza las áreas más elevadas de asociación cortical. De este modo el cerebro llega al nivel máximo de imaginación y capacidad inventiva. Con la maduración de la corteza prefrontal en concreto, se expanden el lenguaje y la capacidad de predecir, y también la capacidad para la planificación social con un objetivo común”.
Ese desarrollo neurobiológico del individuo –y las capacidades que se derivan del mismo— está regulado genéticamente, aunque precariedades de diversa naturaleza puede afectar su secuencia normal. Otra cosa son los contenidos culturales que adquieran, por ejemplo, la comunicación lingüística, la planificación, la planificación social, los objetivos comunes o los sentidos (o sinsentidos) de la libertad. Las características y capacidades funcionales de ese desarrollo fueron seleccionadas a lo largo de la evolución biológica de la especie humana y sus ancestros, y por ello están escritas en el genoma –el mapa genético— de los individuos Homo sapiens.
No somos, en ninguna etapa de nuestra vida, una tabla rasa, una hoja en blanco, en la que se imprime todo lo que llega del exterior. Somos animales de hipótesis e imaginativos, y las predisposiciones cognitivas y las capacidades creativas –posibilitadas por nuestra estructura cerebral— nos hace recombinar –como señala Steven Pinker— lo que ocurre en nuestra mente. “Esta capacidad –añade— es uno de los motores de la inteligencia humana, y nos permite concebir nuevas tecnologías (…) y nuevas destrezas sociales (…). La ficción narrativa emplea esta capacidad para explorar mundos hipotéticos, sea por edificación –para ampliar el número de escenarios cuyos resultados se puedan prever—, sea por placer –para experimentar indirectamente el amor, la adulación, la exploración o la victoria—“(Pinker, 2018, p. 599). Asimismo, la capacidad de inventar mundos hipotéticos abre las puertas a las ideologías, a las religiones, a las fantasías y a las ilusiones. Lo cual, a su vez, abre las puertas a la mentira, que es propia de los simios y el Homo sapiens, poseedor este último, según Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches, de una “mente maquiavélica”:
“En el reino animal, sólo mienten los simios y los humanos. Pero mientras que en los primeros la mentira parece algo ocasional o muy raro, en nuestra especie más bien abunda. Incluso nos mentimos a nosotros mismos, algo que ningún otro ser vivo del planeta es capaz de hacer, y muchas veces sin que seamos conscientes de ello… Forma parte de la conducta social cotidiana del ser humano. El lenguaje humano, por sus características, es muy propicio para mentir, pues habla de situaciones, de objetos, de personas o de lugares que no están a la vista… El engaño y los mecanismos para detectarlo son complejos en la especie más mentirosa del planeta… En numerosas ocasiones… llegamos a creer nuestras propias mentiras. Esto hace que el engaño sea aún más difícil de detectar… Este comportamiento tan exquisito beneficia al individuo, pues no sólo lo hace más creíble ante los demás, sino que se auto protege, mejora su autoestima e incluso su humor y, con ello, su salud mental y su rendimiento. Un comportamiento que, aunque quizás sea algo retorcido, es muy útil para salvaguardar una mente muy vulnerable y sensible, especialmente al contenido de las mentes de los demás” (Arsuaga y Martín-Loeches, 2016, pp. 274-276).
3. Balance teórico final e implicaciones educativas
En fin, en ese ensamblaje evolutivo que es el Homo sapiens, desde sus uñas, dientes, hígado, corazón, arterias, pulmones, músculos, huesos, estómago, brazos, pies, cabeza y cerebro no hay rosas sin espinas. No hay bondad sin maldad, verdad sin mentira, violencia sin compasión, cooperación sin egoísmo, empatía sin recelos, afán de dominación sin ansias emancipadoras… Junto al mal está la cura, como lo muestran las elaboraciones científicas realizadas por miembros de una especie en la que, guste o no, hay quienes se dedican, por miles, a fabricar ilusiones y mundos ficticios. No somos ni buenos ni malos: somos unos monos sin pelo que nos hemos valido y nos valemos de nuestras herramientas corporales y mentales para hacer cosas –entre ellas inventar religiones, mitos, arte, normas morales y jurídicas, la democracia, los derechos humanos, tecnologías, ciencias, filosofía— con la finalidad de que nos ayuden a sobrevivir, pero en incontables ocasiones esas invenciones se han revelado contrarias a esa finalidad, porque han sido elaboradas y usadas para explotar y abusar de otros seres humanos. Los correctivos, aunque a veces de manera tardía, también han sido inventados. Y la ciencia es uno de esos extraordinarios inventos. Correctivo de ilusiones y fantasías desbocadas. Eso es la ciencia.
La biología evolucionista –gracias a los revolucionarios aportes de Charles Darwin, Alfred Russell Wallace y Gregor Mendel— puso al Homo sapiens en la senda de conocerse tal como es, no como se quisiera que fuera. Desde aquel siglo XIX glorioso que vio nacer la obra de Darwin, Wallace y Mendel, las distintas disciplinas de la biología –biología evolucionista, biología molecular, genética, zoología, paleontología, paleoantropología— han elaborado un andamiaje explicativo –lógico y empíricamente sustentado— que nos permite comprender mejor cómo somos en realidad, separando nítidamente el ser del Homo sapiens del deber ser proclamado por morales de diverso signos y normativas jurídicas de otros tiempos, contextos y necesidades.
Los avances recientes, teóricos y empíricos, sobre cómo se desarrollan neurobiológicamente y cognitivamente los individuos Homo sapiens están abriendo el cauce, para la superación de concepciones sobre el ser humano que, su momento, fueron novedosas, pero que, en estos momentos, están revelando –no obstante, sus aciertos en aspectos importantes— indudables limitaciones en algunos de sus enfoques y conclusiones. Está en proceso un intenso debate teórico, sustentado por evidencia empírica de primera calidad, sobre la naturaleza humana no sólo en la ontogénesis, sino en la filogénesis, debate en el que se está perfilando una nueva visión de la primera infancia que se enmarca en una comprensión más rigurosa de: a) la evolución de la especie Homo sapiens; b) el desarrollo neuroanatómico y psico-social de los individuos humanos; c) la imbricación que tienen en ese desarrollo la herencia, exigencias y posibilidades genéticas y los aprendizajes socio-culturales; y d) el lenguaje, sus condicionamientos genéticos y sus posibilidades de innovación y creatividad. A resultas de este debate –que es vigoroso y que aún no ha llegado a su fin— se vislumbra un replanteamiento, revisión e incluso rechazo de enfoques y concepciones educativas (que no sólo atañen a niños y niñas, sino a jóvenes y adultos, a hombres y mujeres) que son herederas de visiones anteriores a las innovaciones teóricas y empíricas que marcan las pautas del debate científico sobre lo humano desde los años noventa del siglo XX en adelante.
En lo que concierne a los niños y niñas en sus primeros años de vida, está siendo puesta en jaque la idea de que éstos son como esponjas que absorben, sin ton ni son, todo que lo que les llega del medio (y de los adultos) o, en el mismo tenor, que son como un trozo de plastilina que puede ser moldeado al antojo de los adultos sin ninguna restricción, oposición o rechazo por parte de los menores de edad, que –en esa idea— pueden ser moldeados pasivamente por las influencias provenientes del medio ambiente. Los avances teóricos y empíricos de ciencias de punta como la psicología cognitiva, la psicología evolucionista, la genética, la paleontología y la biología evolutiva ponen serios reparos a planteamientos como los descritos. Los niños y las niñas, de ahora y de siempre, no sólo tienen una herencia genética que viene de sus ancestros mediatos e inmediatos –en virtud de lo cual no son un papel en blanco, una esponja o una plastilina, sino seres vivos con capacidades, expectativas y predisposiciones previas, pero no indiferentes, a las influencias del medio—, sino que son más fuertes, activos y dinámicos de lo que algunas concepciones actuales sugieren.
De hecho, la humanidad actual no estaría donde está –el éxito reproductivo de la especie humana es harto evidente, como para tener que demostrarlo— si no es porque desde hace 100 mil-150 mil años muchos recién nacidos –que eran hijos e hijas de quienes en su momento fueron recién nacidos y menores de edad— superaron con éxito (aunque no sin dificultades) el tramo de la niñez, se hicieron adultos, tuvieron descendencia –hijos e hijas— que repitieron el ciclo durante milenios hasta llegar a esta segunda década del siglo XXI. A lo largo de prácticamente toda esa inmensidad de tiempo los seres humanos –niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres— vivieron sin los marcos normativos de derechos humanos que fueron inventados tardíamente, a partir de la Revolución Norteamericana (1776) y la Revolución Francesa (1789). Otras eran las normas y los preceptos ético-morales y jurídicos. Pero los miembros adultos de especie humana (de la especie Homo sapiens) se las arreglaron, durante más de 100 mil años para tener hijos y que estos llegaran a adultos para que, a su vez, pudieran tener hijos… Haciendo que los ciclos y relevos generacionales se mantuvieran durante todo ese tiempo, hasta llegar al presente (González, 2019).
Es cierto, tanto hace unos 100 mil o 150 mil años como ahora, los individuos Homo sapiens recién nacidos, dada la extraordinaria lentitud de nuestra maduración neuroanatómica, somos sumamente vulnerables a las amenazas del medio y sumamente incapaces para acceder por nuestros medios a los recursos necesarios para vivir en los primeros años de nuestra existencia. Necesitamos de los adultos, comenzando con nuestros padres, para sobrevivir. Pero queremos sobrevivir y queremos hacerlo para dejar descendencia (lo cual supone que lleguemos a la edad reproductiva y que nos reproduzcamos), pues con ello aseguramos –no porque lo sepamos— la perpetuidad de nuestros genes.
En palabras de Dawkins, como niños o niñas, somos “máquinas de supervivencia” y los adultos (nuestros padres en particular) y nuestros pares (nuestros hermanos en particular) hacen parte del universo de recursos que tenemos disponibles para sobrevivir. Luchamos por esos recursos ya desde el vientre materno… Y lo seguimos haciendo a lo largo de nuestra vida. Se disputan recursos para la supervivencia y el bienestar individual; disputa entre los padres y entre éstos e hijos; disputa entre hermanos. Disputa no significa necesariamente guerra ni violencia ni odios. Puede significar, y de hecho significa predominantemente, cooperación, altruismo y empatía (Dawkins, 2017).
Los niños y las niñas –como se colige de la literatura científica reciente— son más fuertes, activos y dinámicos de lo que muchas personas suelen creer. Son influidos por sus padres y mayores, y por sus pares, pero a la vez influyen en ellos. Y ello teniendo como base la herencia genética de la que son portadores. En el capítulo dedicado a los hijos, de su libro La tabla rasa –un capítulo de referencia obligada para temas educativos— Steven Pinker refiere las ideas de Judith Harris en su El mito de la educación, y anota este autor:
“La explicación que Harris da del papel configurador de la personalidad tan escurridizo del medio es la teoría que ella denomina ‘socialización de grupo’. No todo está en los genes, pero lo que no está en los genes tampoco procede de los padres. La socialización –la adquisición de normas y de destrezas necesarias para funcionar en la sociedad— tiene lugar en el grupo de iguales. Los niños también tienen unas culturas que absorben parte de la cultura de los adultos, y también desarrollan unas normas y unos valores propios. Los niños no se pasan las horas intentando convertirse en aproximaciones cada vez mejores de los adultos. Pugnan por ser unos niños cada vez mejores, que funcionen bien en su sociedad. Es en este crisol donde se forman nuestras personalidades. La paternidad permanente y obsesionada con el hijo, dice Harris, es una práctica evolutiva reciente. En las sociedades de recolectores, por ejemplo, las madres llevaban a sus hijos en la cadera o espalda, y les alimentan cuando se lo piden, hasta que al cabo de entre dos y cuatro años llega otro hijo. En ese momento el hijo se integra en un grupo de juegos con sus hermanos y sus primos mayores, pasando de ser el único beneficiario der toda la atención de la madre a no recibir ninguna. Los niños se hunden o sobreviven en el medio de otros niños. A los niños no sólo les atraen las normas de sus iguales; en cierta medida, son inmunes a las expectativas de sus padres, La teoría del conflicto entre padres e hijos prevé que los padres no siempre socializan a sus hijos buscando su mejor interés” (Harris, en Pinker, 2018, p. 577).
Y añade Pinker, poniendo en la mesa del debate un asunto clave en la educación de niños y niñas, esto es, la relación padres-hijos:
“Aun en el caso –dice Pinker— de que no existiera la herencia, una correlación entre padres e hijos no implicaría que las prácticas parentales configuren a los hijos. Como saben todo padre o madre que tengan más de un hijo, los hijos no son un montón de materia prima a la espera de que se les dé forma. Son personas pequeñas, nacidas con una personalidad. Y las personas reaccionan ante la personalidad de otras personas, también cuando una es el padre y la otra, el hijo… Una correlación entre padres e hijos no significa que los padres afecten a los hijos: podría significar que los hijos afectan a los padres, que los genes afectan a padres e hijos, o ambas cosas” (Pinker, 2018, p. 569).
En lo que concierne a la discusión educativo-pedagógica –la centrada en las primeras etapas de la vida humana, pero no exclusivamente en ellas—, no debería de dar la espalda al interesante e inconcluso debate sobre la naturaleza humana que emana de la biología evolutiva, paleontología, genética y neurociencias. Pero, respecto de las neurociencias, no se trata de dejarse llevar por modas o por conocimientos superficiales que pueden ser contraproducentes al dar lugar a prácticas equivocadas o no bien fundamentadas. Como anota Pedro Maldonado, hay que cuidarse de los “neuromitos, es decir, “creencias erróneas o sin fundamento que relacionan hallazgos en neurociencia… La ciencia avanza a pasos pequeños y algunos descubrimientos pueden ser exagerados más allá de su interpretación adecuada… muchas de estas ideas o mitos se expanden con rapidez a la comunidad y se transforman en conocimiento robusto, cuando no lo son, considerando el desconocimiento que existe sobre los procesos del cerebro” (Maldonado, 2020, p. 98). Y este autor hace un recuento de varios neuromitos que han sido asumidos, precipitadamente, en algunos ambientes educativos:
“Algunos de los neuromitos que típicamente son incluidos en la sala de clase incluyen la idea de que adultos y niños usan preferentemente uno de los lados (hemisferios) del cerebro y que esta opción puede ser utilizada para un aprendizaje más eficiente. También se piensa que es útil enseñar a los niños según su estilo de aprendizaje, que niños y niñas aprenden de manera diferente, que hay periodos críticos para aprender ciertas cosas, que usamos una cantidad limitada de nuestro cerebro, que un niño puede aprender un solo idioma a la vez, o que se puede aprender mientras se duerme. Es importante destacar que la mayoría de la evidencia neurocientífica surge de experimentos controlados y limitados, y por tanto tiene una validez sólo en el ámbito del laboratorio. Para que un descubrimiento pueda ser validado en una sala de clase deben realizarse estudios pilotos para determinar si los mismos resultados son observables en el contexto escolar. Esto ocurre rara vez y, por tanto, esos descubrimientos no obtienen validación” (Maldonado, 2020, pp. 98-99).
En este sentido, la contribución de la neurociencia a la educación es, en estos momentos, incipiente. Y ello, en primer lugar, porque el debate neurocientífico está en pleno apogeo, tanto en sus bases teóricas como en su validación (o refutación) empírica. En segundo lugar, porque el aterrizaje pedagógico de las conquistas explicativas de la neurociencia no es mecánico ni inmediato. Apenas, pues, se están abriendo las primeras posibilidades para ese aterrizaje, y lo mejor es ser cautelosos en el manejo que se hace de algunas de las conclusiones derivadas del debate en las neurociencias. De todos modos, esa imbricación entre neurociencias y educación será lento, dados los “distintos propósitos generales de estas disciplinas: la neurociencia y la educación no han buscado lo mismo; más bien tienen objetivos muy diferentes, en la medida en que ambas disciplinas han buscado respuestas o han construido modelos teóricos en niveles explicativos que no se intersectan” (Maldonado, 2020, p. 102).
Lo mismo cabe inferir de las disciplinas biológicas que están marcando la pauta en las investigaciones sobre la naturaleza del ser humano: biología evolutiva, genética, paleontología y paleoantropología. Son disciplinas cuyos modelos teóricos aplican en niveles explicativos que no intersectan con los construidos desde la educación. Ello no obsta para que desde esas disciplinas puedan (y deban) irradiar explicaciones, conceptos y evidencia empírica que den un mejor sostén al quehacer educativo, tanto en los contenidos formativos de maestros y alumnos, como en las estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje. En el primer rubro, lo crucial es la asimilación de los contenidos del debate científico en marcha; en el segundo, es la “traducción” de las conquistas y conclusiones de esas disciplinas en procedimientos pedagógicos y didácticos en el aula.
Y aquí, aunque no tanto como el caso de las neurociencias, las precauciones siempre son necesarias, especialmente si no se conocen con la suficiente profundidad los hilos del debate científico. Como ejemplo se puede citar el caso del “gen egoísta” –uno de los temas centrales en la obra de Richard Dawkins— que ha sido fuente de equívocos no sólo entre el gran público, sino en el ámbito académico. Como quiera que sea, en el presente, se están realizando investigaciones sobre la historia evolutiva del ser humano, sus condicionamientos genéticos, la estructura de su cerebro y el papel de éste en los sentimientos, las emociones, la conciencia, la creatividad y la inteligencia, que cambiarán drásticamente visiones heredadas de siglos anteriores sobre el ser humano y su naturaleza, sus capacidades, tendencias, afectos, pulsiones y dignidad. Tarde o temprano, las conquistas explicativas que se obtengan permearán las concepciones educativas y terminarán por forzar un replanteamiento de las mismas, cuando no su reemplazo por otras más acordes con las ciencias de punta.
Santa Tecla, 30 de marzo de 2020
Referencias bibliográficas
Arsuaga, J. L. (2019), Vida, la gran historia. Viaje por el laberinto de la evolución. Barcelona, Planeta.
Arsuaga, J.L. (2019), El Collar del neandertal. En busca de los primeros pensadores. Barcelona, Planeta.
Arsuaga, J. L., Martín-Loeches, M. (2016), El sello indeleble. Pasado, presente y futuro del ser humano. Barcelona, DeBolisillo.
Briones, C., Fernández Soto, A., Bermúdez de Castro, J. M. (2016), Orígenes. El universo, la vida, los humanos. Barcelona, Crítica.
Carbonell, E., Tristán, R. M. (2017), Atapuerca. 40 años inmersos en el pasado. Barcelona, RBA Libros.
Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, M. A. (2016), ¿Quién teme a la naturaleza humana? Homo suadens y el bienestar en la cultura: biología evolutiva, metafísica y ciencias sociales. Madrid, Tecnos.
Cela Conde, C. J., Ayala, F. J. (2013), Evolución humana. El camino hacia nuestra especie. Madrid, Alianza, 2013.
Cosmides, T., Tooby, J. (s.f.), “Psicología evolucionista: Una breve introducción”. https://mgarciaufro.files.wordpress.com/2010/04/lectura-compl-05-contricciones-cog-ev.pdf
Dawkins, R. (2004), El cuento del antepasado. Barcelona, Antonio Bosch.
Dawkins, R. (2015), Evolución. Barcelona, Espasa.
Dawkins, F. (2017), El gen egoísta extendido. Madrid, Grupo Editorial Bruño.
Desalle, R., Tattersal, I. (2017) El cerebro. Big bangs, comportamientos y creencias. Barcelona, Galaxia Gutenberg.
Damasio, A. (2018), El extraño orden de las cosas. La vida, los sentimientos y la creación de la cultura. Barcelona, Destino.
De Waal, F. (2018), El mono que llevamos dentro. Barcelona, Tusquets.
Fuster, J. M. (2015), Neurociencia. Los cimientos cerebrales de nuestra libertad. México, Paidós.
Gazzaniga, M. S. (2019), El instinto de la conciencia. Cómo el cerebro crea la mente. Barcelona, Paidós.
Gazzaniga, M. S. (2010), ¿Qué nos hace humanos? La explicación científica de nuestra singularidad como especie. Barcelona, Paidós.
Goldberg, E. (2016), El cerebro ejecutivo. Lóbulos frontales y mente civilizada. Barcelona, Crítica.
González, L. A. (2019 a), “Visión científica del Homo sapiens”. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/articulo/202642
González, L. A. (2019 b), “Trabajo, supervivencia y bienestar”. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/articulo/202278
González, L. A. (2019 c), “Género y generación: una contribución al debate conceptual”. América Latina en Movimiento. https://www.alainet.org/es/articulo/203960
Luria, A. R. (1979), El cerebro en acción. Barcelona, Fontanella.
Maldonado, P. (2020). ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? México, Debate.
Martín-Baró, I. (1983), Acción de ideología. Psicología social desde Centroamérica. San Salvador, UCA, Editores.
Morris, D. (2011), El mono desnudo. Barcelona, DeBolsillo.
Olite, J. C. (2018), Las ilusiones metafísicas de un cerebro primate. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Pinker, S. (2018), La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana. Barcelona, Paidós.
Sánchez Ron, J. M. (2019), Diccionario de la ciencia. México, Booket.
[1] También el ser humano tiene la tendencia a usar una Teoría de la Mente con seres vivientes no humanos y con cosas inanimadas, e incluso con cosas que no existen.
[2] Otro no menos importante es el de atribuir intenciones y estados mentales a animales no humanos, a objetos inanimados o cosas que no existen.
[3] Si la suerte y la educación no son las mejores, los defectos de esa Teoría de la Mente espontánea pueden ser de consecuencias negativas para quienes la poseen y para quienes se relacionan con ellos.
[4] En taxonomía, las categorías de clasificación de todos los seres vivos (plantas y animales) son las siguientes: Reino, Filum, Clase, Orden, Familia, Tribu, Género y Especie. “Género”, por cierto, no se refiere en las ciencias biológicas a mujer u hombre, sino que es una categoría que agrupa a varias especies de seres vivos. Por tanto, en el caso del Género humano, éste agrupa a las varias especies (con los individuos machos y hembras que las han integrado e integran) humanas que han existido y de la cual la especie Homo sapiens es la única sobreviviente (Cela Conde y Ayala, 2013).
[5] Es decir, Hominini, no homínidos.
[6] A esta especie pertenece “Lucy”, cuyos restos fósiles han sido datados en unos 3.1 millones de años.
[7] Todas las especies que han llegado hasta el presente son igualmente exitosas, pero de la que ahora se habla es la nuestra.
[8] No se dice anulados, porque los sentimientos y las emociones, que tienen su base en las zonas subcorticales, son vitales para la supervivencia. Lo cual quiere decir que su anulación total pondría a la persona el camino directo a la muerte.
[9] O mujeres solteras con fortunas.
[10] Chief Executive Officer
[1] Docente e investigador salvadoreño.
Fotografía: Sarraute Educación