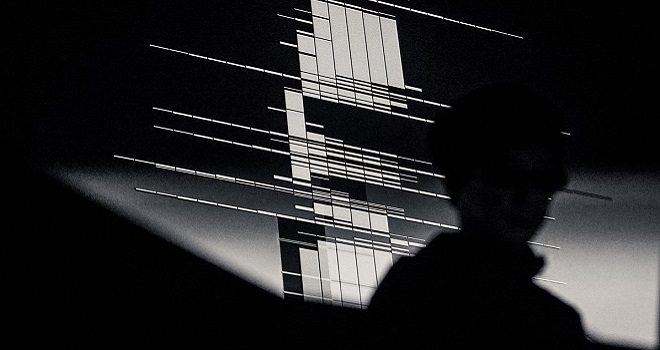Por:
Estados Unidos, Italia o Brasil ilustran el camino político contemporáneo marcado por las tensiones de las nuevas relaciones postdigitales entre sujeto y sociedad. Estas relaciones explican situaciones culturales presentes, pero a su vez implican interrogantes y retos políticos para nuestra sociedad. Lo postdigital surge como epíteto cultural contemporáneo, pero también como filtro conceptual o dispositivo de análisis de la realidad emergente, de ahí su carácter problematizador en nuestra coyuntura social.
El prefijo post ha sido la marca emergente para definir la situación sociocultural desde el último tercio de siglo XX hasta la actualidad: postmodernidad, posthistoria, postestructuralismo, postcomunismo, postverdad… Postdigital. El prefijo encierra posibles acepciones que nos posicionan en el análisis desde distintas perspectivas. No podríamos acercarnos del mismo modo al post de postmodernidad, el cual no es tanto una Ueberwindung [ superación ] de la metafísica, sino una Verwindung [ remisión ] de valores filosóficos claves de un paradigma del conocimiento (Vattimo, 1998), como al prefijo de postdigital que se aproxima más al sentido del postfeminismo, postcomunismo o postcolonialismo, como una continuación de ideas subyacentes en tales conceptos, pero que también van más allá de los mismos (Cramer, 2013).
La definición de postdigital, como todos aquellos conceptos sociológicos que procuran aproximarse a la realidad contemporánea, encierra polémica filosófica y política. Partimos de la premisa ya formulada a final del siglo XX por Negroponte: “Face it – the Digital Revolution is over”1 (Negroponte, 1998). Esta sentencia no es un grito de ignorancia apocalíptica de final de siglo XX, no es desconocimiento del hiperdesarrollo digital acelerado que estamos asistiendo, ni tampoco desprecio por la importancia de lo digital en nuestra coyuntura social, sino que la cuestión estriba en que la tecnología ya se da por sentada en nuestra cultura, suponiendo así una premisa vital, como el agua o el aire, donde el hecho de ser digital solo se notará por su ausencia y no por su presencia (Negroponte, 1998). En nuestro mundo, tecnología digital y medios de comunicación no están separados de la vida social y natural (Jandrić, y otros, 2019). En esa intersección surge el concepto postdigital. Término que no es fácil de definir, debido a su hibridismo y falta de concreción por naturaleza: lo postdigital como algo impredecible, digital y analógico, tecnológico y no-tecnológico, biológico e informacional, ruptura y continuidad; un término que describe las relaciones humanas vinculadas hacia las tecnologías que experimentamos, individual y colectivamente, en el momento del aquí y el ahora, visualizando y denunciando precisamente las fronteras difusas entre lo físico y lo biológico, lo nuevo y lo viejo (Jandrić, y otros, 2019), donde lo virtual es actual y viceversa: virtualidad y actualidad en el cruce de caminos vitales.
Para una comprensión más profunda de esa intersección merece la pena acudir a dos aspectos conceptuales claves. En primer lugar, y de manera ineludible, tenemos que atender la reseña que propone Pierre Lévy (1999) sobre lo virtual en relación con la realidad “física”. La virtualización no es una desrealización, es decir, una transformación de la realidad en un conjunto de posibles, sino un desplazamiento del centro de gravedad ontológico de la realidad: en lugar de definirse por su actualidad, territorio de lo que sucede en acto —del latín actualitas, relacionado con el acto, los sucesos y hechos que se hacen presentes—, está definida por su virtualidad (territorio de lo que sucede en potencia —del latín virtualis, relativo a la potencialidad intrínseca—). “Lo real estaría en el orden del ‘yo lo tengo’, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden del ‘tú lo tendrás’ (…) lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual” (Lévy, 1999, pág. 18). El mundo virtual es aquel que facilita que una realidad puede suceder, como la imaginación o la ilusión, pero también como sucede en el territorio digital: un espacio y tiempo pregrogramado con diferentes posibilidades que solo a través de la interacción del sujeto se hace actualidad: la potencialidad que propone el contexto digital se hace acto/actualidad con la intervención de usuarios. El contexto digital, codificado en ceros y unos, es siempre finito, pero las posibilidades heurísticas en su interacción son muy diversas, aunque siempre predispuestas. No obstante, para la articulación de ese contexto digital se implementan rutinas (en su acepción informática) que son vehículos para acciones y conceptos digitales constructores de mundo virtual. Por otro lado, y en segundo lugar, el contexto postdigital se caracteriza por analizar nuestras relaciones sociales en base al impacto que la cultura digital ha producido en nuestras conciencias y horadado nuestros modos de ser en el presente. Y en este contexto es cuando establecemos una comparación que se propone a modo de reflexión:
Puede ser que hoy más que nunca obedezcamos a una ontología de la remezcla: se han trasladado al conjunto de la sociedad aquellas relaciones y modos del entorno digital, con su potencialidad condicionada, sus posibilidades predeterminadas y su virtualidad programada convertida en actualidad por la propia interacción de los usuarios. Hoy las relaciones que se dan en la realidad no digital beben de esas dinámicas digitales. Sabemos que vivimos en una sociedad collage saturada por el me gusta, por la acción hater, por el posteo intrascendente, el selfie postural, y la información fake, por reflexiones infundadas, compartidas y de consumo acelerado, las cuales ya no solo suceden en los servicios de red y la cotidianeidad digital, sino que con un efecto hiperreal trascienden hacia las relaciones de red de personas que están tras las pantallas, provocando transformaciones sustanciales en los modos de pensar y hacer sociedad, caracterizada por el consumo, la volatilidad y la liquidez social. Ofreciendo, en última instancia, incluso cambios profundos en algo tan democráticamente sagrado como la organización gubernamental y el sentido del voto depositado en las urnas de los países denominados democráticos. Poderes fácticos con intereses muy claros han entendido las grandes posibilidades de traspasar esos modos de saturación digital al campo de las relaciones no digitales, han comprendido que igual que se inducen estrategias pregrogramadas para el consumo digital, se puede en cierto sentido pregrogramar la virtualidad y la actualidad sociales. De esta manera, tales poderes finalmente han comprendido que los golpes de estado violentos ya no son necesarios para imponer sus modos políticos, es más rentable la acción postdigital inducida, la inoculación de esos modos propios del pensamiento en ciento cuarenta caracteres y del audiovisual viral. Así podría arrojarse un poco de luz sobre el porqué de la emergencia de situaciones gubernamentales como la norteamericana, italiana o brasileña, ejemplos de alerta global del ascenso de fuerzas políticas reaccionarias que han invertido mucho en estrategias postdigitales como ejercicio remix entre lo digital y lo no digital, un copy&paste de lo digital a lo no digital, que influye en nuestra manera de ser y habitar el mundo: tensiones entre sujeto y sociedad como ontología de la remezcla en la sociedad postdigital.
Referencias
Cramer, F. (2013). Post-digital aesthetics. Lemagazine. Obtenido de http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/05/florian-cramer-post-digital-aesthetics/
Jandrić, P., Knox, J., Besley, T., Ryberg, T., Suoranta, J., & Hayes, S. (2019). Ciencia postdigital y educación. Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social(2), 11-21.
Lévy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós.
Negroponte, N. (12 de enero de 1998). Beyond digital. Obtenido de Wired: http://www.wired.com/wired/archive/6.12/negroponte.html
Vattimo, G. (1998). El fin de la Modernidad. Barcelona: Gedisa.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.
Fotografía: Iberoamerica social