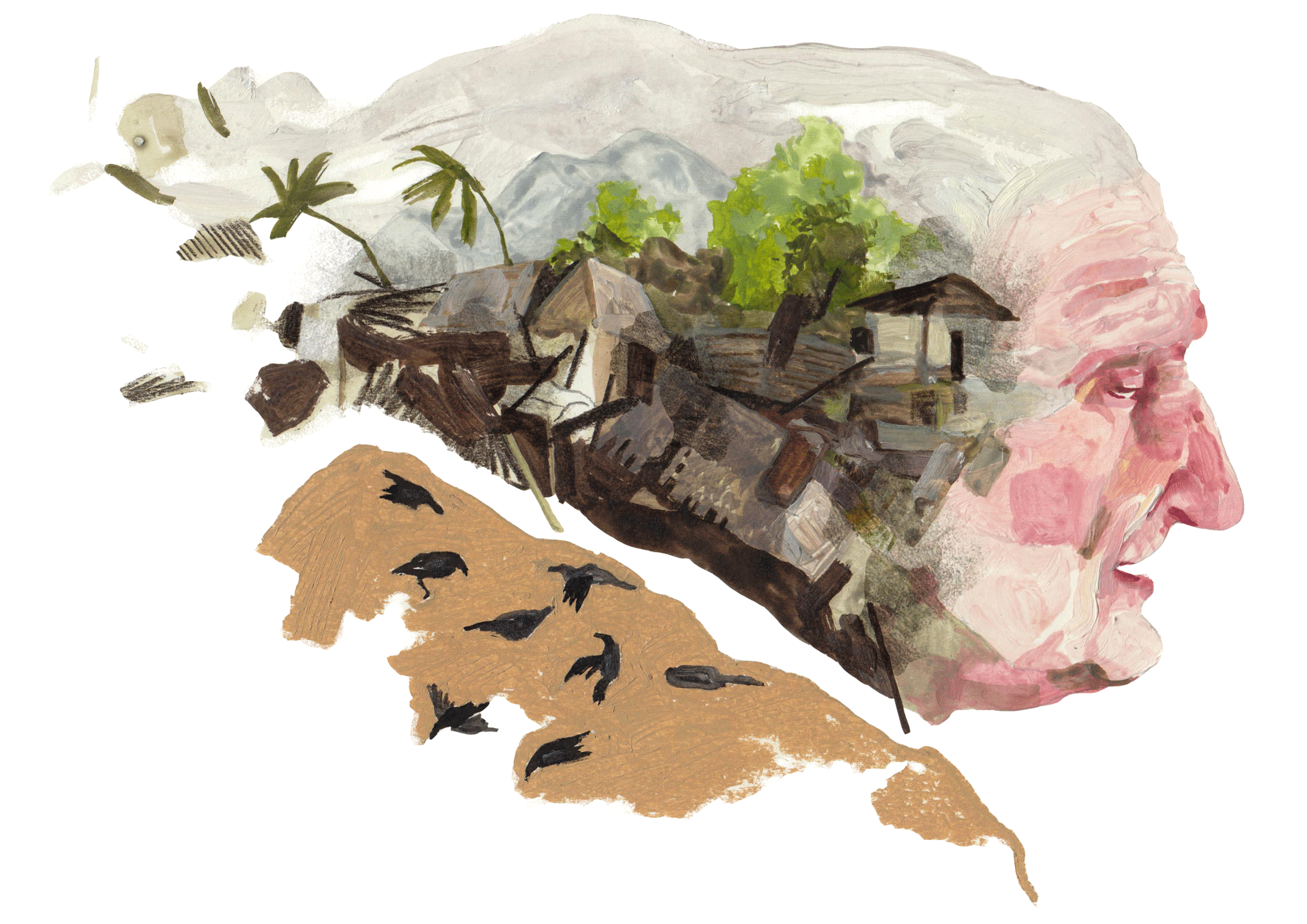Por: Raúl Prada Alcoreza. 17/02/2025
El tiempo es atrapado por el territorio, lo retiene en su humus, lo dona a las plantas, lo regala a los animales que pastan. El tiempo es atrapado por los adobes de las casas de la comunidad. Mora en ellos, habita en las casas. En el hogar los familiares juegan con el tiempo. Prenden el fuego para cocinar y dejan que el tiempo se sumerja en las comidas. El tiempo se agazapa en los cuerpos, se mimetiza en la ropa, incluso en los zapatos.
El tiempo entra por los ojos y se adentra en los cuerpos, se cobija en los órganos, se aposenta en en los músculos, se cristaliza en en los huesos. El tiempo fluye en la sangre, se hace sensible en los nervios. Se vuelve concepto en el cerebro. En pocas palabras, el tiempo padece su metamorfosis.
En la plaza del pueblo el tiempo revolotea en círculos como si fuera remolino de brisas, que se persiguen a sí mismas y dan vueltas indefinidamente. El lago se encuentra frente a la plaza, es un espejo del cielo que mira desde lejos al pueblo, ensimismado en su propio pasado.
El camino desde la casa a la plaza es de tierra, merodea a lo largo por casas de adobes, las más modernas y recientes son de ladrillo y hasta de dos pisos. Entonces se comprueba que, por lo menos, hay, en principio, dos tiempos, uno cocido a fuego lento, secado el barro de adobe; otro cocido también, pero a horno industrial, detenido en la materia ardiente, rápidamente, en la premura del mercado, para dejar la muestra patente de una modernidad imitativa.
Al otro lado del puerto, en las orillas del lago, algunos pescadores se despiertan muy temprano, antes de que salga el sol, para buscar a sus presas y sorprenderlas en la noche. Cuando vuelven, después del amanecer traen lo que han podido pescar, también el rumor de la noche que se niega a irse. En la orilla, cortan totora para secarla y usarla, aunque en gran parte se perdió ya la costumbre de usarla para construir balsas de totora.
Las vacas pastan y los ovejas también lo hacen, indiferentes de lo que ocurre en el mundo, empero no ajenas a lo que acaece en sus alrededores. Están atentas. A lo lejos la cordillera eleva sus nevados, que todavía sobreviven al deshielo, al cambio climático. Surcando la atmósfera templada, las gaviotas dan vueltas sobre las aguas quietas del lago, esperando una señal, una presencia, para abalanzarse y pescar.
El sol parece moverse lentamente, elevándose parsimoniosamente al centro de la bóveda. Cambiando el paisaje de tonalidades de colores, haciendo brillar al lago en un espejismo de plata, después del amanecer, cambiando su tonalidad y color, convertido en verde tenue y un celeste olvidado a mediodía.
El día primero de enero de 2025 hay cambio de autoridades del pueblo. No se trata del Estado sino de la sociedad civil. Son los “mandones”, así se llaman, son los encargados de que se cumpla con los acuerdos, las reglas y los consensos. Se convocaron para el acto de ceremonia a las autoridades originarias, investidas de poncho y de chicote, que se coloca cruzando el pecho, llevando sombreros de ala ancha que cubre la cabeza. Están las “bartolinas” reunidas, así mismo el presidente de la junta de vecinos, además de otras autoridades de la junta y los encargados de hacer la ceremonia. Como ya dijimos, se hallan para el acto de rotación de mandos las autoridades sindicales. Cada nuevo “mandon” entra con su comparsa, bailando, llevando adelante una bandera blanca.
Cuando llegó el momento de la ceremonia de cambio de mando, habló el presidente de la junta de vecinos, a continuación los anteriores “mandones” entregan su mandato para que sea transferido a los nuevos “mandones”. Parte del pueblo está reunido en la plaza, la otra parte del pueblo se encuentra en el puerto y en los espacios descampados, acampando, en espera de la fiesta. Los instrumentos de sonido ya estaban preparados, dos torres de parlantes aguardan su turno para llenar la atmósfera de música bailable. La señoras vendedoras de cervezas se hallan también en la plaza, en expectativa de una buena venta. Algunas personas compran cajas de cerveza para entregarlas a las autoridades como agasajo. El cielo sigue siendo el mismo, irradiante, curvado en su color celeste, esparcido, atravesado por algunas nubes blancas que vagan somnolientas.
Algo que no puede faltar es la comida. Las señoras del wallaque, como todos los días, sobre todo ahora, en un día tan importante, se hallan en sus puestos para servir el famoso caldo de pescado. Un caldo hecho con el pescado karachi. El caldo, además del pescado, lleva chuño, q’oa, papas, cebollas picadas, ajo, comino, ají amarillo y sal. Según se dice popularmente el wallaque es un alimento para el cerebro y para los nervios. Puerto Peréz es uno de los pocos lugares donde todavía se conserva esta costumbre de cocinar el caldo de wallaque.
La ostentación de la mesa es imprescindible. En este caso se trata de la mesa conformada para la comida, por el arte culinario. Sin embargo, hay otra mesa que es para la ceremonias, una particularmente para la ceremonia de fin de año y comienzo del nuevo año. Se trata de una mesa de agradecimiento a la Pachamama. Una mesa blanca. Se prepara el encendido del fuego con leña, se coloca todo el contenido simbólico de la mesa, envuelto en papel, al fuego. Se espera que se queme todo, cuando ocurre esto, lo que queda se entierran en algún lugar del patio de la casa, como ofrenda a la Pachamama. Cuando todo se vuelve ceniza se dice que la Pachamama tenía hambre, se ha comido todo, sin dejar nada para que se lo entierre. Esto quiere decir que los objetos del simbolismo de la mesa blanca se han hecho cenizas, su mensaje ya se ha transmitido por los aires.
Se trata de dos mesas, la mesa que separa lo crudo de lo cocido, que hace a la cultura, al origen de la cultura y su desenvolvimiento. La mesa simbólica, que reproduce el sacrificio a la Pachamama para obtener reciprocidad, para agradecer su cobijo, para pedirle protección y apoyo. Ambas mesas pertenecen a las dinámicas culturales, en este caso, a las tradiciones, a las ceremonias acostumbradas, que responden a los imaginarios colectivos de la región.
El tiempo se coce en los alimentos, el tiempo se representa en los símbolos. Ambas concepciones del tiempo son circulares. Hay un orden del cosmos y hay un orden en el mundo. Hay un orden en las mesas, en la de la alimentación y en la simbólica. No hay que alterar este orden pues sino viene el desorden, el caos, la ruptura de las secuencias, provocando desenlaces fatales.
El tiempo se conserva repitiéndose, plegándose, transmitiendo sus rutinas de generación en generación. En el imaginario colectivo se trata de lo mismo aunque el mundo haya cambiado. El tiempo es atrapado por el territorio y los tejidos del paisaje. Es retenido en su territorialidad y y en los paisajes locales. Sin embargo, el pueblo está conectado por circuitos y recorridos con la metrópoli. El mundo lo incorpora a su vorágine.
¿Hay un tiempo del mundo y otro tiempo del pueblo? El tiempo es retenido de distintas maneras por las composiciones territoriales y por las composiciones sociales. El tiempo es usado de distintos modos por las distintas composiciones ecológicas y las diferentes formaciones sociales. El tiempo es parte del metabolismo de las distintas composiciones orgánicas, ecológicas y sociales. Al ser este metabolismo diferencial, el tiempo es usado de distintas maneras ocasionando diferentes resultados.
El tiempo retenido y usado del pueblo tiene como consecuencia el olvido, que se da en las desapariciones históricas. Desaparece el rol del puerto, que antes era una plataforma fluvial, conectada con otras, en los viajes lacustres por el inmenso lago. Las conexiones se extendieron no solo con Guaqui, sino se llegaba hasta Puno. Había conexión terrestre con el ferrocarril, que viculaba al Puerto de Guaqui. Parte de la población desaparece, migra y es residente de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto. Parte de la población emigrante retorna a las fiestas, a veces en feriados, también cuando hay cambios de “mandos”. Entonces el olvido se convierte en remembranza intermitente.
Ahora el puerto sirve para recorridos turísticos en balsas o en pequeñas embarcaciones impulsadas a motor. Las conexiones, las rutas y los circuitos de comunicación material se han trasladado a las redes de carreteras, que son recorridos diariamente por flotas y buses, además de los automóviles familiares. La modernidad del vapor se ha transferido a la modernidad de la energía fócil, donde se despliega el uso comercial de las carreteras, el transporte de poblaciones y los tráficos de contrabando entre Perú y Bolivia.
En la fiesta del primero de enero no solamente aparecen las bandas de música, sino también los grupos de instrumentos de percusión y de viento, el pinquillo y la flauta, así mismo las zampoñas hacen gala de sus sonidos aéreos y conmovedores. Cuándo ocurre esto es otro tiempo el que vuelve, el tiempo de las rondas alrededor del fuego. El tiempo de la comunidad que establece su dualidad y su centro vacío. Que es llenado por las reuniones intermitentes y por los encuentros comunitarios, por las asociaciones y por los pactos. El tiempo del ayllu.
No hay pues un tiempo único sino distintos, retenidos de manera diferente. Aunque Edmund Husserl concibe un tiempo único, experimentado por la conciencia, llamado flujo fluido. Habría grados de la constitución del tiempo; el primer plano comprende la constitución a través de la experiencia; el segundo plano corresponde a la constitución inmanente de los objetos temporales; en el tercer plano emerge el flujo absoluto de la conciencia, que es constitutivo del tiempo. El tiempo como tal es éste, el tiempo concebido por la conciencia.
El tiempo de la experiencia es el tiempo que se experimenta. Se trata de la percepción y de la fenomenología de la percepción, se trata de la sensaciones, de la integralidad de la sensaciones, también se trata de la imaginación, que configura la imagen de esa sensaciones. Por último, se trata de la razón concreta, que interpreta esa experiencia y busca concebirla en tanto conceptos.
El tiempo de los objetos, el tiempo objetivo, que tiene que ver con la inmanencia de los objetos del tiempo, adquiere sentido en la simbolizaciones atribuidas a la inmanencia.
El tiempo de la conciencia o la conciencia del tiempo, que se da en un ahora y configura un tiempo único, la fluidez del tiempo, no es de ninguna manera lo último que se puede decir del tiempo, de la dinámica del tiempo, pues desde la simultánea dinámica del espacio-tiempo tenemos que todo se da de manera inmediata, en distintas escalas, en distintas configuraciones, en distintas retenciones y rememoraciones, asimismo en distintas experiencias. De la misma manera, podemos decir que se da en diferentes culturas y lenguas, por lo tanto, con distintas simbolizaciones. Cuando hablamos de conciencia tenemos que también ubicarla en la ahora y el contexto, en su presente y su conformación. La conciencia también es relativa.
Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta lo que decimos, lo que importa definitivamente es la interpretación integral de la complejidad dinámica del espacio-tiempo.
El pueblo transmite su experiencia a través de las relaciones dadas como habitus, entonces como sentido práctico, a través de las formaciones sociales, que se dan localmente, a través de sus códigos culturales, que decodifican sus prácticas y sus objetos dados en el tiempo. En periodos distintos se puede decir que no es exactamente el mismo pueblo, aunque siga siendo el mismo, a través de su cartografía y su ubicación geográfica. El pueblo cambia de acuerdo a los contextos, periodos y momentos, aunque conserve el nombre, su identidad jurídico-política. Precisamente el pueblo es su devenir, su desplazamiento, sus cambios imperceptibles y sus metamorfosis perceptibles.
Haciendo paráfrasis a Vicent van Gogh podemos decir que todo lo que había ya no está, pero el lago sigue todavía. Aunque parece que puede ocurrir lo contrario, que el lago ya no esté, empero el pueblo siga todavía. Esto último debido a la crisis ecológica provocada por las acciones humanas.
El tiempo inestable
Los astrofísicos miden la edad del universo de acuerdo al la hipótesis del Big Bang y la tonalidad roja, que muestra lo más alejado del universo y de la luz que llega hasta nosotros, habitantes de la tierra, los observadores. Se supone que hay un observador de la tonalidad roja y lo hace a la velocidad de las agujas del reloj. Esto es una concepción del tiempo único para el universo. ¿Qué hay entonces de la teoría de la relatividad que dice que el tiempo depende de la referentes y la velocidad a la que van los referentes?
El tiempo astrofísico, que mide la edad del universo, tiene como referente al observador de la tierra y a la tonalidad de color de la luz. Ingresa, entonces, esta observación en el campo de las posibilidades de la perspectiva de la física relativista. Para la física relativista el tiempo es relativo. Sin embargo, podríamos decir, forzando un poco el enunciado, que el tiempo es inmanente.
Para la física cuántica el tiempo es externo, de la misma manera que lo es para la física clásica, aunque las concepciones físicas del espacio sean completamente distintas para ambas físicas. Hay pues un contraste entre la física cuántica y la física relativista. Por eso, la teoría del todo ha buscado su unificación. Una de las últimas teorías del todo plantea que el tiempo es inestable.
Albert Einstein propuso que el espacio y el tiempo hacen al tejido del espacio-tiempo, tejido que se deforma por la gravedad de la materia concentrada. Sabemos, desde la perspectiva de la física relativista, que el tiempo y el espacio son relativos, que estas entidades y concepciones pueden variar, de acuerdo a la posición del observador, así mismo del fenómeno. Sin embargo, esta interpretación se aplica para los grandes fenómenos molares, las estrellas, los planetas y las galaxias. En cambio, las cánones que describen a las dinámicas cuánticas son cualitativamente diferentes.
Max Planck llegó a la conclusión de que la energía no se mueve de forma continua sino en paquetes, que denominó cuantos. Éste es el principal postulado de la física cuántica.
El problema de los físicos es la unificación de las teorías físicas. Se han topado con el problema de la aparente imposibilidad de vincular la física relativista y la física cuántica. No se ha logrado traducir la gravedad a términos cuánticos.
Niels Bohr y Werner Heisenberg concibieron la mecánica cuántica, donde se define que a nivel atómico y subatómico las partículas se comportan de manera impredecible.
Una de las soluciones planteadas a este problema de la unificación, la más aceptada, es la teoría matemática de las cuerdas. Otra solución planteada recientemente es la teoría de Jonathan Oppenheim, que propone que el tiempo es “inestable”.
La teoría de cuerdas concibe que la materia se compone, en última instancia de pequeñas cuerdas, cuyas vibraciones forman a las partículas, forman la materia, según sus tonalidades. El físico Jonathan Oppenheim y sus colaboradores han propuesto una teoría del todo, que destaca por el modo en que deforma el tiempo. Para Jonathan Oppenheim el tiempo es “inestable”.
Jonathan Oppenheim expone:
“El esfuerzo por descubrir una teoría cuántica de la gravedad está motivado por la necesidad de conciliar la incompatibilidad entre la teoría cuántica y la relatividad general. Aquí presentamos un enfoque alternativo mediante la construcción de una teoría consistente de la gravedad clásica acoplada a la teoría cuántica de campos.”
Esta teoría postcuántica tiene como principal característica que la gravedad no se divide en paquetes, como tantos atributos de la mecánica cuántica. Desde esta perspectiva, no hay una partícula infinitesimal que defina a nivel cuántico la gravedad.
En consecuencia, el tiempo es continuo, como en la física relativista. Sin embargo sería inestable. Tendría fluctuaciones, que dado el caso, contar con los instrumentos adecuados, podrían medirse en el laboratorio. Jonathan Oppenheim dice:
“Aquí el espacio-tiempo se trata como fundamentalmente clásico, se podría ver esta teoría como candidata a una teoría efectiva que resulta de tomar el límite clásico de los grados de libertad gravitacionales de una teoría de la gravedad totalmente cuántica.”
Jonathan Oppenheim dejó claro que apuesta por una teoría del todo, que no sea ni completamente clásica ni completamente cuántica:
“Los físicos sólo idean modelos que se aproximan a la naturaleza. Pero como intento de una aproximación más cercana, mis alumnos y yo construimos una teoría totalmente consistente en la que interactúan los sistemas cuánticos y el espacio-tiempo clásico. Solo tuvimos que modificar ligeramente la teoría cuántica y modificar ligeramente la relatividad general clásica para permitir la ruptura de la previsibilidad que se requiere.” [1]
La inestabilidad del tiempo en la Tierra
Supongamos, para ilustrar, que en la Tierra los habitantes, no solo humanos, somos como partículas infinitesimales, que nos asociamos, formando campos, atrapando el tiempo, como lo hemos dicho en este escrito, incorporándolo a nuestro metabolismo, transformándolo, incorporándolo a las realizaciones de la potencia de la vida proliferante.
En consecuencia, podríamos comprender que estamos dentro del campo configurado y conformado por las teorías de la relatividad, la restringida y la ampliada, donde el espacio y el tiempo son relativos, dependiendo de los referentes. Una de esas situaciones relativas es la que concibe un tiempo único, otra de las situaciones se dan en la dialéctica del tiempo trascendente y el tiempo inmanente, otra situación aparece bajo la concepción del tiempo inestable. Nosotros concebimos al tiempo como parte de las dinámicas y los movimientos del tejido del espacio-tiempo, como parte de la complejidad integral, siendo el tiempo parte de esta composición.
De distintas maneras el tiempo es retenido y rememorado, incluso inventado por las narrativas. Esta variedad de la experiencia social del tiempo nos plantea el acontecimiento como vivencia diferencial del tiempo. El tiempo como parte de la vida, como desenvolvimiento de la potencia de la vida.
Tiempo y sentido
Lo que nos interesa es relacionar el tiempo con la construcción del sentido, que hace la narración, que es el arte por excelencia de la interpretación. Pregunta: ¿Es el tiempo inmediatamente sentido? Dicho de otro modo: ¿Es el sentido inmediatamente tiempo? En otras palabras: ¿No hay sentido sin tiempo? ¿Se puede decir que la materia del sentido es el tiempo? El sentido no sólo como sensación sino, sobre todo, como significado. La sensación no solamente es una impresión devenida de la exterioridad del cuerpo, sino también, de manera inmediata, ya es una interpretación de ese entorno. Es la estética primaria, en la medida que es la que captura la incidencia de los fenómenos, que son capturados, seleccionados y convertidos en una sinapsis. La racionalización de esta experiencia es el sentido que le atribuye la interpretación conceptual. Todo esto tiene que ver con la fenomenología de la percepción, que es una fenomenología corporal, convertida en una fenomenología conceptual.
El fenómeno no puede darse sino como flujo, también como proceso, así mismo como devenir. Todo esto implica desplazamiento, desenvolvimiento, también transformación de la experiencia en conocimiento. Desde esa perspectiva, el tiempo viene a ser el devenir fenomenológico, es decir, el fenómeno convertido en su propia transformación corporal, que captura las impresiones, las huellas de los fenómenos, inscritas en el cuerpo, convirtiéndolas en el devenir de la interpretación, en la construcción racional del concepto y de la idea.
Desde esta perspectiva, el tiempo no solamente es duración, retención, rememoración, constitución de una memoria, sino es el flujo mismo del acontecimiento. En otras palabras, el tiempo que acontece. El acontecimiento al acontecer hace al sentido inmanente, que es el sentido integral de la acontecimiento, como multiplicidad de singularidades, como multiplicidad de procesos singulares.
Obviamente el tiempo es un concepto, es así como es una estructura categorial, es una interpretación de la experiencia, es reinscripción misma de acontecimiento. La experiencia del plegamiento y del desplegamiento es inmediatamente, por así decirlo, conciencia de la interioridad y de la exterioridad. Interioridad y exterioridad que se dan de una manera dialéctica, para decirlo de ese modo.
Cuando dijimos, que el cuerpo atrapa el tiempo y lo incorpora a su metabolismo transformándolo; este enunciado expresa la intuición de la memoria sensible, que es el cuerpo, que es la vida, que es conciencia de su propio acontecer, que se sucede como experiencia.
El tiempo no es otra cosa que la interpretación de esta experiencia y de este acontecer. Lo que sucede, en el sentido pleno de la palabra, es la vida. La vida que memoriza, la memoria que vive, la memoria que se transmite ontogenéticamente y fenotípicamente. La vida que da lugar a la clausura y a la apertura respecto al entorno, que se conecta con el entorno, dejando que atraviese su propia interioridad, que incide en el entorno, cuyo estímulo implica respuestas del cuerpo. Cuerpo que interpreta esta experiencia del adentro y del afuera. Este desdoblamiento se da a la vez en la interioridad y en la exterioridad.
El tiempo, entonces, es un acontecimiento dialéctico y complejo. Que da el lugar no solamente a una síntesis, sino a muchas, plurales, proliferantes síntesis, como metamorfosis de la experiencia.
Tiempo y narración
Cuando narramos construimos sentido. Desde la descripción hasta la explicación configuramos la experiencia, tanto en el sentido de repetición, que es lo primario de la representación, como en el sentido de la conceptualización, que atraparía el sentido inmanente de la experiencia.
Desde esa perspectiva el sentido es la trama, es la textura y la urdimbre del tejido narrativo. Se trata de la composición lingüística, oral y escrita, ritual y conceptual, que encuentra las finalidades mismas de los entramados fácticos, de las estructuras dinámicas prácticas, del desplazamiento de las acciones. De alguna manera se puede decir que el sentido construido es de todas maneras teleológico.
El ser humano se encuentra cómodo en un mundo con sentido, que es el propio planeta, que es el propio universo, con sentido. ¿Qué haría el ser humano en un caos sin sentido? El ser humano responde al terror de la nada con la construcción del sentido. Por eso el ser humano es un intérprete por excelencia, así como es la proliferante vida en sus plurales composiciones. La interpretación humana tiene que ver con el mito, que es la búsqueda del origen, lo que implicaría el sentido supremo fundamental, primordial, el comienzo mismo de todo. Es en este origen que el humano encuentra la clave de su finalidad. El origen se desdobla en la finalidad, en el destino humano, adónde va.
El pueblo en el mundo
René Zavaleta Mercado decía que ser nacional es ser en el mundo. De la misma manera, haciendo paráfrasis, podemos decir, que ser del pueblo, ser local, ser del lugar, es ser en el mundo. ¿De qué mundo se trata? Del mundo en un presente determinado, éste que nos toca experimentar, denominado sistema mundo moderno, empero en un ahora que lo actualiza en su propio devenir, que convierte su ciclo mundo en un proceso global cíclico. Varias veces hemos denominado a esta etapa como modernidad tardía, una modernidad que ingresa a su clausura, a su fase decadente. ¿Cómo experimenta un pueblo de la región andina un mundo como éste, en su fase crepuscular?
La vitalidad del pueblo lo vincula a sus propias estratificaciones y sedimentaciones sociales y territoriales, lo vinvula a su pasado, a su memoria, todavía viva. Una memoria colectiva que actualiza el pasado en un presente moderno, en plena crisis múltiple. En cierto sentido podemos decir que el pueblo, que experimenta y expresa diferentes temoporalidades, conglomeradas de manera barroca, se convierte en resistencia ante la decadencia civilizatoria. Sin embargo, también, al mismo tiempo es el pueblo afectado por el deterioro global, la crisis múltiple de la civilización moderna. Entonces, el pueblo asiste a un desafío existencial: Dejarse llevar por la decadencia o transformar su resistencia en un porvenir. Ciertamente esto no se hace de manera demagógica, como acostubran el populismo y el neopopulismo, pues la práctica clientelar y la retórica populista es parte de la decadencia. Tampoco se lo hace repitiendo la decadencia de la civilización moderna de la manera exacerbada instrumental, convirtiendo la racionalidad intrumental en una decadencia operativa. El neoliberalismo es también parte de la decadencia de la civilización moderna.
El porvenir esta en otra parte, se encuentra en la potencia social, que es parte de la potencia creativa de la vida. El pueblo tiene que convertir su resistencia en un futuro abierto, en un porvenir, en una apertura de horizontes. El pueblo tiene que crear su propio destino, auténtico, liberando su potencia social, esto implica liberar la memoria, activar la memoria, integrándola a la creación de un futuro, que es la realización implícita de lo que contienen los presentes, los campos de posibilidad de los ahora. Presentes como espesores de pasados. Entonces el futuro es estética social.
Lo mismo podemos decir de un pueblo amazónico, de un pueblo chaqueño, de un pueblo valluno, de un pueblo costero. Todos los pueblos del mundo son singularidades histórico-culturales-sociales-territoriales. En este sentido son resistencias singulares, cada uno a su modo, como composiciones singulares de la simultaneidad dinámica del tejido espacio-tiempo territorial y social, simultaneidad dinámica de las composiciones de los pasados y presentes que contienen, abriéndose a futuros que inventan.
Notas
[1] El Tiempo Sería ‘Inestable’ según Nueva Teoría que Une la Cuántica y la Relatividad: https://www.nmas.com.mx/ciencia/tiempo-es-inestable-en-nueva-teoria-que-une-cuantica-y-relatividad/.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Pradaraul