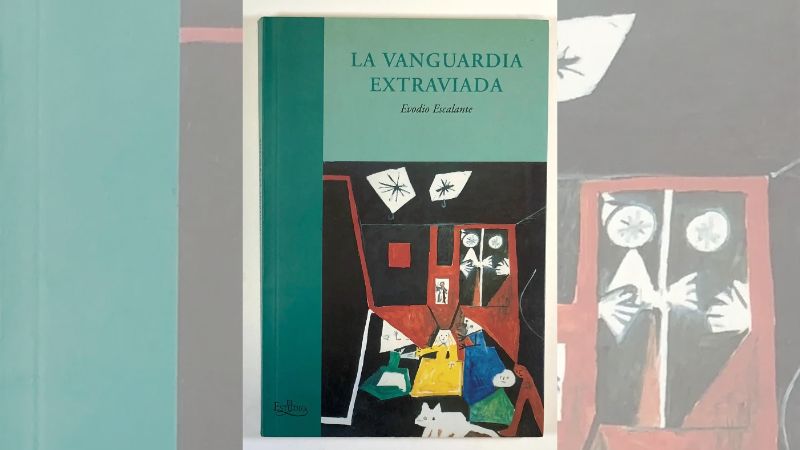Por: Victor Ortega. 01/03/2025.
Entre 1948 y 1960 Enrique González Rojo y Eduardo Lizalde, militantes de la Célula Carlos Marx y fundadores de la Liga Leninista Espartaco junto con José Revueltas crean y desarrollan el poeticismo. El poeticismo se articulaba a partir de los siguientes ejes: 1) la reinvención de la escritura; 2) la ausencia de una tradición literaria; 3) el desprecio del mundo burgués; 4) la unidad de arte y revolución; 5) la reivindicación de la racionalidad en la creación poética y 6) la exuberancia como método.
En el poeticismo participaron figuras como Marco Antonio Montes de Oca (quién también militó en el Partido Comunista Mexicano) y Jesús Arellano (autor, en 1975, de El Canto del Gallo. Pelectrones, que innova formalmente la edición independiente con el uso de computadoras y la invención de neologismos, aunque su contenido no rebase el punto en el que la revolución es considerada como mera redistribución de la riqueza social.).
El poeticismo se desarrolló en un territorio sujeto a una lenta transición al capitalismo desarrollado a nivel social, lo que determinó que su producción artística y su militancia política fueran mutuamente ajenas; en este sentido, a nivel epocal, no concibieron ni la superación ni la supresión del arte. El poeticismo quedó limitado a una modalidad de realización del arte como esfera separada del conjunto de la vida cotidiana, es decir, como un momento de creatividad al interior del ejido social del movimiento literario.
En 2003, el conocido y solvente crítico literario Evodio Escalante publicó su balance del poeticismo en su libro La Vanguardia Extraviada, que se puede consultar aquí.
*
El Cabaret Voltaire fundado por el movimiento dadaísta funcionó alrededor de tres meses durante 1916, casi dos años antes de que la insurrección proletaria en Alemania creará la posibilidad histórica de destruir la sociedad burguesa y su arte, que tanto le obsesionó. Tres grandes lecciones pueden asumirse en el proceso de construcción de una vanguardia estética producidas por Dadá: 1) la experimentación como un verdadero ritual en el que queda fuera la búsqueda del reconocimiento público y el aplauso: la prioridad es la apuesta estética cada vez más intensa; 2) la unión y convergencia de las trayectorias y proyectos de los involucrados en la construcción de momentos y situaciones y 3) la definición de la actividad estética alcanzada y la ruptura con ella: mezcla de falsas promesas con verdaderos descubrimientos.
*
En julio de 1954 Guy E. Debord y la Internacional Letrista fijan su posición respecto a la poesía y la literatura.; en la Respuesta a una encuesta del Grupo Surrealista Belga: “[…] La poesía ha agotado sus últimos prestigios formales. Más allá de la estética se encuentra toda ella en el dominio de los hombres sobre sus aventuras. La poesía se lee en los rostros, así que hay que crear urgentemente rostros nuevos. Está en la forma de las ciudades, así que hemos de construir ciudades perturbadoras. La nueva belleza será de situación, es decir, ‘provisional’ y vivida. No nos interesan las últimas variaciones artísticas más que por el potencial de ‘influencia’ que pueda ponerse o encontrarse en ellas. Poesía no es para nosotros otra cosa que elaborar conductas absolutamente nuevas y buscar el modo de hacerlas apasionantes.
Y en Pin Yin contra Vaché, se lee: “[…] Reconocemos que no juzgamos la literatura más que en función de los imperativos de nuestra propaganda…”.
Al definir la actividad estética como inseparable de la revolución social, los situacionistas diseñaban actividades experimentales orientadas a la producción de conocimientos prácticos en torno al urbanismo unitario, la automatización, el juego, la psicogeografía, la creación colectiva, la pintura industrial o la destrucción del cine. En la construcción de la Internationale Situationniste habían confluido los diseñadores y arquitectos de la Bauhaus Imaginista (1950-1955), los pintores de CoBrA (1949-1951), la Asociación Psicogeográfica de Londres (1957) y los poetas y cineastas de la Internacional Letrista (1946-1952).
Existen, no obstante, dos novelas situacionistas: El libro de Caín (1959) de Alexander Trocchi y Todos los caballos del Rey (1960) de Michelle Bernstein.