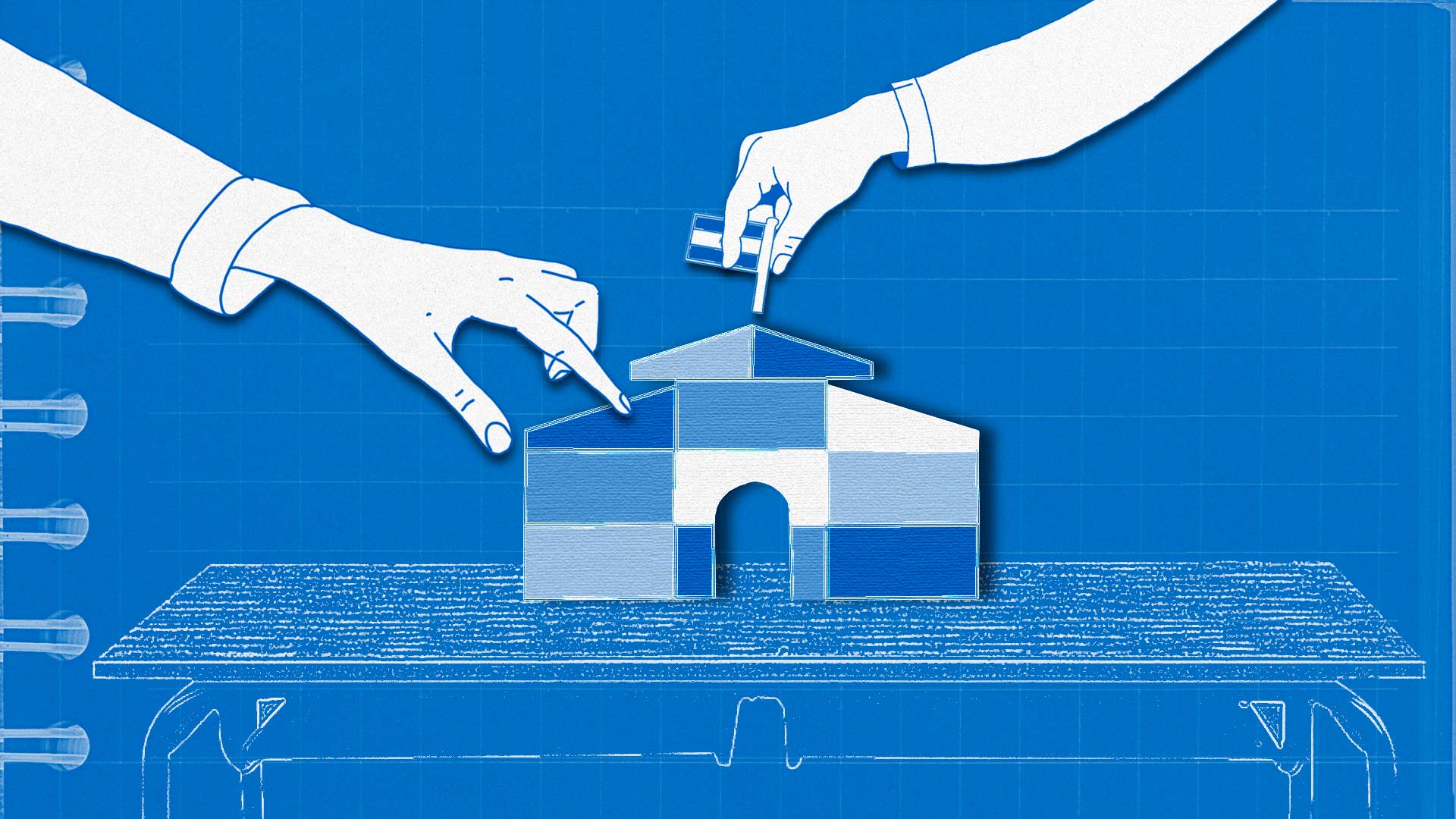Por: Manuel Becerra. Revista Anfibia. 15/12/2017
Si el sistema educativo es una red de galpones para la población económicamente inactiva, si desde los gobiernos atacan el salario docente y se habla de familias que “caen en la pública”, ¿qué pueden hacer los maestros? Sí, hay margen para la acción: en la relación alumno-docente se debe recuperar lo poético de lo artesanal y lo político de la ternura, escribe Manuel Becerra. A los trolls, se le responde en el anonimato del aula. Ante discurso copiado y pegado ad infinitum, la poesía. Ante la exclusión, la ternura.
—Jenny, por favor tratá de calmarte un poco, vinieron tus amigos para festejar tu cumpleaños, viajamos de Laferrere hasta acá, nos queda todo el día para disfrutar. Dale.
Laura le había organizado a Jenny un viajecito al Tigre un fin de semana, a caballo entre una excursión escolar e intento de intervención pedagógica fuera de horario laboral. Pasaron cuatro, cinco segundos, que medidos en miradas es una eternidad.
—¿Sabe lo que pasa, profe? —dijo Jenny—. Hoy es el día de mi muerte.
Y acto seguido pegó tres saltos hacia atrás, como había aprendido, antes de tener otra recaída con el paco, en el Taller de Circo que reman sus profes de la nocturna en La Matanza. Cayó al agua del Paraná de las Palmas, en el Tigre, y se rió flotando en el río marrón.
—Entré en pánico, Manuel, mirá si pasaba una lancha o algo así— me dijo Laura después de relatarme esa escena.
Son las últimas semanas de clase y estamos exhaustos. Los pibes, los docentes, los auxiliares. Todos exhaustos. Y aun así nos cruzamos con la intensidad de las vidas desgarradas, de los pasos en falso que tantos pibes y pibas van ensayando en la cornisa social. No son gimnastas en la barra de equilibrio: son jirones de vidas que apenas se sostienen entre sí, mirando el abismo a los tumbos. Y nosotros ahí tratando de atajarlos, en diciembre, después de todo el año de pelotear burocracia, neurosis, ministros y presidentes descalificándonos.
***
Arrancamos el año con una guerra santa mediática en torno a nuestra paritaria, que incluyó amenazas a la familia del enemigo elegido –Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA–, la presentación capciosa de los resultados del Operativo Aprender y la frase de Mauricio Macri lamentándose que tantos chicos tuvieran que caer en la escuela pública.
Allí apareció, vía redes sociales, la convocatoria a un voluntariado que reemplazara a los docentes en huelga en la Provincia de Buenos Aires. En el esquema ficcional del call center se planteaba que cualquier persona “de buena voluntad” podía entrar a una escuela a dar clases, a enseñarle algo a las Jennys boyantes. Ante la ambigua respuesta oficial del gobierno –a pesar de su rotunda ilegalidad y su peligro potencial–, ese esquema redunda en una idea muy clara: los docentes somos descartables. Como pañuelos de papel: sólo estamos ahí para sonarles los mocos a los chicos.
Y tal vez haya algo de verdad en el núcleo duro de esa idea.
En el profesorado nos contaron las épicas de la docencia: aprendimos a amar y santificar a autores como Dewey o Freire. Educar para liberar al oprimido, hacer del sistema educativo un tanque revolucionario imparable que romperá las cadenas y los feroces engranajes de los imperios económicos, sociales, ideológicos.
Aprendimos también, de la mano de Althusser y Bourdieu, a repudiar los reflejos reproductores del sistema educativo, ese currículum oculto –lo que realmente se enseña en la escuela: a disciplinarse, a obedecer, a no cuestionar: la picadora de carne de The Wall– que entrena almas mansitas.
¿Qué es lo real? ¿Podemos hacer de cada escuela un soviet, una Sierra Maestra? ¿O simplemente somos correas de transmisión de valores macabros?
Por ahí ninguna de las dos, y el sistema educativo no tiene ningún fin real como aparato ideológico. Tal vez cada escuela es un universo complejo: docentes que entran con sus circunstancias a cuestas y se cruzan con los pibes que a su vez traen las suyas. Imposible generalizar, imposible generar fuerzas suficientes para reformar de raíz el sistema educativo, que a esta altura es un Frankenstein esquizofrénico que anda solo, con sus propias lógicas contradictorias. Un Frankenstein que parece haber leído a los existencialistas y se pregunta: ¿Y si todo esto no tiene ningún sentido?
Parece tener, sin embargo, una función social –ahí sí– rotunda, material: ser una guardería gigante para que los adultos puedan ir a trabajar mientras nos creemos la ficción de que en la escuela los pibes pueden aprender algo real, concreto, útil, clave. Como, por ejemplo, si por hablarles de Santiago Maldonado estuviéramos generando en los chicos el germen subversivo que descompondrá al organismo social. Como si los pibes fueran almas puras, sanas, hojas en blanco a las que se les deja caer una gota de tinta negra que se esparcirá como una metástasis.
Se usaba tanto esa metáfora biologicista en la dictadura.
Y después de que la paritaria nos agotara entre paros, marchas masivas cotidianas y descuentos salariales no menos masivos por los días no trabajados; y después de que volviéramos a los medios como los malvados adoctrinadores que hablaban de Santiago Maldonado –porque nunca, jamás, estamos en los medios por razones positivas salvo que se narren “historias de vida” emotivas, enlatables y vendibles con letras catástrofe–, Mauricio Macri anuncia el 30 de octubre reformas laborales y previsionales.
Dado nuestro trabajo, que consiste precisamente en poner no sólo nuestro cuerpo en el aula sino nuestro intelecto para pensar la secuencia didáctica significativa, pero también –y fundamentalmente– nuestras emociones para crear un vínculo afectivo respetuoso con los alumnos; dadas esas condiciones, nuestro régimen jubilatorio nos permite retirarnos antes.
Todo docente con algunos años encima –no necesariamente muchos– piensa en la fantasía de la jubilación, de alejarse de ese espacio tan intenso que es el aula y del destrato sistemático del sistema. De los gobiernos que pasan como una película en fast forward, anunciando la receta mágica y definitiva que hará del Frankenstein existencialista una máquina de virtud.
Y ahora, encima, la fantasía, la línea de llegada, parece alejarse.
¿Sueñan los funcionarios cambiemitas con maestras jardineras de 80 años que llevan 60 cambiando pañales?
Y a fines de noviembre, con los cuerpos y las cabezas cansadas, y en el marco de una política a nivel nacional que comenzó en Jujuy y en Mendoza, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intenta “desintegrar” (sic) a los institutos de formación docente locales. La movilización automática de rectores, docentes y alumnos no responde a una posición conservadora. El video de cientos de docentes y futuros docentes —el caldo de cultivo del sistema— colmando el salón de actos del ISP “Dr. Joaquín V. González”, emocionados, es una respuesta en defensa de una tradición formadora que se piensa a sí misma y también innova. Pero también, y fundamentalmente, es el reclamo que nuestro gremio levanta desde hace tantísimo tiempo: somos nosotros, los docentes, quienes conocemos el terreno, sus lógicas, sus problemas. Somos nosotros, los docentes, quienes estamos mucho mejor formados que los funcionarios para proponer transformaciones —y de hecho lo hacemos— en la educación. Y somos nosotros, los docentes, el colectivo a quienes el gobierno decidió, una vez más, dejar de lado del debate para imponer una —otra más— reforma inconsulta, sólo respaldada por encuestas autotrolleadas en Twitter y Facebook, inaugurando una falsa demagogia de las redes.
Somos nosotros, los docentes, protagonistas y partícipes, junto con nuestros alumnos, de la educación: el interlocutor que Cambiemos ha decidido volver fantasma.
2017, el año en que los docentes vivimos en la angustia.
***
Si el sistema educativo es una red de galpones para la población económicamente inactiva, y no mucho más que eso, ¿qué hacemos recorriéndolo con una intensidad que nos desarma? Más aun, ¿Qué hacemos entrando al aula en esta coyuntura de agresión, estigmatización y displicencia política?
Lo vemos todos los días: convivimos con la exclusión, la violencia, la banalidad, el fascismo aggiornado disfrazado de incorrección política. Convivimos con Trump, con Carrió, gobernando desde sus subconscientes. La realidad es un sueño soñado por delirantes, pero tangible, tridimensional.
¿Qué hay en los ojos de Jenny hablándole a Laura? ¿Qué hay en las palabras de Laura contándome esa anécdota feroz en el Tigre? ¿Qué hay en la mano levantada de un pibe, de una piba, que después de bardear durante 70 minutos tira la respuesta que le da sentido a una clase plagada de contratiempos, retos y asperezas? ¿Qué hay en la alumna que vuelve a su escuela para encontrarse a esa docente que le dejó una pregunta picando, y recorrer con otros ojos el aparato –la escuela– desde afuera, tomando una mínima conciencia de lo que se cuece ahí?
Hay encuentros, en medio de la tormenta perfecta. Y tal vez, hipotetizando, la docencia sea eso: encontrarse entre seres humanos. En una época de posverdades, posindustrialidades, posmodernidades, poshumanidades, tal vez reivindicar el encuentro entre seres humanos –un encuentro real, significativo, intenso– sea, hoy, contrahegemónico.
La escuela está llena de cruces entre personas vulnerables. Y al ser precisamente ésa –la de entrar a un aula a encontrarse con 20, 30 chicas y chicos– la tarea en cuestión, es todo tan problemático: nos metemos con las barbaridades del ministro retumbando en nuestro cerebro, con la bestialidad de una panelista en la punta de la lengua interfiriendo. Con el cuidado que debemos tener con esa chica, que hace dos semanas perdió un embarazo. Con el proyector que no anda. Con el sueldo displicente. Con la sospecha de que en esa parejita que se armó en el fondo hay violencia. Con todo eso, entramos al aula los docentes. Y con mucho más.
¿Qué cualidad humana es la que nos permite tener paciencia, autoridad, afecto, respeto, tiempo con el otro? La ternura. La ternura, dijo Fernando Ulloa, es la base ética del sujeto. Si nos trataron bien cuando fuimos chicos, sabemos distinguir el bienestar del malestar, el bien del mal, y podremos separar lo justo de lo injusto. En el mejor de los casos.
Los docentes tenemos que nadar –no navegar, por encima, con un barco: nadar– en esas aguas. Deberíamos ser profesionales de la ternura, si tal cosa fuere posible y no sonara tan monstruosamente contradictoria.
***
Queda entonces, tal vez, frente a la maquinaria de esta nueva banalización del mal, recuperar lo poético de lo artesanal y lo político de la ternura.
A contramano de la idea de “sistema” que va unida a “educativo”, la docencia es un oficio que no puede ser realizado en serie. Por eso su incapacidad tanto para reproducir como para liberar. Porque en cada aula –o en cada relación alumno-docente– se teje una relación diferente entre la realidad, el conocimiento, el afecto, el placer, la bronca, los límites. Sin llegar a ser su propio sepulturero, la guardería gigante deja, por sus propias deficiencias constitutivas, margen para la acción de un encuentro poético, tierno. Virtuoso.
Entonces nos dejamos llevar por un grupo de chicas y chicos que se cruzan, como en un apasionado campo de batalla, con ideas sobre las desigualdades de género. O en la pregunta majestuosa de un niño de seis años, que surfea una onírica interpretación de la realidad, que descoloca a la maestra: “Seño, vos sos una adolescente, ¿no?”. Entre el campo yermo de la burocracia y la rutina escolar se esconden diamantes. Y lo mejor es que se detectan en el momento más inesperado. Los docentes no estamos preparados para las preguntas de los pibes, y ésa es precisamente la gracia de este trabajo. Ese momento único e irrepetible en que nos vemos sorprendidos.
Y eso es, tal vez, lo que hay que explotar en esta coyuntura. Paralelo a las luchas –inclaudicables– por mejoras salariales y de infraestructura (nuestro mito de Sísifo), debe darse una reivindicación del valor contundente que tienen la poesía y la ternura en tiempos de la violencia seriada. A los trolls se le responde en el anonimato del aula, plantando una pregunta –nunca una certeza– en la cabeza de un chico, de una chica. Al discurso copiado y pegado ad infinitum, la poesía. A la exclusión del otro como bandera, la ternura.
En esos márgenes tal vez sí nos volvamos contraculturales, contrahegemónicos. O sea, la resistencia siempre, pero siempre, nace en los márgenes.
La poesía, lo artesanal, la ternura, se desarrollan sin garantías. No podemos saber si lo que hacemos efectivamente logrará un cambio en los pibes. Entonces sólo queda hacerlo por el mismo placer de hacerlo. El simple hecho de entrar a un aula a hacernos preguntas con los alumnos ya es un avance contra la guardería, contra el Frankenstein existencialista.
Es demostrarle que entre las costuras de sus tejidos existe la posibilidad de vida. Que Jenny tiene una puerta abierta.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ.
Fotografía: Sebastián Angresano