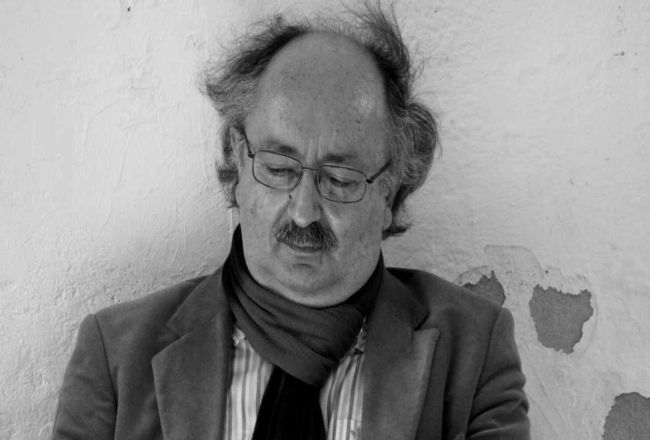Por: Álvaro Valverde. El Cuaderno. 09/12/2020
Álvaro Valverde reseña ‘En los prados sembrados de ojos’, de Antonio Colinas, un poemario fiel, como todos los colinianos, al humanismo y a la búsqueda de la armonía, y que explora contrastes como el de Oriente y Occidente, el origen y la universalidad, la narratividad y el lirismo, la realidad y el ensoñamiento, la luz y la sombra, la conciencia y lo alucinatorio, el ascenso y el descenso, el cielo y la tierra.
La poesía de Antonio Colinas (La Bañeza [León], 1946), reconocida con premios como el Nacional, el de la Crítica o el Reina Sofía, se reunió en Obra poética completa. 1967-2010 (2011). Después, además de algunas antologías, publicó Canciones para una música silente. En Memorias del estanque (2016), un libro que complementa a En los prados sembrados de ojos (donde ya aparecían poemas recogidos aquí), escribía Colinas: «Es necesaria la evolución para decir cuanto debemos decir, sintiendo y pensando a la vez. La poesía como vía de conocimiento». Así, aunque esta nueva entrega sigue la senda de las anteriores (en especial de las cinco últimas), siempre fiel al humanismo y a la búsqueda de la armonía que siempre la ha caracterizado, se aprecian cambios en una poética asentada y personal como pocas del panorama. Por contraste quizá: Oriente y Occidente, el origen y la universalidad, la narratividad y el lirismo, la realidad y el ensoñamiento, la luz y la sombra, la conciencia (consciente) y lo alucinatorio, el ascenso y el descenso, el cielo (estrellas, firmamento) y la tierra (isla y piedras: Ibiza y el noroeste castellano y leonés), etcétera.
La unidad viene dada no sólo por la voz, sino también por la «realidad profunda» que intenta mostrarse en consonancia con los versos de Machado: «el alma del poeta/ se orienta hacia el misterio». Una visión propia de alguien que contempla el mundo con «ojos de piedad». Al encuentro de la «expresión esencial» mediante la soledad, la serenidad y el silencio. «En la oscuridad/ (en mi oscuridad),/ veo sin ver/ y encuentro/ sin buscar», leemos.
Seis partes (que podrían ser otros tantos libros) componen el volumen. La primera es una vuelta a los orígenes, a sus raíces. De nuevo remito a «Un valle, dos valles», el epílogo de sus Memorias. Léase «La estrella final»: «¿Por qué te fuiste tan lejos/ si la meta final estaba aquí,/ en el lugar del que partiste». Allí, la infancia: «Solo eres el niño que fuiste». Las «ruinas fértiles». Sitios como el huerto frayluisiano de La Flecha, Tábara (León Felipe y «la piedra humilde»), la sierra cordobesa de su adolescencia (y Góngora)… Y otros símbolos: la fuente, los álamos, la calzada, el río, la casa, el castro, las montañas, el bosque, la encina… Y maestros: santa Teresa, Azorín y Rubén Darío.
Al Extremo Oriente (uno de sus pilares filosóficos y literarios) dedica los poemas de la segunda parte. Se sitúan en India, Corea y China. Mezclan lo reflexivo con anotaciones de un diario de viajes. Homenajea a Tagore, Li Bai o Wang Mian (en forma de monólogo dramático).
En la tercera, escrita en Formentor e inspirada en los paisajes del pintor modernista Anglada Camarasa, dialogan dos islas mediterráneas: Mallorca e Ibiza.
Como en el resto del libro, los poemas extensos, discursivos, llenos de preguntas, meditativos o metafísicos (sin desdeñar lo ensayístico). Versos que fluyen de una inspiración que adopta a rachas un tono surreal y en los que afloran palabras compuestas: «luces-lágrimas», «amor-ciervo», «esquirlas-rubíes», etcétera.
Un epistolario inacabado ocupa la cuarta parte. Pound y Eliot, la romana Villa Torlonia, una ladera en Toscana, el último naufragio de Shelley, el Tera (su primer río), el padre y los cuentos de Andersen, canciones para sus hijos (Clara y Jandro) y María José, su mujer, personal capital en su vida, dedicataria del libro: «¡Y la inefable infinitud de amar!».
Precisamente la mujer, símbolo coliniano, centra la quinta parte, acaso la más enigmática. Donde leemos, por cierto, el poema «Un ruego para tiempos de pandemia».
«Tres poemas mayores» conforman la sexta. Sus temas: la música (la de su juventud en Milán), Cervantes (en su noche final) y la «eterna dualidad»: palabra y silencio, una meditación en Arabí.
Recuerda Colinas que la poesía es un don, pero también «un constante y firme ejercicio de la voluntad». De ahí su perseverante «peregrinación» hacia el «poema sagrado».
Selección de poemas
Un cuento de infancia
Padre: tú me trajiste un día
de un viaje
un libro de cuentos de Andersen.
Yo era entonces un niño
enfermo en su lecho;
yo no era un lector
ni era un poeta.
Sólo era un niño
muy pequeño y enfermo
que intuía otros mundos
cuando veía temblar
de noche, en las cortinas,
sombras negras.
Pero llegó la luz
a mi vida, pues olvidar no puedo
el placer que sentí al recibir
el libro entre mis manos.
Y no era porque fuese un regalo,
no era por el don, feliz, de recibirlo.
Era quizás porque en el libro aquel
tú pusiste un mundo
con tus manos
en mis manos.
Y se llenó de luz la habitación,
y ya no había seres misteriosos
que me atemorizaran al temblar
de noche las cortinas.
Y recuerdo muy bien
que, antes de abrir las páginas del libro,
ya sentí en mi interior un sublime placer
que describir no puedo.
Luego, salí a los campos y sané,
pero perdí el libro,
y con él se perdió
mi infancia
y aquel placer incluso de sentir
que hay otra realidad:
ésa en la que aún yo creeré
por siempre,
aunque jamás la vea.
¿Qué fue de aquellas músicas?
¿Qué fue de aquellas músicas de un tiempo
en Europa, las de mi juventud?
Me recibió Milán
con las nieves de enero
y con aquel concierto para oboe
de Marcello.
Creo que, desde entonces, ya no he sido el mismo.
Pocos días después se reafirmó
aquella especie de metamorfosis
en el Teatro Lírico: I Musici
escribieron el júbilo encendido
de Vivaldi en mis ojos.
¿O fui otro al seguir cada paso, cada gesto
de la pequeña-grande Carla Fracci
en el Preludio a la siesta de un fauno?
Sí, sentí que era otro en la Scala,
al escuchar las sinfonías de Mahler
(cincuenta años después de que él muriera)
como una mar serena que ascendiera,
como una tormenta que llegó,
conducida por las manos
de Claudio Abbado.
¿O la transformación del que fui en el que soy
se dio aquella noche en que llovía mansa-
mente sobre la estatua de Leonardo
da Vinci?
Pasaban relumbrando
los coches mientras dentro del teatro
la voz de ángel de Mirella Freni
nos iba ofrendando cada aria
de La Bohème.
(Durante el entreacto, me asomé
a la terraza.
La lluvia
había cesado.
La plaza y sus palacios
relumbraban, eran
como de plata).
¿Qué fue de aquellas músicas de entonces?
¡Fueron tantas y tan
turbadoras, casi como un veneno que embriagara!
Músicas en países y en anocheceres
inesperados, mientras fuera
cada estación del año
tejía tramas de oro, de niebla, o de escarcha
en mis pestañas.
¿Y aquel concierto en el Conservatorio de
Ginebra, que dieron los alumnos de Nikita
Magaloff?
Un año antes yo había escuchado
a Nikita Magaloff.
Me asaltó su piano en el Teatro
Donizetti de Bérgamo
mientras fuera arreciaba una borrasca
que tronchaba las ramas de los árboles.
El arte de la fuga,
aquella matemática celeste
de las notas de Bach
me serenó una noche en la catedral
de Berna.
Más tarde, escucharía a Bach interpretado
por Ritcher, tras la puerta cerrada
de un palacio de Bonn,
mientras fuera el otoño discurría
con sus llamas
por las aguas del Rin.
(A Bach lo interpretaba aquella noche
Sviatoslav Ritcher, no Karl Ritcher,
el que nos entregó acaso las mejores versiones
de los Conciertos de Brandenburgo.
En el 5º y el 6º conciertos, Bach y Karl
Ritcher nos demostraron
que el hombre y su Arte
pueden ser en la vida algo más que ceniza
para la muerte.
Y yo acababa siempre escapando
hacia la otra orilla
de los lagos alpinos.
Llevaba en el bolsillo de mi abrigo
un libro de Rousseau que no leía:
Las ensoñaciones del paseante solitario.
Y cuando anochecía,
regresaba yo solo
en el último barco
hacia las temblorosas
luces de la otra orilla.
O, de día, ascendía a las montañas.
Seguía los senderos por los bosques
hasta que, ya en la cima, me tumbaba
sobre la nieve, bajo un sol
de hielo azul.
Acaso lo que hacía era huir
de aquellas músicas
que me enloquecían dulcemente al privarme
de la razón común.
¿Y las inesperadas melodías
de Praga en cada esquina, aquel Mozart
que volvía a sonar en la capilla
donde él había actuado siglos antes?
¿Y aquella melopea del incienso
combinada con cantos ortodoxos
en iglesias con frescos desconchados
en el monasterio
de Nauzí?
Fueron tiempos muy duros aquellos, parecidos
a heridas que sangraban sólo música
para a la vez sanarme y enfermarme,
para enfermarme y para sanarme.
¿Qué fue de aquellas músicas de un tiempo
en Europa, las de mi juventud?
Me extraviaron, me hicieron perder
la razón.
Mas, perdiéndola,
encontré otra razón más poderosa
para mi vida.
Desde entonces,
creí en algo más que en la ceniza
y mi razón no es ya
razón para la muerte.
21-XII-2014
Miguel de Cervantes interroga a su noche final
Malhadado, ¿de dónde vine y hacia dónde irá
ahora mi vida
tras las puertas cerradas,
tras los caminos muertos?
Los caminos no van ya a ningún sitio:
son ellos los que vienen hacia mí.
Hoy yo soy el camino.
Hoy ya soy el camino sin camino.
¿Y por qué viene ahora a mis ojos cerrados
un sueño de humedades muy verdes?
Cervantes: una aldea, sólo un sueño
allá en el noroeste
con los lobos vagando
por la nieve, entre robles y castaños;
un pueblo no muy lejos de un lago
donde acaso nacieron, o vivieron, o murieron
mis ancestros, ¡quién lo sabe!
¿Por qué asoma hoy ese paisaje
a los dos lagos ciegos de mis ojos?
Cervantes: el origen
que mi vida errabunda ignoró.
Cuando acaba la vida
ya todo es un sueño para el hombre.
¿Y si yo hubiese muerto en Italia?
¿Y si yo hubiese muerto en Lepanto?
¿Y si yo hubiese muerto en Argel?
¿Y si hubiese muerto en las Indias,
como yo supliqué, en pago a mis servicios?
¡Quizás hubiera sido otra gloria la mía!
Olvidar no he podido una frase
que aún sangra en mis ojos
cerrados: «Busque por acá
en que se le haga merced».
¿Logra la libertad quien la persigue
con desesperación
o está la libertad dormida en nuestros pechos,
esperando a que hagamos germinarla?
Y aquella otra frase, en dolor destilada,
la que fue perla o gota
de oro, esencia de mi vida?
¿Cómo era aquella frase que un día escribí?
«Porque la libertad, amigos,
porque la libertad,
porque…»
¿Y para qué tanto camino inútil
por tus huesos, malhadado?
¿Por qué el griterío de ventas y de cárceles,
tanta cansada barda de mi patria amada
bajo una lluvia de cenizas, bajo
soles de cal?
¡Y pensar que yo vi los palacios
de Roma, de Florencia!
Nunca olvidé los versos
que en Italia leí:
eran música
que todavía arde
en mis labios morados.
Ludovico Ariosto: aquel ritmo
de tus versos
lo murmullo aún
para espantar a esa muerte cierta
que ya veo a los pies de mi cama
con su antifaz de niebla:
Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori…
¿Era así el ritmo de aquel verso primero,
el que yo traspasara hace sólo tres días
a mis palabras últimas,
aquellas que dictara para el prólogo
de mi Persiles:
El tiempo es breve, las ansias
crecen, las esperanzas menguan…
¡Cuán breve fue el tiempo
y cuán largo este adiós!
Siento frío.
Hermanas: ¿por qué fuisteis
como un desasosiego continuo para mí?
Esposa: ¿por qué no estuve más
a tu lado?
Hija: ¿por qué no me bastaba y te bastó
mi amor y tu amor?
Madre: ¿en dónde estás ahora?
¿Voy hacia ti o voy hacia un abismo?
Busquen los que aquí quedan
la gema que se esconde
debajo de gigantes y molinos,
de farsas, burlas y de trampantojos
de la vida diaria, engañosa.
La vida de un hombre es algo serio
cuando la rigen conciencia y consciencia.
«Porque la libertad, amigos,
porque la libertad,
porque…»
Sí, ahora ya recuerdo
las palabras exactas que escribí:
La libertad es uno
de los más preciosos dones
que a los hombres dieron los cielos […]
por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.
Siempre hubo una vela encendida en mis noches,
en la noche del ser y del no ser.
Y el nombre de su luz, de aquella llama
era sabiduría.
Sabiduría: ¿te encontré y te perdí,
o te logré salvar con mis palabras?
Yo también te llamaba humanismo,
o a veces piedad.
Te encontré en mis desvelos nocturnos,
cuando a mi alrededor aullaban
los perros, las tormentas.
¿Y de qué me sirvió sabiduría
si ahora, extraviado, no sé a dónde voy?
Quítate el antifaz, Señora Muerte,
y dime a dónde vamos.
¿Florecerán un día mis cenizas?
¿Será posible el eternizarse
cuando llegue el silencio absoluto?
Malhadado: en mis pestañas tiemblan
aún esas amadas brasas de la sabiduría
las que aventé en palabras,
en sílabas de luz.
Hoy mismo ofrendaré con humildad
mis libros
—el libro que es mi vida—
al Gran Lector de Vidas.
Malhadado, ¿a dónde voy?,
¿hacia qué luz o hacia qué abismo?
Sabed, los que quedáis aquí
que hoy mismo espero estar
en el paraíso
de los pobres.
Palacio Real, Madrid, 30 de enero de 2017
(Clausura del Año Cervantino)

Antonio Colinas
Siruela. 2020
162 páginas
20€
Álvaro Valverde (Plasencia, 1959) es autor de libros de poesía como Las aguas detenidas, Una oculta razón (Premio Loewe), A debida distancia, Ensayando círculos, Mecánica terrestre, Desde fuera, Más allá, Tánger y El cuarto del siroco (los cinco últimos en la colección Nuevos Textos Sagrados, de Tusquets) o Plasencias (De la Luna Libros). Sus poemas están incluidos en numerosas antologías y han sido traducidos a distintos idiomas. También es autor de dos novelas: Las murallas del mundo y Alguien que no existe; un libro de artículos, El lector invisible, y otro de viajes, Lejos de aquí. La editorial La Isla de Siltolá publicó, en edición de Jordi Doce, la antología Un centro fugitivo; y la Editora Regional de Extremadura, Álvaro Valverde. Poemas (1985-2015), con dibujos de Esteban Navarro.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: El Cuaderno Digital.