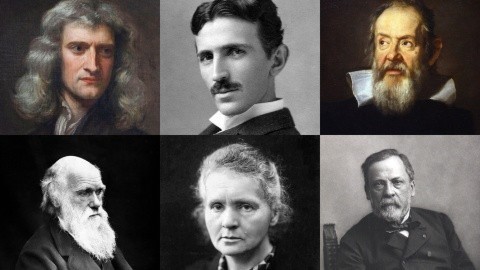Por: Luis Armando González. 25/08/2024
“La política es para el momento. Una ecuación es para la eternidad”
Albert Einstein
I
Se trata, según lo enunciado en el título de estas reflexiones, de dos ámbitos del quehacer humano que, en el transcurso de los siglos, han terminado por diferenciarse radicalmente tanto en sus propósitos esenciales como en sus modos intrínsecos de operar. Está por demás decir que, desde la antigüedad greco-romana, ambos ámbitos se enrumbaron en un proceso de institucionalización que, culminado en los siglos XIX y XX, terminó por deslindarlos aún más, con lo cual su especificidad quedó fuera de toda discusión para las personas con una cultura y una educación decentes.
En el quehacer político, y para quienes realizan ese quehacer (personas de carne y hueso, con virtudes y defectos, no divinas ni en contacto con algún dios, sino humanas, muy humanas), lo esencial es el poder político, su conquista, mantenimiento, conservación y uso para acrecentarlo, controlar a quienes no lo tienen y acrecentar los recursos que se pueden conseguir con el mismo. Nicolás Maquiavelo (1469-1527) lo dejó establecido de manera firme y clara, y cualquier cosa que se diga al respecto no será más que un pie de página a lo dicho por él.
No escaparon a Maquiavelo las consideraciones éticas que, como era de desear, debían estar presentes en el quehacer de los políticos: asegurar la felicidad de la República. Este era, su juicio, el fin máximo de la política; el fin que justificaba los medios que se usaran para lograrlo. Pero en la política real, la de todos los días –la que no está regida por grandes metas sociales y humanas, sino por intereses estrechos y ambiciones de acumular poder y riqueza— los fines son muy otros: principalmente, conservar y acrecentar el poder que se posee, valiéndose para ello de argucias, trampas, manipulación, control social, amenazas y, en último término, la fuerza.
II
En el quehacer intelectual académico –y para quienes se dedican al mismo (personas también de carne y hueso, con defectos y virtudes, no divinas ni en contacto con algún dios, sino humanas)— lo propio es el debate y confrontación de ideas, de planteamientos, de formas de ver la realidad, de teorías, hipótesis, métodos y estilos de análisis y enfoques. A lo largo de los siglos (prácticamente desde los presocráticos y Sócrates, en los siglos VI y V d. C.) se fue haciendo cada vez más firme, en este ámbito, que la búsqueda de la verdad y el conocimiento eran metas para que las que había que dedicar las mejores energías, a sabiendas de que la verdad de lo que son las cosas, y de lo que somos nosotros, nunca sería alcanzada definitivamente.
Se hizo claro, para quienes se han dedicado a lo largo de los siglos a este quehacer, que nadie en particular y en exclusiva es poseedor de una verdad definitiva e indiscutible y que ningún argumento, planteamiento, enfoque o punto de vista puede ser impuesto por la fuerza, sino que la aceptación de argumentos, enfoques y planteamientos sólo puede surgir a partir del debate, revisión y crítica de ellos. Eso supone asumir que todo, absolutamente todo, está sujeto a discusión, sin importar quién y desde qué espacio lo haya dicho.
Immanuel Kant (1724-1804) lo dejó bien formulado, con su tesis de que cualquier idea o planteamiento debe someterse al tribunal de la razón para dictaminar su grado de veracidad. Y en el quehacer intelectual académico, tal como este ha forjado sus tradiciones e instituciones (por ejemplo, sus universidades, sus revistas, sus comités de investigación y sus cuerpos docentes), el único tribunal válido en la aceptación, discusión y crítica de enfoques, ideas, teorías y metodologías es el de la razón, en su triple dimensión de científica, filosófica y estético-literaria.
A partir de la Ilustración –y Kant fue una de sus figuras señeras— fue indetenible no sólo la autonomía e institucionalización del quehacer intelectual académico, sino que esa autonomía e institucionalización debían servir de cobijo (un cobijo firme y seguro) para que la libre discusión de ideas, la escritura, la investigación y la enseñanza se ejercieran guiadas y reguladas por criterios, normas y exigencias emanados desde el interior de los espacios (científicos, filosóficos, literarios) en los que se realizaban su trabajo intelectuales y académicos, primero en Europa y, luego, en Estados Unidos. Así fue cómo en los siglos XVIII, XIX y XX florecieron, con logros inéditos, la filosofía moderna y las humanidades (de las que nacieron las ciencias sociales), las ciencias naturales, la literatura, la poesía, el ensayo y las artes.
III
Si alguien, aunque sea sólo por curiosidad, quiere tener una visión de cómo se han desarrollaron los cimientos del ámbito intelectual académico, así como de sus características y sus protagonistas desde la filosofía y la ciencia, es recomendable la lectura de dos obras monumentales del académico español José Manuel Sánchez Ron: El canon oculto. Una nueva biblioteca de Alejandría para la ciencia (Barcelona, Crítica, 2024) y Querido Isaac, querido Albert. Una historia epistolar de la ciencia (Barcelona, Crítica, 2023). Sobre la Ilustración, aunque la literatura especializada es abundante, se puede recomendar el libro de Anthony Pagden La Ilustración y por qué sigue siendo importante para nosotros (Madrid, Alianza, 2015). Y en cuanto a Kant cómo no sugerir la lectura de su lúcido escrito ¿Qué es la Ilustración?, en el que, entre otras cosas, hace un llamado al uso público y libre de la razón:
“Para esa ilustración sólo se exige libertad y, por cierto, la más inofensiva de todas las que llevan tal nombre, a saber, la libertad de hacer un uso público de la propia razón, en cualquier dominio. Pero oigo exclamar por doquier: ¡no razones! El oficial dice: ¡no razones, adiéstrate! El financista: ¡no razones y paga! El pastor: ¡no razones, ten fe! (Un único señor dice en el mundo: ¡razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced!) Por todos lados, pues, encontramos limitaciones de la libertad. Pero ¿cuál de ellas impide la ilustración y cuáles, por el contrario, la fomentan? He aquí mi respuesta: el uso público de la razón siempre debe ser libre, y es el único que puede producir la ilustración de los hombres”[1].
IV
Las injerencias desde la esfera política hacia la esfera intelectual y académica fueron consideradas, desde la Ilustración, como afrentas intolerables, que siempre se traducirían en graves males para el cultivo del conocimiento, la investigación, la enseñanza y el debate crítico de ideas. Se hizo firme la convicción –que perdura en los espacios intelectuales y académicos serios alrededor del mundo— de que el quehacer intelectual y académico debía (debe) estar salvaguardado (blindado, protegido) de las influencias, injerencias y manoseos provenientes del ámbito político. O, dicho de otra forma, se hizo firme la convicción de que los políticos no tienen nada que hacer ni que decir en asuntos que no son de su competencia, como son los relativos al conocimiento científico, la investigación, la enseñanza, las publicaciones y el debate crítico de ideas, y cómo y quiénes participan de todo esto.
Esta prevención tenía un asidero indiscutible: si desde la política, hay personas (que se mueven en ese ámbito) que trasladan sus opiniones, enfoques y metodologías al ámbito intelectual académico esas opiniones, enfoques y metodologías –independientemente de su calidad— se convertirán en algo impuesto –es decir, en algo obligatorio— con lo cual se cercenará la esencia misma del quehacer intelectual académico.
Y cuando desde el poder político se imponen ideas (enfoques, planteamientos) al mundo intelectual académico, el desastre está asegurado por una razón de principio: al quehacer intelectual y académico lo destruyen las imposiciones de concepciones, creencias, teorías o metodologías, porque esas imposiciones impiden que haga lo que le es más propio: someterlo todo, libremente, a discusión y no aceptar nada como verdad indiscutible. El asunto se torna más grave cuando lo que se impone desde el poder político son planteamientos o enfoques trasnochados, falsos o endebles. Aquí alguien podría argumentar lo siguiente: y si una persona destacada del ámbito intelectual-académico (un científico, por ejemplo) llega a ocupar un lugar destacado en la esfera política y se provecha de eso para imponer sus planteamientos (teorías, hipótesis, métodos) en el ámbito académico ¿no será eso beneficioso para la cultura intelectual y científica? Definitivamente, no, debido al carácter de imposición del que estarían revestidas sus ideas. Más aún, esa imposición sería nefasta incluso para su propio pensamiento, pues lo privaría de la posibilidad de ser discutido y refutado, con lo cual no podría mejorarlo o, llegado el caso, descartar aquello que merece serlo. Lo del filósofo rey es una ficción: en cuanto se convierte en rey, el filósofo deja ser tal.
V
Personalidades sabias de la política se dieron cuenta en el pasado de esos riesgos e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para blindar, con recursos y leyes, al quehacer intelectual y académico de injerencias abusivas desde la política. Además de las imposiciones de ideas o creencias, esas personas sabias también entendieron que los controles estatales (políticos) sobre grados y títulos académicos eran contraproducentes si se usaban para que, desde la esfera política (a través de ministerios de educación, de relaciones exteriores o de seguridad), se decidiera quiénes podían o no enseñar o investigar en universidades o instituciones de investigación científica.
Se trató de algo de sentido común: la cultura intelectual y científica de una nación se empobrecería más de lo que lo está si intelectuales y académicos talentosos (científicos, filósofos, poetas, novelistas, artistas y creadores de cultura), nacionales o extranjeros, se ven impedidos de aportar sus conocimientos y habilidades debido a que no tienen un título o que el mismo no está avalado (registrado, se dice) en una dependencia estatal. Más de alguno dirá, en El Salvador y en otras partes, que eso no importa; que es irrelevante que se haya estudiado en Harvard, Boston, Los Ángeles, Frankfurt, Madrid, Barcelona, Milán, México, Holanda o Portugal. O sea, que, independientemente de las credenciales académicas, intelectuales o académicas que se posean, si no se tiene registrado el título en una dependencia estatal será imposible integrarse como docente en una universidad local.
Con todo, sí importa –y mucho— la trayectoria intelectual y académica de quienes ejercen tareas docentes e investigativas en las universidades. Importa para quienes no estamos atrapados en las redes de relativismos constructivistas absurdos (o en ridículas de “post verdades”), es decir, en quienes distinguimos la diferencia de calidad cognitiva entre la química y la alquimia, y la diferencia ontológica entre realidad y fantasía. No tenerlo claro puede ser tremendamente grave en sus implicaciones para el desarrollo cultural, académico y científico de una nación… y ello porque serán sus universidades las que se verán en dificultades para (o impedidas de) contar en sus equipos docentes y de investigación con académicos nacionales o extranjeros con formación y trayectorias de nivel extraordinario. Ningunear a intelectuales y académicos competentes, afirmando que da igual contar o no con ellos –o, peor aún, haciendo todo para que no se integren y aporten a quehacer universitario—, además de mezquindad, refleja una autosuficiencia provinciana que es el peor obstáculo para el desarrollo cultural, intelectual y científico de un país.
En la misma línea, algo fuera de toda lógica es que se exija, como criterio de contratación en una universidad, que el grado académico aparezca en un documento de identidad personal. A un académico salvadoreño que le ofrezcan trabajo, por ejemplo, en una universidad de E.E.U.U., jamás le pedirán su DUI (emitido en El Salvador) como respaldo académico, sino que se le pedirá lo que se pide en los espacios académicos serios: estudios avalados por una universidad que sea tal, trayectoria docente e investigativa y publicaciones en las que haya dado aportes a la ciencias naturales o sociales, a la filosofía o las humanidades.
En el presente todavía existen esas personalidades sabias que desde la esfera política no quieren entrometerse en el ámbito académico e intelectual. Pero también existen en estos tiempos, como en el pasado, gentes poco o nada sabias y prudentes que se valen del poder político que poseen para que sus ideas (sobre contenidos teóricos o filosóficos, o sobre la enseñanza) se impongan en el quehacer intelectual y académico. No se percatan del daño que se hace a la cultura académica e intelectual de una nación cuando la imposición de ideas, desde la esfera política, suplanta al debate crítico sobre ellas. El colmo de esto es que, en algunos ámbitos intelectuales y académicos, no se vislumbra ni dimensiona el alcance de ese daño e incluso, en algunos casos, se lo celebra y justifica.
Se tiene que insistir en algo que es obvio pero que quizás por ello se olvida: ocupar un cargo público no convierte a una persona en más sabía, lúcida o conocedora de lo que era antes de ocupar ese cargo. O sea, sus enfoques y planteamientos (sobre ciencia, educación, pedagogía, enseñanza, calidad de los docentes y sus grados académicos, etc.) son, en el mundo intelectual y académico, tan discutibles, sujetos a revisión o a descarte, como los de cualquiera. Pero, cuando se las establece como una imposición (directa o indirecta) que emana del ámbito político, esa discusión, revisión y descarte se hace imposible. Y ese sí que es un grave problema para el quehacer intelectual y académico, en donde las imposiciones están prohibidas.
VI
En fin, es desear una ola de sabiduría y cordura en quienes se mueven y realizan su quehacer en el ámbito político. Una ola de sabiduría que deje en manos de quienes se mueven y realizan su quehacer en el ámbito intelectual educativo todo lo que concierne a ese ámbito: desarrollar y trabajar académicamente según sus propios criterios y metodologías, seleccionar a sus docentes nacionales y extranjeros según sus necesidades y desde criterios académicos e intelectuales propios, cultivar el conocimiento sin restricciones, debatir libremente sobre todo lo que sea debatible, enseñar los contenidos científicos, lógico, matemáticos, filosóficos y literarios que internamente se decida desde cada universidad o institución de educación superior.
Desde la esfera política debe cuidarse que esas actividades se realicen en libertad y con justicia para todos los involucrados, respetando la democracia y el Estado de derecho, y sin imponer trabas burocráticas innecesarias que dificulten o impidan la integración de las personas mejor formadas y talentosas, nacionales o extranjeras, en el ámbito académico e intelectual. Y dando el reconocimiento y los apoyos financieros oportunos a aquellos intelectuales y académicos, y a sus instituciones, que aporten productos literarios, filosóficos y de investigación a la sociedad.
Ni más ni menos: es eso lo que, en lo personal, esperaría para mi país desde una sabiduría política mínima respecto de lo intelectual académico. De mis colegas académicos intelectuales (docentes, investigadores, escritores) esperaría una mayor conciencia de lo que significa para el futuro de este país contar con un ámbito en el que se cultive el conocimiento, en todas sus ramas, sin imposiciones políticas, en donde personas talentosas no tengan dificultades para integrarse y en el cual las exigencias, normas y criterios sean fijados desde dentro, no desde imposiciones, amenazas o controles provenientes de fuera, ya sea de la esfera política o de la esfera empresarial.
San Salvador, 21 de agosto de 2024
[1] https://educacion.uncuyo.edu.ar/upload/kant-que-es-la-ilustracion.pdf
Fotografía: Explica.me