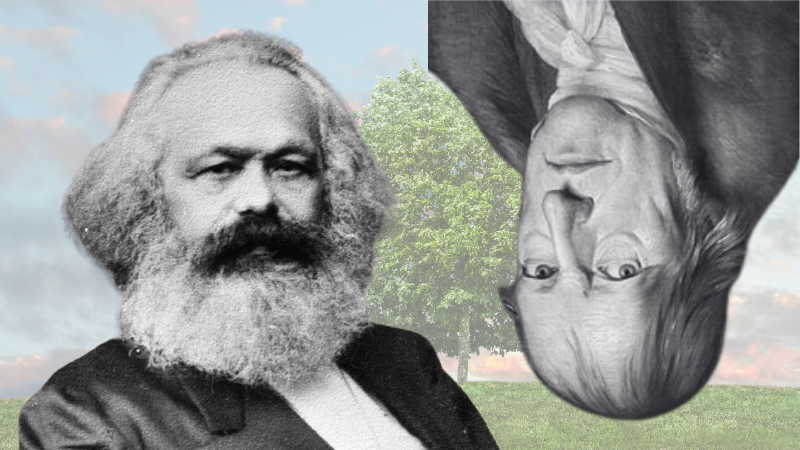Por: Egbert Méndez Serrano. 19/06/2024
Desde los marxismos se suele dar por cierta la aseveración que Marx hace en El Capital: una supuesta inversión de la dialéctica hegeliana. En este artículo ponemos en duda dicha inversión y sostenemos que no es posible diferenciar a ambos autores mediante la dicotomía idealismo/materialismo.
En 1873, en el epílogo a la segunda edición de El Capital, Marx hace una aseveración controvertida, afirma haber puesto sobre sus pies la dialéctica hegeliana. Por desgracia, debido al dogmatismo que ha pesado sobre su obra, se tomó por verdadera aquella afirmación, dando por sentado que el error de Hegel fue haber sido idealista, así que para salvar su valiosa filosofía había que invertirla, volverla materialista.
La dicotomía idealismo/materialismo que impuso de forma masiva la ideología estalinista, mediante los manuales de materialismo dialéctico, impidió que la mayoría de los marxistas del siglo XX pudieran estudiar a Hegel sin los mitos y prejuicios de los que se partía antes iniciar la lectura de cualquiera de sus textos, si es que se leían. A ojos de estos marxistas, su idealismo de antemano lo anulaba, porque según decían los manuales, el idealismo antepone la idea a la materia. Con esa definición se volvió un lugar común desacreditar cualquier tipo de corriente que se asociara con el idealismo, porque a todas luces la idea no produce lo material. En esa tónica, se despachó al filósofo nacido en Stuttgart.
Hoy se sabe que ni el mismo Marx se escapó de los mitos sobre Hegel, por ejemplo, en 1847 creía que la tríada dialéctica tesis-síntesis-antítesis provenía de él. Así que no es pertinente tomar por buenas, sólo por su autoridad, las aseveraciones que hizo sobre la filosofía hegeliana, lo más sensato, si se quieren establecer similitudes y diferencias, es trabajar el estudio de ambos autores para formular un juicio crítico.
A continuación, expongo cuatro tesis a las que me he acercado mediante el estudio individual y colectivo, advirtiendo que no es posible establecer diferencias empleando la clásica dicotomía entre idealismo y materialismo, al contrario, ha resultado perjudicial porque soslaya las profundas similitudes que hay entre ambos pensadores.
Similitudes
1. El idealismo hegeliano es muy parecido al materialismo marxista, ya que en su horizonte ambos comparten el historicismo absoluto, es decir, la posibilidad de que la humanidad se asuma en la autoproducción de su propia historia. Hegel critica la frenología (como ciencia de su tiempo) argumentando que no hay ningún condicionante externo para la libertad, como una supuesta naturaleza humana. Por su parte, Marx critica el fetichismo mercantil, mostrando que no hay condiciones naturales que impidan controlar las relaciones sociales, como el valor. (Haciendo un breve paréntesis, hay que indicar que, en la jerga hegeliana, el término “absoluto” quiere decir “no referido”. Historicismo absoluto se puede traducir como historia que no tiene determinaciones externas más que las puestas por la humanidad).
2. Pensar que la diferencia entre el materialismo marxista e idealismo hegeliano radica en que el primero antepone la materia a la idea, es pensar desde la lógica de la modernidad capitalista, de querer fundar la historia en la cosa sensible, esto es, reducir —en última instancia— los procesos sociales a la materia hecha de átomos (tabiques, neuronas, células). Ni en Marx ni en Hegel hay esa reducción, ya que la premisa lógica que opera en ellos no es la de idea vs la materia o viceversa, sino lo relacional. En Marx, las relaciones sociales producen todo el contenido histórico, más no los átomos de las mercancías. En Hegel, el ser se niega a sí mismo para ser, la negación es una relación que produce lo que es, o más precisamente, lo que va siendo.
Diferencias
3. Hegel recurre a la religión para mostrar la posibilidad de una sociedad reconocida y reconciliada, en cambio, Marx no recurre a la religión, ya que es ateo, no necesita mostrar el sentido de comunidad en Dios. Desde Hegel, Dios no está en el más allá (como en el catolicismo), sino que expresa el reconocimiento del singular en el universal, se trata de una comunidad humana donde sea posible mediar la libertad individual para que no conduzca a la disgregación social y el terror. En Marx, esa comunidad puede lograrse de manera secular, en una sociedad de productores libres asociados, sin lucha de clases.
4. Otra diferencia es el cálculo sobre el Estado que hacen ambos para mediar la violencia en la historia, que ambos reconocen. En Hegel aparece como violencia ontológica, esto quiere decir que es constitutiva al ser, pues el ser, al afirmarse, niega lo otro, y vista así, la negación es violencia. En Marx, hay una violencia excesiva llamada lucha de clases, una clase se afirma negando a otra mediante la explotación. Hegel pensará que es posible mediar la violencia al amparo del Estado de derecho (que no tiene por contexto), para Marx eso no es posible porque ese Estado (que ha comenzado a desplegarse) es parte del problema, no de la solución, ha probado ser un órgano de la dominación de clase. Hegel pedirá moderación, Marx pedirá revolución.
Conclusión
Hoy es posible leer a Hegel esquivando los mitos y prejuicios que se han hecho en torno a su obra, contamos con diversos textos de apoyo para comprender sus propuestas, elaborados por especialistas y divulgadores que han logrado interpretaciones más certeras y de mayor consenso, no como la versión de Alexandre Kojève que dominó en el siglo pasado.
En cuanto a los marxismos, aunque ha sido más complicado desprenderse del dogmatismo, prácticamente ya no tienen peso las posturas que acusan de revisionismo o reformismo a cualquier interpretación que se sale de la palabra de Marx como criterio de verdad. Hoy podemos tener acceso a un acercamiento crítico y menos doctrinario de su obra, sin que ello implique la renuncia a la revolución.Las similitudes entre uno y otro pensador permiten enriquecer la crítica al capitalismo, en uno como crítica al reino de la utilidad, en el otro como crítica a la explotación; en los dos se aprecia el contexto destructivo y enajenante que produce la sociedad moderna.
Fotografía: Egbert Méndez Serrano