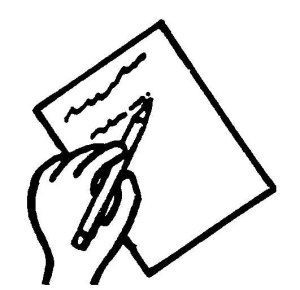Por: Luis Armando González. 25/07/2024
Quienes escriben textos académicos, desde las ciencias sociales, tienen responsabilidades ineludibles. Algunas, en lo absoluto irrelevantes, atañen a las implicaciones sociales de las ideas que plasman por escrito en libros, artículos, ensayos, tesis o informes: de una u otra manera, pueden moldear la opinión pública en un sentido u otro, o incluso pueden servir de guía para acciones y decisiones que impacten (positiva o negativamente) a individuos o grupos. Aquí, la mayor irresponsabilidad quizás estribe en dar la espalda a las dinámicas reales (económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales) que marcan las condiciones de vida de las personas. Dos factores, entre otros, pueden contribuir a ello: obviar hechos relevantes de la realidad socio-natural y asumir como idóneos esquemas interpretativos que para nada lo son. Un esquema interpretativo que diga que todo lo que sucede en la realidad socio-natural es grandioso, no permitirá prestar atención (o no la suficiente) a hechos relevantes que contradigan el esquema que a priori se ha asumido como válido.
Pero, aparte de lo anterior, que sin duda merece un tratamiento más detallado, aquí se quiere reflexionar sobre otros aspectos relativos a la responsabilidad de quienes escriben desde las ciencias sociales. Uno de estos aspectos es el asunto delicado del plagio. Se debe entender bien qué es el plagio en el mundo académico: básicamente, consiste en que una persona tome, consciente y explícitamente, argumentaciones escritas y ya publicadas por otra persona y las publique como propias.
Con las ideas expresadas en una conversación por una persona y usadas por otra como si fueran propias el tema del plagio es complicado, por lo difícil que es probar si se ha hado o no esa apropiación ilegítima de ideas. Pero, además, en la conversación humana se utilizan muchas veces, y de forma consciente o inconsciente, lo que otros dijeron y opinaron. Hablar de plagio en estas situaciones es francamente absurdo. En el caso de documentos escritos, las reglas de citación, precisamente, ayudan a sortear la sospecha de plagio (en el sentido académico): se tiene que referenciar bibliográficamente los textos de otros autores que se han usado en una elaboración propia, identificando con comillas las frases o párrafos del texto ajeno.
Así, el plagio se refiere al uso de textos de otra persona, no a los textos propios. No tiene mucho sentido decir que una persona se plagia a sí misma; sería como si una persona se auto robara. Ahora bien, las revistas, editoriales, universidades o instituciones académicas tienen normas de publicación (o, en el caso de las universidades, de aceptación y aprobación de una Tesis de Grado) en las que se especifican los requisitos que un autor debe cumplir para la publicación de sus artículos, libros o trabajos de graduación. Esas normas varían de un lugar a otro: en algunos casos se establece que un autor no puede presentar, en otra revista, un artículo ya publicado o tampoco publicar un libro en dos editoriales distintas. O sobre las Tesis de Grado, sobre las cuales una universidad puede establecer que pertenece al acervo institucional y que su autor no puede publicarla, por sus medios, en todo o en parte.
En otros casos, las exigencias son distintas. Pero estos son criterios establecidos expresamente por revistas, editoriales y universidades. Cuando hay dinero de por medio, es en los contratos de publicación que se establecen las responsabilidades de autores y editores. Por cierto, se tienen que distinguir criterios como los apuntados de otros que más bien son obstáculos –como los excesivos criterios formales e incluso cientificistas— para impedir que autores no gratos o incómodos expongan sus ideas. Por otro lado, hay revistas (en El Salvador y en otras partes) que exigen la exclusividad (además de un sinfín de exigencias de forma) en los artículos que se les envían, pero que los archivan o, con suerte, publican alguno de ellos después de varios meses. Un autor que quiera aportar a esas revistas debe resignarse a la posibilidad de que su trabajo nunca vea la luz o a que resulte desfasado.
Asimismo, sobre el uso de argumentos propios, por parte de un autor, que se repitan en sus distintas publicaciones (por ejemplo, exceptuando las Tesis de Grado, en libros, artículos y ensayos) no suele haber regulaciones o prohibiciones. Y, en el caso de autores prolíficos en su escritura, no es raro encontrarse con argumentaciones repetidas –o incluso con párrafos o secciones que se repiten— en distintos escritos (publicaciones) suyos. Pero, en estos casos, no cabe hablar de plagio, sino de repetición de lo ya dicho o escrito. Cuando alguien republica un artículo (ya publicado) en una revista que lo prohíbe expresamente, de alguna manera se comete fraude, pero no plagio. Lo mismo sucede en casos sonados en los que alguien ha presentado, estando eso prohibido en las instituciones en que se ha hecho, una misma Tesis de Grado para obtener dos grados académicos. Aquí se ha tratado de fraude académico, no plagio. Pero si no estuviera prohibido (y quien lo hace tuviera los avales administrativos respectivos) no habría fraude de ningún tipo.
Por otro lado, se tienen casos en los que se usan palabras o frases que son propias de determinados autores (por ejemplo, “sustancia” y “accidente”, por Aristóteles; “pienso, luego existo”, por Descartes; “la insoportable levedad del ser”, por Milán Kundera; “Conócete a ti mismo”, por Sócrates) que son parte del patrimonio cultural compartido y que sólo forzando las cosas se podría ver como plagio el que otras personas las usen sin citar a sus autores originales. Por cierto, no necesariamente se tiene que tratar de frases cortas, como las citadas. Hay argumentos más elaborados que circulan en la cultura compartida y que se suelen decir o escribir casi de manera automática y, por ello, sin propósito plagiario.
En fin, el plagio en sentido técnico es una práctica que, sin ser nueva, se extendió con la llegada del Internet, mediante la copia (parcial o total) de textos en línea que son trasladados a otro documento, sin que se reconozca la autoría del texto que se copia. Para la detección de plagios se han diseñado programas informáticos que cada vez más ganan aceptación (Deusto, s.f.)[1]. Son útiles y es bueno conocerlos y usarlos, pero teniendo claro qué es, en sentido estricto, el plagio, lo cual depende de valoraciones y criterios externos a la tecnología y a sus resultados.
Tampoco se debe perder de vista que la mejor manera de reducir el plagio es trabajando en la ética profesional de los futuros escritores y, prioritariamente, en la ética los estudiantes en los niveles educativos medios y superiores. Y a quienes no tienen remedio, usando textos ajenos como propios, se les deben cerrar las puertas en las revistas y editoriales serias, además de aplicarles rigurosas sanciones académicas. Si el plagió se ha generalizado es por la debilidad en esa ética; y ahora se busca un remedio tecnológico para una falla que no es tecnológica, sino en los compromisos y responsabilidad de estudiantes, profesores, escritores y académicos. En resumen,
“El plagio en su definición más simple es la acción de copiar obras ajenas asignándolas como propias. Esto viola el derecho de paternidad de la obra, que además es uno de los derechos morales. En el ambiente académico se considera una falta ética y sujeta a sanciones, incluso la expulsión. En la industria editorial no es necesariamente un crimen, pero es una falta ética de gravedad, cuando se incluyen partes de obras ajenas sin indicar explícitamente el origen, y no se usan comillas delimitando el texto, o no se cita la fuente original” (Spinak, 2013, parrs. 1-2)[2].
Como quiera que sea, el plagio seguirá dando qué hablar, sobre todo con la Inteligencia Artificial que lo facilitará sobremanera. Precisamente, una de las capacidades (¿será mejor decir habilidades?) más publicitadas de la Inteligencia de Máquina[3] es la de producir textos escritos, incluso de forma autónoma, es decir, por iniciativa propia. La mesa está servida para plagios de todo tipo, por ejemplo, que a alguien se le ocurra generar, usando esas sofisticadas tecnologías, un artículo científico idéntico a otro que recién ha sido publicado por un autor que gastó tiempo y energías reales (no virtuales) investigando y escribiendo para su obra.
En segundo lugar, se tiene que anotar que, en muchas ocasiones, lo que se dice por escrito no expresa todo –o no expresa bien— lo que su autor quiere decir, porque no se respetan ciertas normas y formas de la comunicación escrita que son básicas para hacer entender a otra persona eso que se pretende comunicar. Errores muy básicos en la redacción y en la forma (o presentación) de un texto pueden alterar o incluso ocultar aspectos importantes de su contenido, por lo cual un autor o autora debe comprometerse –como responsable final de lo que escribe— con el respeto de esas mínimas exigencias de redacción y de forma, que son las que asegurarán, en definitiva, que las ideas que se quiere comunicar tengan la mejor expresión escrita posible.
No sólo se trata de la responsabilidad de quienes escriben, sino también de quienes editan y corrigen las pruebas, cuya tarea consiste en revisar y dar la forma final a un escrito a partir de unas determinadas normas básicas de corrección y estilo. Editores/as y correctores/as de pruebas tienen, en este sentido, una importante responsabilidad en la calidad de la presentación final de un texto ya sea un libro, un artículo de revista o una noticia de periódico; pero la principal responsabilidad, la que tiene que ver con los contenidos, recae sobre los autores/as a quienes se juzgará por lo que han escrito y por la forma en la que lo han hecho.
Dicho de otro modo, las tareas de edición y corrección de pruebas y la responsabilidad que esto conlleva, viene después de la de quienes escriben. El trabajo que se deba y pueda hacer para mejorar un escrito siempre será algo secundario y menor respecto de lo realizado por los autores. Es decir, habrá cambios de forma y contenido que un corrector o editor no podrá hacer, a menos que desee o pretenda convertirse en un coautor del texto corregido. De aquí se sigue, por una parte, la delicadeza, la prudencia y el respeto con que editores y correctores deben tratar un texto ajeno; pero también se sigue, por la otra, la obligación ineludible e indelegable de los escritores no sólo de abordar temas relevantes, sino de exponerlos con la mayor claridad, cuidando al máximo el idioma que se está usando y sus normas básicas de expresión escrita.
Cuando se usa bien el idioma con el que se quiere comunicar las ideas, y se respetan las normas básicas de expresión escrita, las tareas de edición y corrección terminan siendo lo que deben ser: tareas complementarias, encaminadas a preparar un texto para su difusión pública, ya sea a través de un libro, una revista, un periódico, un panfleto o un afiche. Así las cosas, editores y correctores se liberan de la pesada carga de tener que convertirse en algo que no son: coautores. De esta manera, los textos originales no se verán alterados y el público leerá lo que los autores quisieron transmitirle. ¿Y no es ese acaso el propósito último de la escritura?
Finalmente, una vez justificado lo imperioso que es que quienes se dedican a la escritura lo hagan con la mayor claridad, hay que decir que para lograr esto último se requiere –además de un dominio de las reglas gramaticales fundamentales y de la adquisición de un capital simbólico mínimo— cumplir con una serie de exigencias básicas de redacción y de estilo que con frecuencia se suelen pasar por alto, dando lugar a textos confusos y estéticamente feos.
San Salvador, 19 de julio de 2024
Deusto. (2021). Plagio: Programas para la detección del plagio. Recuperado el 2021, de Biblioteca Deusto: https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=208480&p=1461352
[2] Spinak, E. (2013). Etica editorial y el problema del plagio. Recuperado el 2021, de Scielo en perspectiva: https://blog.scielo.org/es/2013/10/02/etica-editorial-y-el-problema-del-plagio/
[3] Tech Trends 2017 – The kinetic Enterprise, Inteligencia de máquina La tecnología imita el conocimiento humano para crear valor. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/technology/2017/2017_TechTrends_Inteligencia%20de%20Maquina.pdf; Instituto de Ingeniería del Conocimiento, “Escritura a la carta”. https://www.iic.uam.es/noticias/inteligencia-artificial-literatura-la-maquina-escribe/
Fotografía: Significado