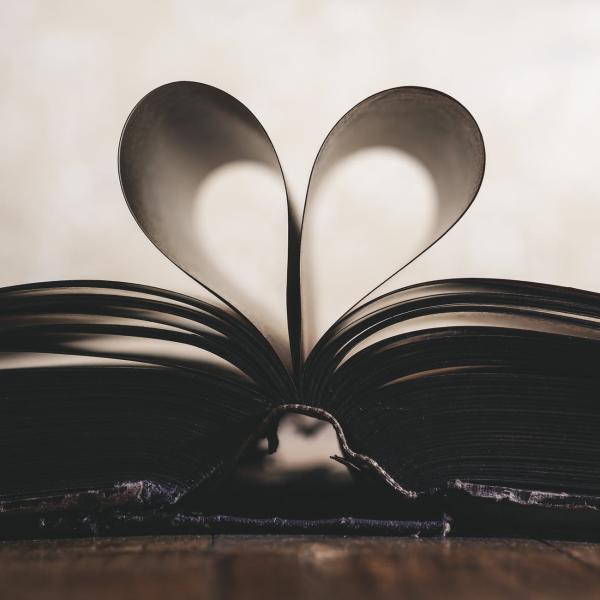Por: Lorenzo Luengo. 29/08/2022
Un artículo bibliófilo de Lorenzo Luengo.
¿Dónde se esconde lo profundo?
Siempre en la superficie.
Hugo von Hoffmansthal
Hay una secta de locos cuya existencia ignoramos. Locos sagrados y cuerdos que se hacen pasar por locos, misteriosos poetas capaces de cometer los crímenes más abyectos («hace poco, un lactante de las musas de Bar-Le-Duc me gratificó con una obra en verso capaz de asesinar a un hombre. Ya hice demasiado mal a la sociedad como para permitirme darla a conocer al público», escribió un famoso poeta asesino: Pierre Lacenaire), hombres asesinados en enclaves literarios, ladrones de libros y libros capaces de robar el alma a sus lectores, e incluso a quienes, sin haberlos leído, se ven empujados a llevar una vida errática en su busca por el mero hecho de conocer su existencia: pobres seres que se pierden sin remedio en los bosques de la locura alentados por el único deseo de dejar su nombre marcado en una página, como para convencer a quienes los precedan en el tiempo de que es verdad, pisaron este mundo, alguna vez existieron.
La historia literaria está repleta de ellos. De hecho, si hay algo que nunca falta son los locos. A lo que quizá no estemos tan acostumbrados —más allá de la existencia de un lector de Argamasilla— es al poder de la literatura para extender su demencia incluso en aquellos que ni siquiera escriben; lectores a los que de repente les da por coleccionar libros raros y primeras ediciones desde que un día cualquiera entraron por casualidad en alguna desvencijada librería de lance. Tampoco pretendo culpar a los libros de nada que Cervantes no haya dicho antes: si la literatura no existiese como tal, estoy seguro de que el mundo no tendría más locos de los que ya hay confundidos en la muchedumbre que nos abruma. Lo que sí sé es que nada habría podido compensarnos por la falta de tipos como Richard Booth, Armand Coppens o William Foyle, libreros que hicieron del arte de acaparar libros una forma de vida tan selecta y privada como la de esos seres que creen que examinar atentamente los tréboles arrancados de los parterres del manicomio es una manera de entender, si no el mundo, al menos el Universo, pues ya se sabe que en la locura y la poesía lo más preciso para ser profundos es ser elementales. O como decía Hoffmansthal en uno de sus axiomas: «¿Dónde se esconde lo profundo? Siempre en la superficie».
II
La meta es el olvido.
Yo he llegado antes.
Jorge Luis Borges
Apropósito de los coleccionistas de libros que entregan su vida a la búsqueda de obras inaccesibles, lo cierto es que nadie podría dar cuenta de su existencia si no fuera por los volúmenes que recogen sus nombres y por los libreros que los hacen circular entre los miembros de su misma religión —claramente una logia similar a la Escuela de Thélema de Crowley, a la Orden de la Sanctissima Sophia del Barón Corvo o a la Sociedad del Escudo de Mishima, y desde luego mucho más discreta—: hombres y mujeres que firman con su nombre o con su exlibris en una página en blanco para dar cuenta así de una existencia que, de lo contrario, habría ocupado un sitio para nada. A pesar de que suelen ser descritos como individuos muy particulares, la realidad es mucho menos pintoresca. Ni iguales ni diferentes del resto de sus (por darles algún nombre) parientes de especie, estas curiosas criaturas suelen mostrar un talante merodeador y espectral, casi siempre desconfiado y huidizo, y acostumbran a pasear la vida con un sigilo de visitantes de museo, como inquilinos de un hotel al que solo fuese posible llegar siguiendo una ruta marcada por complicados mapas y evitando esos senderos apenas divisables que, en efecto, conducen a abismos vertiginosos, directamente a la locura. Luego llegan a ese hotel, dejan su firma en el libro y, como fantasmas que son, se desvanecen. Pero ese simple acto bastará para recordarlos como los locos que recorrieron alegremente los caminos de la demencia firmando los extraños libros que conseguían localizar, advirtiendo así a los otros locos que los precederían en el tiempo: «Yo he llegado antes».
Hablando de locos, ¿nos dice algo el caso de Stephen Blumberg? Amante de los libros, estudiante universitario: a Blumberg, solitario lector, se lo tachó de loco. El asunto no fue de poca monta. En 1990 lo detuvieron en Iowa por disponer en un almacén privado de once mil volúmenes, a contar entre libros raros, primeras ediciones y manuscritos de autores célebres, que había sustraído de trescientas veintisiete bibliotecas repartidas por todo el mundo. Pero Blumberg no robaba para vender su mercancía a libreros enajenados y coleccionistas millonarios que hubieran pagado por un texto original lo que no está en los escritos (aunque, tratándose en su mayoría de obras que aún permanecen sin ser leídas, es difícil decir qué está y qué no está —léase el perturbador relato de Robert Bloch: «El coleccionista de Poe»— en los escritos). Blumberg solo pretendía vivir cerca de sus libros, palpar sus tejuelos, respirar su polvo, mirarse cada día y cada noche en ellos como quien se mira en un espejo concreto porque le da una imagen mucho más bella y perfecta de sí mismo. Si Blumberg viajaba a Berlín o Viena, sentía la irrefrenable tentación de visitar sus bibliotecas principales y llevarse en los repliegues de su gabardina los tesoros que allí se custodiaban con mayor celo. Se sentía literalmente enfermo —literalmente no es aquí una palabra baladí— si no conseguía sus propósitos: acudir, por ejemplo, a una exposición conmemorativa sobre John Keats en el Museo Británico y abandonar sus galerías sin haber podido robar de una vitrina el cuaderno en el que el poeta escribió su Oda a un ruiseñor bastaba para deprimirlo. No era la clase de tipo que pagaba una entrada para volverse a casa con los bolsillos vacíos. Y como tampoco creía estar cometiendo delito alguno, Blumberg jamás actuó oculto por barbas postizas o caretas de feria, y solo en las ocasiones en que el descubrimiento de una pieza insólita lo obligaba a ello, franqueaba las puertas de las bibliotecas y las colecciones privadas presentándose bajo un nombre falso. Me hubiera gustado saber qué identidades empleaba para sortear según qué puertas. Habida cuenta de su elegante sentido del humor (cuando la policía lo detuvo en su almacén repleto de volúmenes extraños dijo: «Pero, caballeros, si no es más que una pequeña lectura para coger el sueño por las noches…»), me lo puedo imaginar presentándose como Jorge Luis Borges en la Biblioteca Sur de Buenos Aires, como Zenódoto de Éfeso en la Biblioteca de Alejandría, como Robert Walser en los silenciosos y estrechos laberintos de la Sala de Escritura para Desocupados donde estuvieron expuestos los granitos de arroz y las abigarradas holandesas que Walser cubrió con su letra ínfima, sus extraños cuentos. ¿Fueron esos los nombres que Blumberg empleó para acceder a recónditas bibliotecas secretas, fueron otros? No lo sabremos nunca, porque Blumberg, desde el día de su encierro, decidió no volver a hablar jamás. (Dicho sea de paso, el día de su encierro, 7 de febrero, lo conmemoran por todo el mundo misteriosos y discretos seguidores de Blumberg robando aquí y allá algún librito en su nombre). Pero gracias a su heroísmo de biblioteca siempre nos cabrá soñar que, en 1985, un tal Kafka se adentró en un museo de Praga para recuperar los originales de sus escritos, las obras que Max Brod no arrojó a las llamas, aunque no sea más que para creer por un momento que Kafka fue un ser que existió de verdad y no, como todo el mundo sabe, un verdadero fantasma.
Personalmente, no creo que Stephen Blumberg estuviese loco. Confunden quienes así lo llaman su adicción por los libros hermosos con el síndrome de Diógenes, una enfermedad que predispone a la recolección de objetos dispares sin otro fin aparente que el de colmar un vacío más interior que exterior. Resulta curioso, por cierto, que el nombre de la enfermedad se deba a un filósofo griego que por toda posesión tenía un simple barril, un perro y la luz del sol. (Célebre es la anécdota según la cual Alejandro Magno, uno de sus más conocidos admiradores, le invitó a pedirle cualquier cosa pues él, con todo su poder, se la concedería, a lo que Diógenes replicó: «En tal caso apártate, que me quitas el sol»). Lo cierto es que al pensar en ese Stephen Blumberg, que durante toda una vida como ladrón de libros pretendió conformar una biblioteca donde nunca se pusiera el sol —y esa es la única relación que podemos establecer con el filósofo Diógenes—, me viene a la memoria el caso de un miembro de los servicios secretos americanos que durante la década de 1960 viajó por todo el mundo ejecutando siniestras tareas de espionaje. Bajo su identidad de espía abanderaba un terrorífico proyecto destinado al control de las mentes, pero cuando llegaba a su destino y aparcaba el disfraz se entregaba a una misión mucho más inofensiva, aunque tal vez no menos siniestra: aprender los bailes típicos de cada país que visitaba. Nada más lejos de nuestro imaginario que la figura de un espía empeñado en desenvolverse en tales tareas, pero así fue. En España aprendió las sevillanas, la sardana y el flamenco, en la URSS la polka, en Cuba la salsa y el merengue. Al final, todos sus experimentos de manipulación mental sobre el enemigo —que podía ser un ruso o un polaco, que podíamos ser usted o yo— eran rematados con notable éxito, pero no contento con eso él regresaba a su país cargando en la maleta un croquis dibujado a mano donde unas estilosas suelas de zapato detallaban paso a paso el baile de turno, una nueva y alegre forma de mover los pies.
Coleccionar libros, en fin, no debería ser muy diferente de coleccionar ánforas romanas o sellos de correos; pero tampoco muy distinto de hacer algo aparentemente tan alejado de las preferencias mundanas como aprender las mil y una maneras de mover los pies. Este tipo de coleccionismo no debería hacernos pensar, en pocas palabras, en algún ser enigmático y ávido como un vampiro, sino en un sujeto de aspecto pacífico que se conforma con pasar el tiempo retirando el polvo de sus tesoros o ampliando con una lupa las circunvoluciones de sus grabados (que, curiosamente, en el fabuloso y no tan conocido territorio de la literatura pornográfica —léase al encantador Armand Coppens— son los que con más frecuencia despiertan la tentación de los ladrones). Sin embargo, hay algo en el coleccionismo de libros que lleva a quienes lo padecen a coquetear con el delito, e incluso en ocasiones, como en el extraordinario caso de Blumberg, a sumergirse de lleno en él, aunque sea a riesgo de acabar un día entre cuatro paredes y una puerta enrejada donde no habrá por fin —oh, humanidad— nada que leer.
Y es que, como decía Oscar Wilde, siempre sucede lo ilegible.
III
Entendedme bien, apenas cierro los ojos
ya entro en acción.
Henri Michaux
Siempre sucede lo ilegible. Foyle’s quizá sea la primera librería que podría optar al título de la librería más grande del mundo si no existiese el pueblo de Hay on Wye, que en 1962 fundó Richard Booth (luego convertido en Richard Bookheart, monarca de su propio reino independiente) y donde prácticamente todos los establecimientos que se cuentan a orillas de su río son librerías. En realidad, Hay on Wye no es un pueblo, sino una vasta biblioteca. Los cuarenta y cinco kilómetros de estanterías y más de tres millones de libros que componen el tesoro de Foyle’s, en Charing Cross Road, son, sin duda, menos de los que pueden censarse en todos los locales de Hay on Wye, desde el cuartel de bomberos reconvertido en biblioteca hasta la carnicería que conserva pesados incunables. Aparte de que Hay on Wye es, posiblemente, la única gran biblioteca al aire libre que se conoce.
Siempre sucede lo ilegible. Y Hay on Wye es, además, un lugar pacífico en el que nunca pasa nada. El horizonte alarga sus paisajes benévolos como una fotografía de postal y todo salvo las casas de tejas rojas está rodeado por ese pusilánime verdor tan típicamente británico que cualquier día de invierno puede llevarle a uno a pegarse un tiro. Pero nunca pasa nada. Como mucho, alguna vez llega al pueblo el curioso de turno que, tras pasear de un establecimiento a otro y desentumecer las manos entre primeras ediciones y viejos manuscritos, entre pergaminos dorados que dan ganas de llevarse enrollados bajo el brazo como un pan recién hecho, se va por donde ha venido: a través de la bruma que se extiende en la primera revuelta del camino y que se nos aparece como el único elemento perturbador de un espacio, por lo demás, rigurosamente amable y fotogénico. Es una pena que ni siquiera haya niños rondando entre los turistas ni viejos apostados en las esquinas para vigilar sus andanzas, como protegiendo un tesoro mucho mayor que todas las rarezas (todas las pistas falsas) que han dejado al alcance de su mano. Y es una pena porque serían los testigos perfectos en ese lugar ideal para cometer un asesinato como es Hay on Wye, un asesinato cometido por algún librero demente y que los mismos libreros se empeñarían alegremente en solucionar: tipos oscuros y francamente aburridos que, fieles a sus respectivas especialidades, sostendrían diferentes teorías para explicar el crimen, barajando cada cual pistas suficientemente convincentes para demostrar que su autor estaba especializado en novela rosa o en numismática, en revistas para granjeros o en clásicos grecolatinos.
Pero siempre sucede lo ilegible. Y es que Foyle’s puede ser un lugar menos pintoresco que Hay on Wye, pero en compensación resulta bastante más dramático. En el interior de Foyle’s se han cometido suicidios y crímenes, han llegado a rastras víctimas de ataques a medianoche que buscaron el cobijo de los libros mientras les restaba un hilo de vida, por no mencionar pequeños y grandes hurtos que pasaron por alto los detectives del establecimiento (sí, sé lo que están pensando: dónde se ha visto una librería sin detectives) y algún que otro secuestro que por lo general se ha saldado sin víctimas que lamentar: o bien los secuestradores remitían de vuelta a Foyle’s el libro secuestrado —con atisbos de una suave tortura, del modo voraz pero a la vez delicado con que el secuestrador le había extraído toda su información—, o bien se quedaban con el libro y lo que devolvían era la suma que les imponía su conciencia… claro que, teniendo en cuenta que la conciencia de un inglés pesa más que todas las palabras de la Enciclopedia Británica juntas, la cifra pagada superaba con creces su valor original.
IV
Vivimos una bibliofilia de analfabeto.
Fernando Pessoa
Wilde nos enseñó que, en un mundo como el nuestro, el único hombre lúcido es el que se desenvuelve en paradojas. ¿Acaso no es cierto que más de la mitad de la cultura moderna existe gracias a lo que no debería leerse? ¿O que ni siquiera los problemas monetarios se salvan de tener su lado melodramático? ¿No es verdad, por desgracia, que siempre sucede lo ilegible? Pero ya no solo sucede lo ilegible: lo terrible es que también se nos impone. Lo explicaré con un ejemplo. El anecdotario de Foyle’s recoge la historia de un secuestrador arrepentido al que un rapto cometido en su juventud le transmitió la enfermedad de Macbeth: el insomnio. Un buen día, o más verosímilmente una mala noche, decidió que la única manera posible de aplacar su mal pasaba por devolver el importe del libro secuestrado al librero Foyle. Así que le remitió las cincuenta libras que costaba el volumen cuando lo sustrajo junto a una pequeña nota: «Si aún no consigo dormir, mandaré más».
Supongo que es un caso bastante infrecuente el que la conciencia determine un precio no en función de lo que se estipula que vale una cosa sino atendiendo a como cree que debe ser tasada. De ser una norma que se extendiese —y no por otra razón he citado el ejemplo anterior, la enfermedad de Macbeth, los raptos en Foyle’s—, estoy seguro de que muchos nombres famosos, de esos que enseguida asociamos a una cara, terminarían por desaparecer de las listas de libros más vendidos: ningún librero decente se molestaría en sacarlos de la caja por el miserable precio que valdrían. Pero ahí están, ahí los tienen: con sus coloridas cubiertas y sus reconocibles páginas, con su tipografía estándar y su pensativa foto en la solapa, como otro libro cualquiera. Idénticos, en apariencia, a tantas y tantas obras que colman nuestras queridas bibliotecas: Vidas de los poetas ingleses, En busca del tiempo perdido, Pálido fuego. ¿Quién se atreverá a decir que el presentador de turno no se asemeja en eso a Johnson, a Proust, a Nabokov? Ellos y él, después de todo, han escrito un libro. Lo que nos lleva al lugar en el que nos encontramos, a la terrible paradoja que llevamos tanto tiempo viviendo: la cultura está desapareciendo lentamente para ser sustituida por el libro… y mucho me temo que esto no es un simple juego de palabras. Los libros ya no son lo que cualquier persona educada hubiera llamado tiempo atrás un libro. Ahora hay por todas partes otra cosa, sus dobles idénticos —como nacidos de unas vainas al abrigo de la noche—, de los que solo se diferencian porque en su interior, por mucho que se esfuercen en disimularlo, no tienen nada. Pero los libros, a primera vista, siguen siendo libros. ¿Estaremos siendo asaltados por este extraño fenómeno: la invasión de los ultralibros? Es posible. Da miedo pensarlo, pero realmente es muy posible. Fíjense bien: nadie se pregunta por qué razón la última novela ensalzada por la crítica, y que en dos o tres meses pasará directamente a la guillotina, le va a proporcionar un placer mayor que la lectura de, pongamos, Vida de Rancé o Biographia Literaria. Pero yo conozco el motivo, y usted también: mucha gente sabe quién es el periodista X, el expolítico Y, el (ponga aquí la profesión que se le ocurra) Z. Pero cada vez menos gente conoce a Coleridge o Chateaubriand. Me pregunto si no estaremos cerca del Fin de los Tiempos del libro como lo conocíamos. Me pregunto si todavía habrá disidentes que seguirán entendiendo la literatura como lo que es: una labor solitaria que a lo mejor que puede aspirar es a que muchos años después de impreso un libro algún feliz enajenado lo lea y otro más enajenado todavía lo persiga para grabar su nombre en la primera página, allí donde otros nombres celebrarán que ese libro existe, y declararán con su presencia fantasmal que siempre (¿siempre?) ha habido hombres dispuestos a todo, desde robarlo de una biblioteca hasta asesinar a su último propietario, para que la cultura y el libro sigan sucediendo.
Y que lo que suceda, al menos, sea legible.

Lorenzo Luengo (1974) ha publicado las novelas La reina del mediodía (Fundación José Luis Cano, 2002), El quinto peregrino (Pre-textos, 2009), Amerika (Algaida, 2009), Abaddon (Algaida, 2013) y El dios de nuestro siglo (Seix Barral, 2017), la colección de relatos El satanismo contado a los niños (Tropo, 2014), y dos estudios críticos (traducción, edición y notas): Diarios de Lord Byron (Alamut, 2002; Galaxia Gutenberg, 2018) y Diarios en la vieja rectoría (Siruela, 2022). Es colaborador habitual en la revista literaria Zenda y el suplemento Abril de El Periódico de España, donde escribe reseñas y artículos.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Psicología-Online