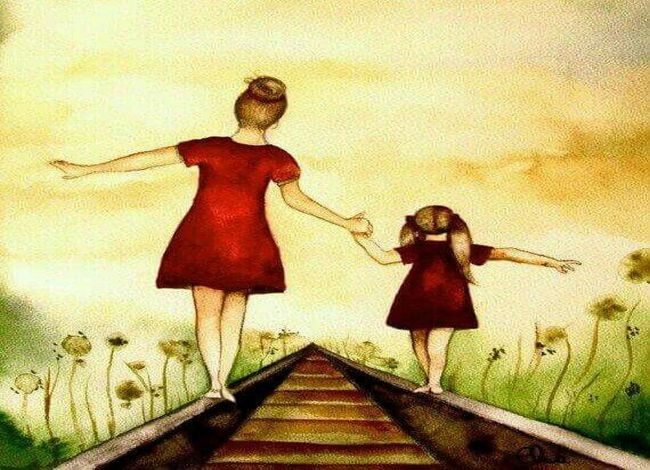Por: Iliana Lo Priore. 31/08/2020
El término infancia proviene de la palabra latina infans que significa sin habla o voz, es decir sin la capacidad de hablar o nombrar las cosas, a los demás o al mundo. Sin embargo, esa definición lleva implícita que esa condición al referirse a los niños y niñas sin impedimento para hacerlo, es transitoria por cuanto se les reconoce su potencial capacidad de tener voz o de nombrar al mundo. Esa potencialidad se hace notoria cuando empiezan a emitir sus primeros balbuceos y luego empiezan a emitir sonidos por cuenta propia aunque los padres intentan que los imiten en la pronunciación de algunas palabras, ya que no son totalmente sonidos miméticos o imitativos de los significantes que usan los adultos pero puede ir acompañada de esa intención, para indicar algún objeto, animal, persona, etcétera.
Estos primeros intentos de articular palabras para significar re-crean los nombres establecidos para su designación; también acompañan sus juegos re-creadores en los que de forma oral designan “arbitrariamente” sus juguetes u objetos que manipulan en su interacción libre con ellos. Cuando decimos “arbitrariamente” nos referimos al término que usa Saussure (2007) en su famoso texto Curso de Lingüística General para calificar la convencionalidad o inmotivación en la relación entre el significante (la palabra o nombre dado) y el significado-referente (lo designado) en el signo lingüístico. Luego la mímesis se impondrá con la presión de los adultos para que los imiten en el habla, pero paralelamente demostrarán algunas renuencias o resistencias en hacerlo.
En ese sentido, es de recordar que de modo dominante el discurso de los adultos no es la realización significativa libremente expresada de cualquier sujeto, ya que el sujeto adulto al estar cruzado o constituido por los órdenes discursivos de la comunidad lingüística en que se ha formado, –a través de los cuales circula el poder de significación–, que lo posicionan y en los que ubica sus enunciados, no produce sus significados o su sentido libremente desde la encadenación de las unidades del lenguaje dotadas de significado.
Los momentos y actos libres y re-creadores en los niños y niñas para renombrar y rehacer su entorno o mundo, son de especial atención para establecer la comparación con los adultos que han quedado sin voz o palabras autónomas y acciones propias para renombrar y recrear al mundo emancipadoramente. No hay que olvidar que el renombramiento del entorno-mundo encierra la potencialidad de su transformación, proceso éste en el cual también se puede dejar de ser para ser otro/a.
Asimismo, cuando se asumen las modalidades o estrategias experienciales autonarrativas o de auto-socio-análisis retrospectivo, ambas modalidades son promotoras de la auto-co-emancipación, y son formas de devenir niños/as como línea de fuga o liberadora (Deleuze y Guattari, 1973), o como retrotopía, “lo que pudo haber sido mejor” (Bauman, 2017), mediante las que se busca el umbral para transitar hacia la “minoría de edad”, dejando atrás la “mayoría de edad” alcanzada y de esta manera reconquistar la autonomía perdida y la libertad subjetiva de la niñez que fue, en otras condiciones. Una experiencia libre en lo posible de los condicionamientos represores de la adultez y, por consiguiente, como fuente de inspiración y re-invención imaginaria de un mundo-otro.
En la medida que nos desplegamos narrativamente recordamos, imaginamos y recreamos el pasado intervenido como búsqueda originaria de la identidad narrativa, con base también, en la promesa afectual y ética hecha en la infancia a alguien cercano de permanecer igual, o siendo el mismo o la misma, para que el otro lo reconozca con el tiempo y pueda contar con él o ella (Ricoeur, 1996); del presente al pasado contextualizado y nuevamente al presente sentidizado desde el pasado como devenir, historizándose así.
De esa manera, se deviene infante-otro desde la adultez, sin infantilización y sin adultocentrismo, un(a) adulto(a)-infante, y esto se proyecta o transmuta en una mejor comprensión de los niños y las niñas por parte de los docentes y de sus padres o madres, redundando en una más adecuada relación formativa e interacción convivencial y afectual con ellos y ellas. Esa autorreflexión historizada de la infancia realizada por los jóvenes y adultos se convierte en un haber biográfico reconstruido de los sujetos, un acumulado sociocultural hecho ser o corporeidad. A través de ella, se busca que los adultos se problematicen deconstructivamente al objetivarse y eventualmente varíen sus representaciones y conductas alienadas por medio de la experiencia de sí. Un relato autobiográfico ejemplificador del emplazamiento reconstructivo-interpretativo de la infancia desde la adultez, es la narración de su niñez realizada por Sartre (2007) en su ensayo titulado Las palabras.
La narración descentra y cuestiona la adultez alienada del ser, rehaciendo una nueva relación entre la recién adquirida experiencia de lenguaje, –de tener voz autónoma o propia para renombrar transformadoramente el mundo en prosa, en canto, poéticamente, narrativamente, etcétera, revisando deconstructivamente la correspondencia arbitraria entre los significantes y los significados de los signos lingüísticos y semióticos dados como legítimos por el poder, su logocentrismo (Derrida, 1998)–, y racionalidad o pensamiento afectual alternativo, o racionalidad sensible según Maffesoli (1997). Desde la hermenéutica Gadamer (1977) señaló que el ser que puede ser comprendido es lenguaje, de aquí se puede inferir que el lenguaje es morada o hábitat ya que todo lo vivido se hace significativo en él, allí habitan simbólicamente los hombres y mujeres pese a que ha sido instrumentalizado como medio, instrumento o herramienta para interactuar. Una forma experiencial de ser-estar en el mundo porque toda experiencia es lingüística o discursiva, por consiguiente, a través del lenguaje y su acogimiento, en este caso, narrativo, superando su instrumentalización como mero recurso informativo-comunicativo a partir del deseo de experienciar el lenguaje como renombramiento, se puede trascender hacia la sentida necesidad de designar y sentidizar como rehabitación ecoprotectora a la urgente condición inmunitaria de la morada que es también el mundo frente a las crisis que padece, renombrándolo significativa y emancipadoramente al transcodificar los discursos que transmiten las ideas-fuerza reproductoras de la mismidad u homogeneidad mercantilista alienante de la Modernidad dominante (progreso, desarrollo, etcétera), esto es, evidenciando su desfundamentación y deslegitimación, al descodificarlos y recodificarlos críticamente (Lo Priore y Díaz Piña, 2020).
Si bien la experiencia de las crisis sobrepuestas que atravesamos estructural y globalmente (ecológica, sanitaria, económica, social, política, existencial, etcétera), paradójicamente, es también la crisis de la experiencia, de su aportación crítica a la significación y la sentidización del contexto, no por ello deja de ser una vivencia, “lo que se vive”, pero no toda vivencia es transformada en experiencia. La experiencia es trascendente ya que conmociona e implica integralmente al cuerpo transfigurando la vivencia en aprendizaje significativo o sentidizador, esto es, que la significación producida se incorpora como acervo personal y colectivo en la orientación y práctica cotidiana permanente o para evocarla cuando se requiera hacerla presente. De aquí la relevancia de promover y adquirir experiencias de sí. Sin embargo, para transformar la vivencia en auténtica experiencia de sí, cuya significación siempre dependerá de la interpretación hecha, se deben vencer resistencias y obstáculos producidos por la alienación sociocultural prevaleciente, debida primordialmente a la homogeneización mediática neutralizadora de lo que acontece o nos ocurre, esto es, vivencias que no pasaron el tamiz de la reflexión crítica que las convierten en heterogeneidad, en diferencia sustantiva. Principalmente deben superarse las interpretaciones y valoraciones que contravienen al experienciar emancipador.
La interpretación de las vivencias y experiencias se enmarcan en un contexto sociocultural atravesado o cruzado por un conjunto de luchas en torno a la hegemonía sociocultural que comprenden significaciones y valoraciones simbólicas o semióticas contrapuestas según los intereses y conflictos de clase, de género, étnicos, etcétera, que constituyen el imaginario de toda sociedad actual. Tal vez esto explique la afirmación de Agamben (2007) en su afamado texto Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, en el que coincide con Benjamin (2001) sobre la pobreza de experiencia que generó la Modernidad, “así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia: más bien la incapacidad de tener y transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos datos ciertos de que dispone sobre sí mismo” (p. 7), para luego enfatizar que “lo inefable es en realidad infancia. La experiencia es el mysterion que todo hombre instituye por el hecho de tener una infancia” (Benjamin, 2001, p. 71). Para él, lenguaje e infancia, mediados y articulados por la experiencia, originan la historia, esto es, la posibilidad misma de historizar, porque al desarrollar el lenguaje, la niñez puede narrar o contar sus experiencias y, en consecuencia, convertirse en sujeto historizante e historizable ya que la narración es intrínseca a la historicidad y su transmisión educativa.
Esto constituye, una perspectiva propositiva para pensar a los niños y las niñas en relación intergeneracional con jóvenes y adultos y promover la construcción social emancipada de las infancias desde la deconstrucción autobiográfica de un infante-otro. Esta re-experiencia emancipadora no solo teje nuevas construcciones acerca de las infancias sino a la vez es un proceso de construcción de nuevas subjetividades en les niñes, jóvenes y adultos en su relación intergeneracional.
A modo de síntesis
El proceso de devenir infante-otro es un acontecimiento y se da en permanente constitución temporal-espacial y exploración de condiciones de experiencia histórica de vida (rememoración y actualización crítica de la infancia hecha experiencia reflexiva, experiencia de la potencia que es al asumir su alteridad subyacente en el inconsciente del adulto, y conocimiento de sí), que potencien una existencia-otra. Se podría concebir como una experiencia trascendente por subjetivamente liberadora ya que resurgen los pensamientos críticamente renovados, los afectos intersubjetivos como afectualidades trans-subjetivas o transcorporales (Lo Priore y Díaz Piña, 2019), la creatividad desalienante, etcétera, un nuevo modo de ser y estar emancipadamente en el mundo por transformar para rehabitarlo ante la depredación industrialista-extractivista-mercantilista-alienante de la que es objeto y causante de las crisis globales estructurales y de las pandemias que ponen en riesgo la vida misma, tanto social como natural.
Referencias
Agamben, G. (2007). Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia. Argentina: Adriana Hidalgo Editora.
Bauman, Z. (2017). Retrotopía. México: Editorial Paidós.
Benjamin, W. (2001). El narrador. En Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Iluminaciones IV. Madrid: Editorial Taurus.
Deleuze, G. y Guattari, F. (1973). El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia. Barcelona: Editorial Barral.
Derrida, J. (1998). De la Gramatología. México: Editorial Siglo XXI.
Gadamer, H-G. (1977). Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: Ediciones Sígueme.
Lo Priore I. y Díaz Piña, J. (2019). Emancipación de las subjetividades en las infancias y juventudes. Afectualidad, uso de las TICs y educación liberadora. México: Ediciones MASFE.
Lo Priore I. y Díaz Piña, J. (2020). Para reinventar educativamente al mundo, recreándolo paradigmáticamente. http://otrasvoceseneducación.org/archivos/346628
Maffesoli, M. (1997). Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Barcelona: Editorial Paidós.
Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro. Madrid: Editorial Siglo XXI.
Sartre, J-P. (2007). Las Palabras. Buenos Aires: Editorial Losada.
Saussure, F. (2007). Curso de lingüística general. Buenos Aires: Editorial Losada.
Scott, J. (1992). Experiencia. http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
Fuente de la imagen: https://ar.pinterest.com/pin/242279654933483259/
* Iliana lo Priore. Doctora en Ciencias de la Educación. Correo: [email protected]